 home page
home page
 pagina iniziale
pagina iniziale
|

|
by
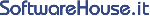
|
Los relojes muertos
de Teresa Caballero![]() a primera y única vez que vi
una semilla de "rududendrus" me acuerdo que fue uno de esos tristes
viernes de otoño en que hacía su entrada en mi casa aquel extraño personaje
todo vestido de negro, de aspecto solemne, silencioso, contratado por mi abuela
para darle cuerda a los relojes. Recuerdo que sonó el timbre y mi abuela ordenó:
"Abran la puerta, es el Señor Zupagni". El Señor Zupagni me tenía
fascinada y más fascinada aún me tenía su maletín, de donde extraía una
larga y plateada cuerda con la que inyectaba nueva vida a los agonizantes
relojes. Yo me moría por revisar el maletín, por darlo vuelta de adentro para
afuera, pero el misterioso relojero sólo abría el cierre hasta menos de la
mitad, introducía dos de sus dedos haciendo pinza y sacaba la llave sin que yo
pudiera ver nada más. Lo seguía por todas las habitaciones y en todos sus
movimientos. Primero al comedor, allí estaba el reloj más lindo de la casa, el
que más le gustaba a Zupagni; parecía enamorado de ese reloj, lo tocaba
suavemente como si fuera una frágil porcelana. Después de darle cuerda se
sentaba en uno de los sillones a escuchar las campanadas. Fue en una de esas
esperas, embelesado con el "tan-tan-tan", cuando yo aproveché para
meter la mano en el maletín del señor Zupagni. Mis dedos curiosos y más que
curiosos, presurosos, resbalaron y tropezaron con una cantidad de objetos rarísimos,
por lo menos al tacto; unos duros y otros blandos, pero, de repente, sentí que
atrapaba algo muy pequeño, suave. Lo extraje y sin mirarlo siquiera lo guardé
en un bolsillo de la tricota. En realidad estaba cometiendo un acto de robo y
era perfectamente consciente de ello, pero no me importaba. El sólo pensar que
había podido penetrar en el misterioso maletín y aún más: sustraer algo que
éste encerrara, era para mí un orgullo, un triunfo.
a primera y única vez que vi
una semilla de "rududendrus" me acuerdo que fue uno de esos tristes
viernes de otoño en que hacía su entrada en mi casa aquel extraño personaje
todo vestido de negro, de aspecto solemne, silencioso, contratado por mi abuela
para darle cuerda a los relojes. Recuerdo que sonó el timbre y mi abuela ordenó:
"Abran la puerta, es el Señor Zupagni". El Señor Zupagni me tenía
fascinada y más fascinada aún me tenía su maletín, de donde extraía una
larga y plateada cuerda con la que inyectaba nueva vida a los agonizantes
relojes. Yo me moría por revisar el maletín, por darlo vuelta de adentro para
afuera, pero el misterioso relojero sólo abría el cierre hasta menos de la
mitad, introducía dos de sus dedos haciendo pinza y sacaba la llave sin que yo
pudiera ver nada más. Lo seguía por todas las habitaciones y en todos sus
movimientos. Primero al comedor, allí estaba el reloj más lindo de la casa, el
que más le gustaba a Zupagni; parecía enamorado de ese reloj, lo tocaba
suavemente como si fuera una frágil porcelana. Después de darle cuerda se
sentaba en uno de los sillones a escuchar las campanadas. Fue en una de esas
esperas, embelesado con el "tan-tan-tan", cuando yo aproveché para
meter la mano en el maletín del señor Zupagni. Mis dedos curiosos y más que
curiosos, presurosos, resbalaron y tropezaron con una cantidad de objetos rarísimos,
por lo menos al tacto; unos duros y otros blandos, pero, de repente, sentí que
atrapaba algo muy pequeño, suave. Lo extraje y sin mirarlo siquiera lo guardé
en un bolsillo de la tricota. En realidad estaba cometiendo un acto de robo y
era perfectamente consciente de ello, pero no me importaba. El sólo pensar que
había podido penetrar en el misterioso maletín y aún más: sustraer algo que
éste encerrara, era para mí un orgullo, un triunfo.
Cuando se fue Zupagni volví al lado de mi abuela pues
ya se acercaba la hora de rezar el rosario. Siempre lo rezábamos con mi hermano
y a veces se nos unía la gallega Angustias, a quien mi abuela tenía siempre al
trote porque era tan torpe que rompía cuanto tocaba, volcaba cuanto florero o
vaso de agua pasaba por sus manos y hacía estropicios con todo lo que tenía
cerca. Varias veces mi abuela la echó de la casa y luego, arrepentida, le
suplicó que se quedara tratando de tocarle el corazón al decirle que no la
dejara así, vieja y enferma. La gallega, por supuesto, se hacía rogar, traía
todos sus petates delante de mi abuela para que los revisara y viera que no se
llevaba nada que no le perteneciera (por aquello de "las honras") y se
despedía de todos, para aparecer a los cinco minutos, con el delantal puesto, a
preguntar si había algo para hacer o simplemente a cerrar las persianas.
Aquel rosario fue muy especial. Con una mano pasaba yo
las cuentas repitiendo cada avemaría y con la otra rozaba apenas el misterioso
objeto robado del maletín del relojero. Tendría que hacerlo cómplice a mi
hermano porque sola con toda esa aventura a cuestas no podría continuar. Fueron
los cinco misterios dolorosos más largos que haya rezado jamás. Cada avemaría
parecía durar diez minutos. (Además los misterios dolorosos son aterrantes de
por sí y parecen los más largos de los quince).
Pocos minutos después de terminar la Salve quedamos
libres. Entraron mis tíos y mis padres al cuarto y Angustias nos llevó al
nuestro para prepararnos el baño. Cuando me desnudé tuve la precaución de
extraer de mi bolsillo el pequeño tesoro hurtado al relojero. Cual no fue mi
sorpresa al descubrir que el tal tesoro no era más que una simple y burda
semilla.
Algo así como una semilla de zapallo o de girasol,
parduzca, insignificante. Sin embargo, no sé si porque me acordaba de
"Jack and the beanstalk" o simplemente porque quería hacer un
experimento, la guardé en una cajita en el cajón de mi mesa de luz.
Cuando las luces se apagaron y Angustias nos despidió
como todas las noches, decidí contarle todo a mi hermano. El me contemplaba
fascinado a través de la velita "nochebuena" que nos hacía encender
mi abuela antes de dormirnos. Me había convertido en heroína con motivo del
hurto del maletín. Cuidadosamente abrí el cajón y saqué la cajita que contenía
la misteriosa semilla. Mi hermano seguía con la mirada todos mis movimientos.
Me arrodillé al lado de su cama, coloqué la cajita sobre sus rodillas y procedí
a abrirla. Me estremecí en el primer instante porque hubiera jurado que la
semilla había crecido. Claro está que mi hermano no tenía por qué creerme.
Después de todo, él no la había visto antes.
-- ¿Y por esa porquería hacés tanto lío? --me dijo
en tono burlón y algo desinteresado.
-- Callate, ¿vos qué sabés? Esta semilla tiene magia,
vas a ver --le dije, aunque no muy convencida.-- Por ahora guardémosla en esta
cajita, mañana la llevamos a la azotea y la plantamos en alguna de esas macetas
que tiene la tía Maluchi.
Maluchi, nuestra tía más querida, tenía debilidad por
las plantas y había instalado en la azotea de la casa un inmenso vivero con las
plantas más variadas y pintorescas. Nosotros podíamos subir siempre que
hubiera sol y el tiempo estuviera templado, y nos quedábamos jugando una o dos
horas hasta que las sirvientas hubieran limpiado la casa. Angustias nos cuidaba
mientras lavaba la ropa, canturreando divertidísimas gallegadas. Así fue que a
la mañana siguiente, que por suerte fue de un sol radiante, después de tomar
el desayuno, cuando Angustias apareció en el comedorcito diario a buscarnos
para llevarnos como siempre a la azotea, ni mi hermano ni yo esperamos como
otras veces que repitiera la invitación. Ni siquiera aguardamos que recolectara
los perros de la casa. La azotea era nuestro solar, el paraíso de la tía
Maluchi y, al mismo tiempo, el desagotadero de las necesidades de los perros de
la familia. Llegamos hasta el último escalón, aunque parezca mentira, antes
que los perros y eso que éstos cuando se trataba de sus "necesidades"
corrían como saetas. Cuando Angustias abrió la puerta para hacernos pasar, un
ovillo de niños y perros la arrastró al suelo y, por fin, estábamos en la
azotea. Corrimos presurosos al vivero y en la primera maceta que no tenía
planta arrojé la semilla. La tapamos con un poco de tierra y nos fuimos a jugar.
Confieso que me olvidé de la semilla por varios días. Incluso dejamos de verla
algo así como por una semana, a raíz del mal tiempo. Comenzaba el invierno y lógicamente
los estudios, aunque con maestra particular en casa, se hacían más pesados.
Después de algún tiempo, una mañana no muy fría, mamá ordenó a Angustias
que me llevara a la azotea. Como mi hermano estaba resfriado se quedó en
nuestro centro de estudio jugando con el "meccano" . Lo miré
con cara de complicidad y allí fuí con la gallega.
La tía Maluchi estaba en el vivero contemplando sus
plantas y poniendo cartelitos. Grande fue mi sorpresa cuando vi la maceta que
encerraba nuestra semilla. Asomaba una pequeña e insignificante plantita y,
clavado en la tierra, un palito con un letrero que leía: "RUDUDENDRUS
ORLOGIUS". -- "¿Cómo diablos se le ocurrió a la tía Maluchi
este nombre?" --pensé. -- "Y más aún, si no ha plantado ella la
planta, ¿acaso piensa que creció sola?". Estas conjeturas me distrajeron
un largo rato, tanto que cuando Angustias me llamó a la realidad, diciendo que
debía bajar, me pareció que no había estado allí ni diez minutos. Maluchi se
quedó con sus plantas y los perros, y yo bajé ansiosa por contarle a mi
hermano. El hecho de que hubieran bautizado nuestro hurto me tenía muy
intrigada. Esa tarde, como todos los viernes, vino Zupagni a dar cuerda a los
relojes. Lo acompañé como siempre aunque sintiéndome bastante incómoda. No
había traído el maletín y se le veía muy pálido, enfermo diría yo. Después
de dar cuerda al reloj de la estatua de Napoleón que era el último del
recorrido, me pidió que lo condujera hasta mi abuela. No se me ocurrió pensar
que iba a pedir su cheque porque los niños no pensamos nunca en cheques o en
dinero, pero si se me hubiera ocurrido no habría acertado, pues lo que fue
Zupagni a decirle a mi abuela era que no vendría más a casa, que se sentía
fatigado y enfermo, y que se retiraría, que dejaría su trabajo. El asunto no
pareció tener mayor importancia o por lo menos eso creí yo. La cuestión era
que los relojes andarían una semana más y después habría que aprender a
darles cuerda. Mi tío Francisco era el más indicado para hacerlo.
-- Guarda esto, hijita, en el cajón del "tualé"
--dijo la abuela mientras me alcanzaba la cuerda plateada que tanto me gustaba.--
Dentro de una semana alguien tendrá que usarla con los relojes.
La semana transcurrió sin mayores novedades. Mi hermano
mejoró del resfrío y yo, en cambio, caí en cama con fiebre. Por suerte mi
hermano hacía de emisario y me tenía al tanto de los adelantos de la planta.
Estuve en cama varios días porque se me complicó con el oído y, a raíz de
eso, mi madre no me dejó ir a la azotea por algo así como un mes.
La planta, según mi hermano, estaba altísima, era la más
grande y la más linda del vivero. Maluchi la regaba todos los días como si
supiera que requería más cuidados que las demás. Mi hermano nunca le preguntó
nada y ella, como si estuviera enterada de todo, jamás le hizo comentario
alguno. Sin embargo, le hablaba de las otras plantas y hasta le contó que iba a
sembrar unas semillas nuevas, pues llegaba la primavera.
Estábamos en pleno Septiembre cuando Francisco trajo la
noticia. Se había encariñado tanto con el manejo de los relojes que de cuando
en cuando estaba en contacto con el Señor Zupagni -- ¿Te acordás de Zupagni,
el relojero, chica? --me dijo sonriendo. Siempre sonreía cuando iba a dar una
mala noticia. No es que fuera de malos sentimientos, era simplemente una
costumbre. Me acuerdo que cuando leía las noticias policiales o de accidentes
en el diario, comentaba intercalando risitas, "em... jeje... se cayó un
tranvía... jeje... con quince... jeje... obreros... a bordo... jeje... por el
puente Avellaneda... jeje... por la niebla... jeje...". Todos los dramas le
causaban gracia, pero sin maldad. Total que entre risitas y sonrisitas me espetó
que el relojero había pasado al otro mundo. A mí me dió mucha lástima, pero
más que nada confieso que tuve miedo. Mucho miedo porque pensé que, ahora que
estaba muerto, me vería desde el más allá y sabría que yo le había robado.
Cuando le conté a mi hermano, tuvo el mismo susto que
yo. --Destruyamos la planta --me dijo-- si no existe más la planta el muerto no
se puede enterar. Me pareció muy acertada su reflexión y decidí que debíamos
esperar el momento oportuno para subir a la azotea a quitarle la vida al "rududendrus
malditus". Esto fue en seguida del almuerzo, pues Maluchi se recostaba al
lado de mi abuela, mamá se quedaba tejiendo en su cuarto, mi padre se iba al
escritorio y las sirvientas dormían la siesta. Subimos de puntillas y llevamos
a cabo nuestro crimen de la manera más rápida y sencilla. Arranqué la planta
de un tirón y la arrojé lejos por arriba de la empalizada que separaba nuestro
edificio del hotel vecino. Bajamos en un periquete y volvimos a nuestro cuarto
como dos angelitos. Nadie diría que acabábamos de cometer un crimen. Olvidados
ya de la planta y del relojero nos pusimos a construir un garaje con el "meccano"
. No pudimos, empero, concentrarnos mucho, pues un extraño zumbido que
provenía de los otros cuartos distrajo nuestra atención del juego.
-- Son campanadas --dijo mi hermano palideciendo.
-- Son los relojes --realicé-- los relojes que están
sonando sin parar.
Y así continuaron cerca de una hora. Los dos, inmóviles
y consternados, podíamos oir el ir y venir de la gente por la casa con el lógico
nerviosismo que el caso requería, pero las campanadas no cesaban, hasta que de
repente --no sabría describir el momento justo-- se hizo el silencio, un
silencio sepulcral. No se oía ni el tic-tac de los relojes, nada.
Súbitamente se escuchó la voz de Francisco, pausada y
sonriente, como vaticinando alguna desgracia.
-- No caminan... jeje... están con toda la cuerda y sin
embargo no caminan... jeje... es como si se hubieran detenido para siempre...
jeje... los relojes están muertos... jeje... muertos como Zupagni... jeje...
-- Y como la planta --pensé yo sin sonreir.