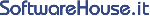|

La muerte de
Sardanápalo
|
En La muerte de Sardanápalo, que pintó
Delacroix allá por 1827, un caudillo bárbaro muere en su cama mirando
tranquilo, sabio, al espectador que es el horizonte y es el infinito; a
su lado, se encabritan caballos, esclavos lloran de dolor, hombres
violan a mujeres sedosas; todo es tormentoso y confuso, como la vida,
que sigue. De lejos parece una pintura serena. En un edificio antiguo de
Suipacha y Arroyo, en las cornisas de los pisos altos –siete, ocho–,
hay angelitos que se trenzan en batallas con el demonio, hay detalles en
los que un frentista italiano se demoró –libre en su oficio–
pensando que tal vez nadie, nunca, lo iba a mirar. En la galería Ruth
Benzacar, y en estos días, en Buenos Aires, diez esculturas repiten el
lejos clásico y el cerca agónico –esa intrincada trama de vida– de
aquel cuadro de Delacroix y se atreven a la libertad combinatoria de
aquel frentista copado que desafió el vacío.
A distancia, las esculturas que ahora presenta
Norberto Gómez parecen un remedo de lo clásico, y hasta de lo clásico
popular, si se entiende por popular ese despliegue de heráldicas, de símbolos
religiosos –leones, santos, angelitos, armas, escudos que a su vez
repiten esos leones, esos santos, esos angelitos, esas armas– que
pueblan Roma y, gracias al oficio de aquellos frentistas que llegaron
con la inmigración a la Argentina, pueden estar en cualquier casa de
cierta edad del barrio de Mataderos. Uno mira desde algunos metros y se
dice –como el mismo Gómez ha pensado–: “Esta cara ya la ví”;
pero de cerca –como él dice, también– “no es cerca”.
Es lejos, y está acá. Escudos, águilas, armas,
llegan en etiquetas de cualquier whisky; los leones, las águilas,
acechan en cualquier edificio, en cualquier jardín. Son mutaciones de
una cultura que siguen mutando infinitamente, siempre en falso. Gómez
las ha tallado en yeso pero las ha patinado como si fueran madera,
metal, otra materia, y además tienen un solo lado porque atrás –como
en las escenografías– son huecas; son esculturas que sólo pueden ser
colocadas contra la pared, para que no se les vea la espalda. Claro que
sobra con el frente, porque ahí pasa de todo. El oficio de Gómez se
presenta –minucioso, obsesivo, artesanal hasta el vértigo, hasta dar
bronca– y se denuncia, se narra a sí mismo en toda su capacidad de
artificio.
La impostura del arte –y a veces también de la política,
de la palabra, de los actos– ha sido siempre la materia de Gómez.
Alguna vez, en épocas del Di Tella, Gómez derritió paralelepípedos
de apariencia inofensiva, mansa en su geometría, que al expandirse
–en la medida justa, sin azar– mostraban formas inquietantes; después,
en épocas de la dictadura, moldeó en resina epoxi entrañas humanas
que podían estar asándose en una mesa de living que era una parrilla,
y también tuvo la etapa en que exhumó grandes huesos prehistóricos
–o absolutamente contemporáneos–; después hizo ver que en el diseño
de las catedrales –en sus torres, en sus relieves, en la huella de los
artesanos medievales– estaba el diseño de todos los instrumentos de
tortura inventados por el hombre, desde el cepo hasta la silla eléctrica;
eso lo hizo en una muestra en que todas las piezas –atroces al
levantarlas, porque parecían pesadas, metálicas, y tanteadas por la
mano hablaban, en su ilógica levedad, de otro mundo– estaban hechas
de cartón. “Cartón pintado”, decía él, por esas piezas,
introduciendo de palabra y de hecho el territorio de la ficción. Luego
comenzó con sus frisos; una tuerca encontrada en la calle, un pedazo de
escultura o las molduras de algunos frentes, volcadas en moldes, servían
para integrarse –como piezas que se desprendieran del mecanismo del
Universo– a un gran friso en el que Gómez iba tejiendo en un tablero
incesante su visión de la condición humana. Visión que se continúa
en su muestra actual, donde se entrecruzan los símbolos y se caen los
dioses, clavados por la irónica, despiadada impronta de Gómez como
mariposas en una vitrina que se está quemando, o como en aquellos
murales en los que Ulises vio su propia fatalidad.
Distintas e iguales a toda la obra de Gómez, estas
esculturas de ahora parecen resumir todos los anteriores pasos, en un
corte contundente, ineludible, que parece definitivo pero que, encima,
promete más, mucho más. Su obra y el mundo, su oficio y su clara,
profunda, manera de pensar, se juntan aquí para marcar un hito en la
carrera de postas de la plástica nacional.
MIGUEL BRIANTE
|
 home page
home page
 pagina iniziale
pagina iniziale