 home page
home page
 pagina iniziale
pagina iniziale
|

|
by
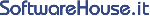
|
El Candelabro de plata
Nunca
he podido dominar mis impulsos. En este sentido me reconozco un sujeto
primitivo, puro (o bestial), incapaz de adaptarse al florido mundo, donde para
tranquilidad de la hermosa gente se cultivan con sensatez todas las formas del
buen gusto, la hipocresía y el cinismo. Pero, al menos, hoy he comprendido algo;
lo he comprendido después de lo que paso esta noche; soy un hombre bueno. No lo
digo, no escribo esto, para justificar nada. No. De ocurrirme semejante cosa
debería admitir que yo mismo repudio lo que he hecho, y no es cierto, y aunque
fuera cierto: acabo de hacer feliz a un miserable, quién podría juzgarme, quién
sobre la tierra (quién en el Cielo) se atrevería a juzgarme.
Mejor, vayamos por partes. Todavía estoy borracho perdido:
pero tratare de ser coherente.
Todo empezó esta misma tarde, es decir: la tarde de ayer,
puesto que ahora deben ser las tres o las cuatro de la mañana. Madrugada del 25
de diciembre de 1956. Navidad. Sobre la mesa, Todavía quedan restos de la insólita
fiesta. El candelabro de plata –más anacrónico que nunca en medio de la
suciedad y la pobreza que lo rodea– parece ocuparlo todo ahora. Nunca he
comprendido por qué este candelabro no ha ido a parar, como las otras pocas
cosas heredadas de mi padre, al Banco de Empeño, o al cambalache. En esto,
pienso, se parece a la conciencia. Creo que ya nunca voy a poder desprenderme de
él.
Digo que empezó a la tarde. Vagabundeaba yo por los zaguanes
más sórdidos del Dock, cuando, al escuchar unos gritos y risas que venían de
un cafetín de los muelles, reparé en la fecha. Paradójicamente, me vi en el
viejo parque de nuestra casa. Las luces, las esferas de colores: recordé todo
eso, recordé el portalito que yo mismo, mezclando hasta el absurdo ríos azules
y arpilleras nevadas, construía todos los años en mitad del jardín (me
acuerdo ahora del Dios-Niño, siempre espantosamente grande en relación a su
divina madre, como justificando al fin lo milagroso del alumbramiento), y sentí
un asco tan profundo por mi vida que –como quien se lava– decidí celebrar
mi propia Nochebuena.
La idea parecerá trivial, pero a mi me apasionó y, antes de
las diez, también había fiesta en este innoble agujero donde vivo. Con orgullo
pueril, de chico, me senté a contemplar el espectáculo. El candelabro labrado,
en el centro de la mesa, parecía irradiar su antigua nobleza hacia todos los
rincones. Al principio me sentí bien: era una sensación extraña, como de paz
–un gran sosiego–, pero poco a poco empecé a preocuparme. Qué significaba
todo esto, para qué lo había hecho: para quién; podría jurar que en ese
preciso instante supe que estaba solo. Y por primera vez en muchos años necesité,
imperiosamente, de alguien. Una mujer. No. Rechacé la idea con repulsión. Hubo
una sola capaz de ser insustituible (capaz de no ser insoportable) y esa no
vendría ya. Nunca vendría.
Entonces recordé al viejo checoslovaco.
Lo había visto muchas veces en uno de esos torvos cafés del
puerto que suelo frecuentar cuando, embrutecido de ginebra, quiero divertirme
con la degradación de los demás, y con la mía. Pobre viejo: semioculto en un
recoveco, siempre igual, como si formase parte de la imagen infame de la
cantina, fumando su pipa, mirando fijamente un vaso de bebida turbia. Nunca habíamos
hablado. Jamás lo hago con nadie –llego y me emborracho solo, a veces también
escribo alguna cosa absurda que después arrojo al primer tacho de basuras que
encuentro a mi paso–; pero yo sabía que él me miraba. Era como si una ligazón
muda, un vínculo invisible y misterioso, nos uniera de algún modo. Al menos,
teníamos una cosa en común, dos cosas: la soledad y el fracaso. El viejo
checoslovaco; ése era el hombre que yo necesitaba.
Cuando llegue frente a la roñosa vidriera del negocio, lo vi.
Ahí estaba, tal como lo había supuesto. Una atmósfera desacostumbrada rodeaba
al viejo –también allí se regocija uno de que nazca Dios, de que venga y vea
cómo es esto–: una mujer pintarrejeada se le acercó y, riendo, le dijo
alguna cosa; él no pareció darse cuenta. Sí, ése era mi hombre. Me abrí
paso entre las parejas. Enormes marineros de ropas mugrientas, abrazaban a
mujerzuelas que se les echaban encima y reían. Alguna de ellas, dijo: ''¿Quién
te creés vos que soy?" y, adornando con un insulto bestial, le
respondieron quien se creían que era. No podía soportar aquello: por lo menos,
no esta noche; pensé que si me quedaba un solo segundo más iba a vomitar, o a
golpear a alguien o a llorar a gritos, no sé. Llegué hasta el viejo y lo tomé
del brazo:
–Te venís conmigo –le dije.
Mi voz debe de haber sido insólita, el hombre alzó los ojos,
unos ojos celestes, clarísimos, y balbuceó:
–¿Qué dice usted, señor? ...
– Que ahora mismo te venís conmigo, a mi casa, a pasar una
Nochebuena decente.
– Pero, ¿cómo, yo... con usted? . . .
Casi a rastras lo saqué de allí. Nadie, sin embargo, nos
prestó atención.
Faltaba
algo más de una hora para la medianoche. El viejo, cohibido al principio, de
pronto empezó a hablar. Tenía un acento raro, dulce. Se llamaba Franta, y creo
no haberme sorprendido al darme cuenta de que no era un hombre vulgar: hablaba
con soltura, casi con corrección. Acaso yo le había preguntado algo, o acaso,
rota la frialdad del primer momento (para esa hora ya estábamos bastante
borrachos), la confesión surgió por si misma. El hecho es que habló. Habló
de su país, de una pequeña aldea perdida entre colinas grises, de una mujer
rubia cuyos ojos –así lo dijo– eran transparentes y azules como el cielo
del mediodía. Habló de un muchachito, también rubio, también de ojos azules.
– Ahora será un hombre –había dicho–. Hace treinta años,
cuando vine a América, el apenas caminaba.
Dijo que ese era su último recuerdo. Bebió un trago de champán
y agregó:
– Y pensar, señor, que ahora tiene un hijo... Qué cosa. Y
yo me los imagino a los dos iguales, qué cosa. Yo pensé entonces en aquel
nieto: ojos de cielo al mediodía, cabellos de trigo joven. De qué otro modo
podía ser. Solo que el viejo Franta, difícilmente iba a comprobarlo nunca.
Dije:
– Pero, ¿Como te enteraste de ellos?
– El capitán de un barco mercante, señor, me reconoció
hace un mes. Yo pensaba, me acuerdo, como era posible reconocer en ese
pordiosero que tenía delante, en ese viejo entregado, roto, la imagen que dejó
en otro treinta años atrás. Y ahora pienso que siempre queda algo donde hubo
un hombre, y quién sabe: a lo mejor, a mi también me va a quedar algo cuando,
como el viejo, tenga la mirada turbia y le diga "señor" al primer
sinvergüenza bien vestido que me hable. Pregunte:
–¿Y no intentaste volver? ¿No trataste...?
Él me miró, perplejo; después, a medida que hablaba, su
cara fue endureciéndose.
–Volver. ¿Volver así? Usted lo dice fácil, señor; pero
es.... es muy feo. Volver como un mendigo –el tono de su voz empezó a ser
rencoroso–, un mendigo borracho, ¿sabe?, que en la puerta de la iglesia pide
por un Dios en el que ya no cree... No, señor. Volver así, no. Ella, Mayenko,
se murió hace mucho, y mejor si allá piensan que yo también me morí hace
mucho... –hizo una pausa, ahora hablaba como quien escupe–. Yo me jugué la
plata que había juntado para hacerla venir, ¿sabe?, y entonces ella se murió.
Esperando. ¿No ve que todo es una porquería, señor?
La palabra es una caricatura miserable. Quién puede explicar
con palabras, aunque este contando su propia vida, todo lo que induce a un
hombre a entregarse, a venderse todos los días un poco, hasta llegar a ser como
vos, viejo. Cuántas pequeñas canalladas, cuántas porquerías imperceptibles,
forman esa otra gran porquería de la que él habló: el alma. Pobre alma de
miserables tipos que ya han dejado de ser hombres y son bestias, bestias caídas,
arrodilladas de humillación. Dijiste:
– Qué vergüenza, señor.
Eso dijo: qué vergüenza. Y después agregó no poder matarse.
Para
el viejo Franta yo era algo así como un millonario, tal vez un poco
desequilibrado y algo artista (mis ropas, la manía que tengo de escribir en los
tugurios, y acaso el candelabro, le habían hecho suponer semejante desatino),
yo era un loco con plata, digo, que buscaba literatura en los bajos fondos de
Buenos Aires.
Y entonces empezó a darme vueltas en la cabeza aquella idea
que, más tarde, se transformaría en un colosal engaño. Pero antes quiero
decir algo: miento prodigiosamente. Y es natural. La fantasía del que está
solo se desarrolla, a veces, como una corcova de la imaginación, un poco
monstruosamente; con ella elabora un universo tramposo, exclusivo, inverificable
que –como el creado por Dios– suele acabar aniquilándose a si mismo. El
suicidio o la locura son dos formas del Apocalipsis individual: la venganza de
la soledad.
Pero este es otro asunto. Lo que quería explicar es que amo
la mentira, la adoro, me alimento de ella y ella es, si tengo alguna, mi mayor
virtud. Miento, de proponérmelo, con maestría ejemplar, casi genialmente. Y
esta noche puse toda mi alma en el engaño.
El me creía rico y caprichoso, pues bien: lo fui. A medida
que yo hablaba bebíamos sin interrupción, y a medida que bebíamos, mi palabra
se hacía más exacta, más convincente, más brillante. Lo engañe, pobre viejo,
lo engañe y lo emborraché como si fuera un chico. De todos modos, no puedo
arrepentirme de esto.
Conté una historia inaudita, febril, en la que yo era (como
él quiso) uno que no entraría aunque un escuadrón de camellos se paseara por
el ojo de la aguja. Mi fortuna venía de generaciones. Jamás, ni con el más
prolijo y concienzudo derroche, podría desembarazarme de ella; esta forma de
vivir que yo llevaba –él lo había adivinado– no era más que una
extravagancia, una manera de quitarme el aburrimiento. El viejo, poco a poco,
empezó a odiarme. Y yo, mientras improvisaba, iba llenando una y otra vez
nuestras copas. Ennoblecida por el alcohol, la idea aquella se gestaba cada vez
más precisa, fascinante, yo haría feliz a ese pobre diablo. Aunque todavía no
sabía cómo.
De pronto dijo:
–Pero, ¿por qué señor, por qué...?
No acabó de hablar: no se atrevió. Entendí que en ese
instante me aborrecía con toda
su alma. Ah, si él, el mugriento vagabundo, hubiese tenido una parte, apenas
una parte de mi supuesta fortuna. Sí, yo sabía que él pensaba esto; yo sabía
que ahora
solo pensaba en una aldea lejana, en un chico de mirada
transparente y pelo como trigo joven. Sin responder, me puse de pie. Fui a
buscar las dos últimas botellas que nos quedaban.
Le estaba dando la espalda ahora, pero podía verlo:
inconscientemente su mano se había cerrado sobre el mango de un cuchillo que
había sobre la mesa, pobre viejo. Ni siquiera pensaba que, de una sola bofetada,
yo podía arrojarlo a la calle despatarrado por la escalera. Empezaba, el también,
a ser una persona.
De golpe, volví a la mesa: sus dedos se apartaron.
Dije:
–¿Sabés por qué? ¿Querés saber por qué?...
Bebimos. Hubo un silencio durante el cual miré rectamente sus
ojos; después, bajando la cabeza como aplastado por el peso de lo que iba a
decir, agregué con brutalidad:
–¿Sabés lo que es el cáncer, vos?
El viejo me miraba. Apoyé las manos sobre la mesa y, con mi
cara al nivel de la suya, dije:
– Por eso. Porque yo también soy un pobre infeliz que no se
anima a partirse la cabeza contra una pared.
El viejo, que me había estado mirando todo el tiempo, de
pronto comprendió lo que yo quería decir y sus ojos se hicieron enormes.
Concluí secamente:
– Por eso.
– Quiere decir...
– Quiero decir que estás hablando con uno que ya se murió.
¿Entendés? Y entonces, ni toda mi plata ni toda la plata de veinte como yo,
van a poder resucitarme –me erguí, hablaba con voz serena y contenida–. Por
eso vivo lo poco que me queda como mejor me cuadra. Yo no pertenezco al mundo,
viejo. El mundo es de ustedes, los que pueden proyectar cosas, lo que tienen
derecho a la esperanza, o a la mentira. Yo soy menos que un cadáver.
Mis últimas palabras eran tal vez demasiado teatrales, pero
Franta no podía advertirlo.
– Calle usted, señor... –murmuró aterrado.
Entonces, súbitamente, di el toque final a la idea que me
torturaba:
– Un cadáver –dije con voz ronca– que ahora, por una
casualidad en la que se adivina la mano de Dios, acaba de encontrar un motivo
para justificarse.
De pronto, la noche del puerto se hizo fiesta. En todos los
muelles las sirenas empezaron a entonar su histérico salmodio y el cielo reventó
de petardos. Brindamos con los ojos húmedos. Fuegos multicolores se abrían en
las sombras, desparramando sobre el mundo extravagantes flores de artificio. Fue
como si una enloquecida sinfonía universal acompañara mis últimas palabras
absurdas y solemnes.
– Por Dios, Franta –dije, y creo que gritaba–; por ese
Dios en el que vos no creés y que acaba de nacer para todos los hombres, yo te
juro que toda mi fortuna servirá para que vuelvas a tu tierra. Es mi
reconciliación con el mundo. Vas a volver viejo, y vas a volver como un hombre.
La Nochebuena se ardía. Pitos, sirenas y campanas se
mezclaban con los perfumes nocturnos y entraban en tumulto por la ventana
abierta. A nadie le importaba, es cierto, el muchachito que pataleaba en el
pesebre, pero todos querían gozar del minuto de felicidad que les ofrecía, él
también, con su maravillosa patraña. En la tierra bajo la estrella, los
hombres de buena voluntad se emborrachaban como cerdos y daban alaridos.
Franta me miró un instante. Sus ojos brillaban desde lo más
profundo, con un brillo que ya no olvidaré nunca: me creía. Me creía
ciegamente. En un arrebato de gratitud incontenible me besó las manos y
balbuceo llorando:
– No te olvidaré mientras viva.
Me había tuteado. Había dejado de ser la bestia sometida y
mustia. Era un hombre: yo había cumplido mi obra.
Su cabeza cayó pesadamente sobre la mesa . Estaba borracho de alcohol y de sueños.
En esa misma posición, se quedó dormido. Soñaba que volvía a la pequeña
aldea de colinas grises y acariciaba unos caballos rubios y miraba unos ojos tan
claros como el cielo del mediodía.
Con todo cuidado retiré mis manos de entre las suyas, y me
levanté, tambaleante. Tu cabeza era suave y blanca, viejo; yo la había
acariciado.
Después levanté el pesado candelabro de plata. Amorosamente,
con una ternura infinita, poniendo toda mi alma en aquel gesto y sin meditar más
la idea que desde hacía un segundo me obsesionaba, dije: Feliz Nochebuena,
Franta. Y le aplasté el cráneo.