 home page
home page
 pagina iniziale
pagina iniziale
|

|
by
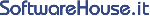
|
Antecedentes juveniles
Peñaloza había nacido en Huaja, pequeña población situada a treinta y cinco leguas al sur de La Rioja, en el departamento de la Costa Alta, en los Llanos. Huaja es hoy una población de 500 habitantes, más o menos, compuesta de ranchos diseminados y alguna que otra casa de adobe.Nuestros lectores podrán calcular lo que sería aquello el año [180]6 época a que remonta nuestro relato.
Cerca de Huaja, a unas tres leguas más o menos, vivía Quiroga, el tremendo Quiroga, que en aquella época había empezado a sacar las uñas y a mostrarse en toda la deformidad de su alma. Ya Quiroga acaudillaba grupos de muchachos grandes, a los que trataba duramente, castigándolos como se puede castigar a un soldado. Quiroga se había impuesto por su valor y su maldad, al extremo de que sus compañeros lo obedecían ciegamente como si fuera una autoridad suprema.
Peñaloza era hijo de gente pobre, pero de cierta importancia porque estaba emparentado con lo mejor de La Rioja, y contaba con un cura en la familia que era lo mismo que decir un sumo pontífice.
Bastaba que una familia tuviera un hijo cura para que fuera mirada como una familia celeste que disponía a su antojo de la voluntad de Dios. El cura era la primera autoridad de los pueblos, pues a ellos se les consultaba desde la cosa más sencilla e inocente hasta la más grave disposición de gobierno, bastando su más leve indicación para que se cambiara la más firme determinación.
Los padres de Peñaloza tenían honor con ese hijo que, siendo el protegido del cura Peñaloza, su tío, era el mimado de todo el departamento. Desde que tuvo diez años el cura, su tío, se había hecho cargo de él con el proyecto de educarlo para la Iglesia.
Pero aunque Peñaloza era de un carácter dulcísimo y bondadoso no mostraba ninguna inclinación por la carrera que quería darle su tío. El prefería andar acaudillando muchachos como Quiroga y montando a caballo para pasear por su departamento que conocía palmo a palmo.
Así como Quiroga se había hecho de prestigio por su crueldad sin límites, Peñaloza empezaba a tenerlo por la proverbial bondad de su carácter y la generosidad de su corazón hidalgo. Si alguna vez se veía en la necesidad de pelear por alguna de tantas cuestiones entre muchachos, siempre lo hacía sin la menor ventaja, y tratando de que tres o cuatro cayeran sobre él, porque le parecía una cobardía pelear contra uno solo. Es que Peñaloza tenía una fuerza terrible y tal tino para dar trompis que, no bien empezaba la pelea, ya su adversario estaba chocolata de fuera.
Cuando Peñaloza tenía uno de estos estragos, era él quien se acercaba a su mal parado adversario manifestándole el profundo pesar que sentía de haberle causado daño. Y lo ayudaba a estancar la sangre, y si era poseedor de algunos reales, se los daba también, para que se consolara y olvidara más pronto.
Y como tenía conciencia de su poder por el resultado de las primeras riñas, le parecía que pelear contra sólo uno era una acción cobarde, y no aceptaba combate si su adversario no se juntaba, por lo menos, con uno más. Entonces Peñaloza peleaba duro y era cosa sabida que a los pocos minutos de lucha sus adversarios quedaban derrotados y con la chocolata de fuera.
Algunos muchachos mal intencionados y que pretendían tener prestigio de más valientes, habían llegado hasta atacarlo con armas, pero no por esto lo habían intimidado ni vencido. Sin más que sus puñ os famosos, había desarmado a sus adversarios y los había golpeado de firme, pero sin causarles el menor mal.
Los muchachos habían concluido por convencerse de que Peñaloza era el más valiente y el más fortacho y lo habían dejado en paz.
Su tío, el cura, lo reprendía severamente cuando tenía conocimiento de estas peleas, pero Peñaloza se disculpaba con grandeza, demostrando a su tío cómo lo habían obligado a pelear.
El sabía disculpar las debilidades ajenas y sus labios tenían siempre una palabra cariñosa aun para aquel que más hondamente lo había ofendido.
Era de un natural bondadoso y humilde, en el que su tío el cura había sabido grabar el sentimiento del bien y la generosidad llevado a su último límite.
El cura le decía habitualmente muchacho, y cuando andaba en el campo, para llamarlo, hacía sonar las dos últimas sílabas, gritando, ¡chachoooo! El hábito de oírlo llamar siempre así, fue acostumbrando a sus compañeros y amigos que no lo nombraban sino por Chacho, y Chacho se le fue quedando, sin que él protestara jamás del apodo. Cuando Peñaloza, ya mozo y hombre de bailes, empezó a figurar ya no se le conocía sino por Chacho, y el Chacho decían los que a él querían referirse.
No había reunión alegre ni fiesta completa, sin la presencia del Chacho, porque además de su bondad natural, era su carácter sumamente alegre y sonriente.
Su tío, el cura, quería instruirlo como se instruía en aquella época, enseñándolo a leer y escribir lo menos malamente que le fuera posible, pero para esto era el Chacho rebelde como un demonio.
-¿Para qué quiero yo saber todo esto? -decía asombrado el Chacho-. ¿Si no tengo qué leer ni a quien escribirle? Déjeme, tío, montar a caballo y andar rastreando, que es más entretenido.
-Es que con eso solo no pasarás de ser un salvaje, y yo quiero que, cuando muera, puedas reemplazarme tú en mi santo oficio.
-Queda eso de ser cura para los buenos y sabios como usted- respondía sonriendo el Chacho-, ¿qué voy a ser cura, un animal como yo que apenas puedo darme cuenta de lo que es Huaja? ¡Ni siquiera conozco los alrededores del cielo!
-Yo te los haré conocer, muchacho, para que seas un hombre útil a la humanidad y a tus conciudadanos.
Y durante dos o tres días lograba tenerlo a su lado trasmitiéndole sus lecciones. Pero el cuarto día el Chacho se le disparaba a sus correrías, y cuando volvía a echarle el guante las había olvidado de tal manera que no recordaba la diferencia que había entre una a y una i .
Y no era que el Chacho fuera rudo o tuviera mala memoria. Por el contrario, su inteligencia era clara y despejada y su memoria extraordinaria, lo que podía conocerse en el recuerdo que tenía de los sucesos más remotos.
Es que el tío tenía una manera de enseñar que lo fastidiaba horriblemente, al extremo de mirar el estudio de sus lecciones como el castigo más horrible que pudiera darle. El cura se desesperaba pensando que nunca saldría un cura de Peñaloza, y lo encerraba días enteros haciéndole estudiar las letras. Pero entonces el Chacho se ponía a pensar en tal o cual caballo o en tal o cual muchacha, y lo que menos le preocupaba era la forma de las letras que tenía por delante. Así, cuando el tío iba a tomarle la lección para apreciar los adelantos hechos, se encontraba con que no acertaba con la o .
-Es una desesperación -decía-: ¿por qué no han estudiado una cosa tan fácil como ésta?
A la edad de las parrandas el Chacho salía de la Costa Alta y se pasaba una o dos semanas recorriendo otros departamentos, donde lo habían invitado a un baile, y de esta manera iba echando también su prestigio fuera de Huaja, y haciéndose de toda clase de relaciones. Estas excursiones ponían en alarma al cura Peñaloza, que echaba al Chacho formidables discursos, demostrándole que aquella era la vida del infierno y que era necesario rompiera con aquellos hábitos, pues de lo contrario rompería él entregándole a su destino.
Sumiso y obediente, por el doble motivo de ser su tío y ser cura, el Chacho prometía no andar más en los bailes y no moverse de Huaja sino con su expreso permiso.
El buen cura temía que detrás del baile viniera el juego y la bebida y que su sobrino se hiciera un perdido de cuenta y trataba de impedir por los medios a su alcance que esto sucediera, evitando que el Chacho se juntara con ciertos perdidos o jóvenes de mala reputación.
Pero el Chacho se veía acosado por sus amigos de tal manera que olvidaba las promesas hechas a su tío, y cuando aquél menos acordaba ya salía en excursión a la hacienda de tal o cual familia amiga que lo mandaba invitar para su fiesta.
Su tío lo reprendía agriamente, pero el Chacho pedía perdón con tal humildad y prometía con tal seriedad no volvería a incurrir en la misma, que se le perdonaba sobre tablas bajo la condición expresa de no volver a caer en pecado. Hombre viejo ya, teniendo idolatría por aquel sobrino, no se conformaba con la aversión que el Chacho mostraba por el estudio, y con admirable paciencia persistía en sus proyectos de enseñanza, pero el Chacho se sentía más inclinado por el lado de la milicia y no quería saber nada de misas ni de historia sagrada. Su natural inclinación eran las armas, y cuando pensaba que algún día podía llegar a ser capitán de milicias, se sentía completamente feliz. Su tío perdió la esperanza de verlo cura algún día y se concretó a enseñarle a leer y escribir.
El Chacho, no teniendo nada mejor que hacer, formaba sus amigos en grupos y hacía grandes simulacros de batallas contra los grupos de algún otro capitán que de entre ellos surgía. Estas siempre eran luchas de caballería, en que los ejércitos esgrimían sendas ramas de algarrobo que simulaban lanzas o sables. Y el Chacho obtenía siempre la victoria contra sus contrarios que, acosados de todos modos, concluían por abandonarle el campo.
El Chacho mostraba una particular tendencia a proteger siempre al desvalido y al pobre que le pedía amparo contra los desmanes de la justicia.
Entonces el alcalde de un pueblo era una especie de déspota que por la mayor fruslería metía a un hombre de cabeza en el cepo y lo tenía así tanto tiempo como le daba la gana. El cepo, en las provincias del Norte, era un tronco de algarrobo aserrado a lo largo y con algunos agujeros, colocado a campo raso bajo algún algarrobo, para evitar que el sol ardiente derritiera los sesos del preso. Muchas veces el cepo se hallaba colocado a más de una legua de la casa del alcalde, y allí penaba el preso sin la menor vigilancia y sin que nadie se atreviera a sacarlo o llevarle algún alimento o vaso de agua por temor de despertar las iras del supremo alcalde.
No hace muchos años que vimos nosotros mismos en la provincia de Santiago un hombre trincado así en uno de estos cepos originales, y que puesto en libertad por nosotros se negó a salir porque el alcalde, dijo, era capaz de matarlo a azotes.
Los que se encontraban en situación semejante se empeñaban con el Chacho para que hiciera jugar la influencia de su tío en su favor, y como no había alcalde que resistiera al pedido del cura Peñaloza, el Chacho conseguía siempre la libertad de los presos, que quedaban obligados a él de todos modos. De aquí venía que en cada rancho tenía el Chacho un amigo dispuesto a pagarle el servicio con la vida si era posible.
Si el delito era muy grave y necesitaba hacer a la justicia alguna untada de mano para que quedara conforme, el Chacho no trepidaba en deshacerse de alguna prenda o algún animal que llenara la codicia del alcalde obteniendo así la libertad del preso.
Así el Chacho se había hecho de un gran prestigio entre la gente del pueblo, que lo miraba como un protector celeste contra todos los desmanes de aquellas autoridades miserables. Y estas tales autoridades, conociendo el desinterés del Chacho y el poco apego que tenía a sus cosas, no le soltaban ya los presos sino por medio de alguna dádiva.
Así el Chacho, con su sagacidad asombrosa, comprendía el manejo, y aunque nada decía, había concluido por cobrar un profundo desprecio por todo lo que se llamaba justicia.
-La mejor y más mansa de las justicias -decía-, son los pesos y las mulas; tenga uno reales disponibles y podrá hacer todo aquello que le dé la gana. Pero que aquel que no tenga no se meta a zonzo porque la pagará por todos.
Sucedió una vez que por asuntos de mujeres un joven dio unos trompis al alcalde, por lo que éste resolvió secarlo en el cepo de cabeza. El preso se mandó empeñar con el Chacho, y éste puso en juego todos sus recursos y todas sus mulas para sacarlo en libertad, pero esta vez se estrelló con el rencor del alcalde y la venganza que quería ejercer a todo trance.
Esta vez los empeños del cura y las ofertas del Chacho se estrellaron contra el deseo de vengarse que tenía el alcalde y el interés en mantener preso al joven, no sólo por vengar los trompis sino para quedar dueño de la mujer que de tales trompis había sido causa. El Chacho se convenció de que por esta vez no valían los ruegos y los regalos, sintió que por primera vez la mostaza se le subía a las narices y se encaprichó en que el alcalde había de poner en libertad al preso o lo pondría él mismo. El alcalde se sulfuró y dijo al Chacho que si se le volvía a poner por delante a él también lo iba a meter de cabeza en el cepo.
El Chacho se fue adonde estaba el cepo y puso en libertad al preso, comprometiéndolo a pelear contra el alcalde si persistía en su empeño y quería prenderlo de nuevo.
Aquello fue un acontecimiento fabuloso en Huaja, que vino a conmover todo el departamento. Era la primera vez que un hombre se permitía desacatar la autoridad al extremo de poner en libertad los presos desafiando sus iras.
El alcalde mandó en el acto prender al Chacho o traerlo a su presencia, con la santa intención de ponerlo en el cepo y castigar así el desacato cometido. Pero esto era cosa más difícil de realizar por el cariño que al Chacho tenían y porque ya sabían que éste se resistiría a mano armada.
Toda la fuerza de que disponía el alcalde para hacerse respetar eran dos hombres erigidos en soldados de la ley y con el derecho de usar una cosa que había sido sable en sus mocedades. Los dos representantes de la ley se apersonaron al Chacho y le intimaron orden de prisión en nombre del alcalde, pero se encontraron con que éste se negó redondamente a obedecer. Quisieron hacer uso de la fuerza, pero el Chacho les dijo que les iba a romper la crisma si insistían y que se retiraran a llevar su contestación.
Decidido a resistirse de todas maneras, el Chacho juntó al que había puesto en libertad dos amigos más para pelear al alcalde y no dejarse prender. El escándalo estaba dado y la población de Huaja pendiente de lo que iba a suceder.
El alcalde, profundamente irritado con la contestación de sus soldados, decidió ir en persona a prender al Chacho, y con ese objeto se armó hasta los dientes y acompañado de sus dos soldados salió en busca de éste.
El Chacho y sus amigos se habían armado de garrotes de algarrobo para dar con ellos una soberana paliza a la autoridad.
Y como los dos enemigos se buscaban, no tardaron en encontrarse, deseosos de venirse a las manos. En cuanto se encontraron, el alcalde intimó al Chacho que se entregara preso y entregara también al causante de todo aquel escándalo.
-Mire, amigo -dijo el Chacho- ¿por qué está embromando? Es mejor que se retire y se deje de caprichos, porque puede sucederle algo malo; en cuanto a ustedes, no se metan a guapos -dijo a los soldados-, porque el asunto puede salirles caro por sus huesos.
-Si no se entregan -gritó el alcalde completamente sulfurado-, soy yo quien los va a moler a garrotazos, y a algo más si fuera necesario.
Algunos mozos que sabían lo que pasaba se habían juntado por allí cerca, dispuestos a tomar parte a favor del Chacho si la cosa se formalizaba, de modo que todas las probabilidades estaban contra el alcalde.
Como el Chacho y sus amigos soltaron una gran carcajada ante la amenaza, el alcalde arremetió lata en mano contra el grupo, seguido de sus dos milicos. Guapos todos, pues en La Rioja no hay hombres flojos, empezaron a menudearse cada garrotazo que sonaban los huesos de una manera formidable.
El Chacho se había trenzado con el mismo alcalde, mientras los compañeros vapuleaban a los milicos con su garrote de algarrobo.
El Chacho no tardó mucho en avasallar al alcalde; le sacudió el garrotazo de gracia y lo echó al suelo desmayándolo sobre tablas, acudiendo en auxilio de sus amigos, dos de los cuales habían recibido contusiones serias. La justicia quedó completamente en derrota y mal parada sobre el campo de batalla. En vano el alcalde pedía favor a los vecinos que miraban; todos habían rodeado al Chacho, complacidos de que hubiera acogotado a aquel trompeta.
Aquel fue un colmo en el tranquilo pueblo de Huaja. Pelear a la autoridad del pueblo y ponerla en derrota era cosa que jamás había sucedido, era algo como una revolución inverosímil que la imaginación se resistía a creer. El alcalde se quejaría, el juez de paz pondría el grito en el cielo y el gobernador citaría la Guardia Nacional para castigar de firme tan terrible crimen.
El mismo Chacho hizo llevar a su domicilio al alcalde y sus milicos para que los curaran como Dios les diera a entender, porque debían tener los huesos descangallados, pensando en seguida en los amigos, que no estaban mucho mejor.
Cuando el cura supo lo sucedido, se quería morir de pura desesperación, porque aquel escándalo dejaba a su sobrino como un bandido y lo hacía acreedor a un serio castigo.
-¿Es posible que seas tú quien cometa un barro de esta naturaleza rebelándote contra la autoridad del pueblo y peleándote como una cuadrilla de forajidos?
-¿Y por qué andan embromando? -contestaba Chacho que no daba a la cosa tanta importancia-. ¿Por qué no quiso poner en libertad a Agenor que no le había hecho nada, cuando yo le ofrecí pagar lo que fuera necesario?
-¿Y qué tienes que meterte tú en esas cosas? Si él estaba preso, su delito habría cometido; ¡cuántas veces te dije yo que tus amigos habían de ser tu perdición! Vamos a ver cómo sales de ésta.
-Bien, no más; ¿cómo quiere que salga? Este alcalde no sabe más que hacer iniquidades para sacar plata por la libertad de los presos, y alguna vez había de sucederle un descalabro. La chacarera que le hemos bailado en los huesos, se la tenía que bailar alguno, de todos modos, porque ya sus procederes no se podían aguantar.
-Pero es que ahora el juez de paz del Departamento te va a mandar buscar preso y van a hacerte alguna atrocidad.
-Es que no he de ir, y si se empeña, como el alcalde, en llevarme, hay algarrobos para él también, y le hemos de menear duro y parejo para que no se meta a apoyar pícaros.
-Pero ésa es la revolución, Angel, y tú no tienes fundillos para revolucionario.
-¡Y por eso se ha de dejar uno llevar por delante! Está bien ser bueno, tío, pero no tanto que se parezca a zonzo.
-¡Ay, Angel! Quiera Dios protegerte y protegernos, porque me parece que vamos a pasar un mal rato.
Tan grave era la situación para el buen cura, que por primera vez llamaba al Chacho por su nombre propio. Ya se lo figuraba preso como un criminal famoso y cubierto de heridas y grillos.
Todos los jóvenes de Huaja no sólo encontraban que el Chacho había tenido razón sino que se felicitaban de la paliza que había dado a aquel alcalde a quien todos odiaban a muerte por bárbaro y por injusto. Para ninguno era un misterio que el juez mandaría a prender a Peñaloza, y que éste se resistiría, pero todos, en este caso, estaban dispuestos a sostener al Chacho y librar una batalla antes que permitir que lo prendieran y lo llevaran. Aquella paliza dada al alcalde había acentuado su prestigio de un modo fabuloso, hasta el extremo de creerlo invencible.
-¡Ah! Si nosotros tuviéramos armas -exclamaban-: ni aunque vinieran con un ejército llevaban al Chacho; hemos de pelearlos hasta que reventemos.
Por fin sucedió lo que tanto temía el cura Peñaloza; el alcalde mandó a dar cuenta de lo que sucedía al juez de paz del Departamento, y éste mandó ordenar al Chacho que inmediatamente se presentara preso.
-¡Ya voy a ir! -exclamó el Chacho- ¡Ya voy a ir por el aire! Como si uno no tuviera más que hacer que obedecer a cuanta burrada le manden. Diga asted al juez que no he de ir nada, que no quiero ir, y que es en vano que mande chasques porque tendrían que volver como han venido.
El juez de paz, que estaba acostumbrado a que sus órdenes se obedecieran sobre tablas sin discutirlas ni observarlas, sintió que el diablo se lo llevaba cuando le dieron la respuesta del Chacho.
-¿Que no ha de venir? -exclamó lleno de ira-. ¿Que no ha de venir? Pues lo haré traer atado codo con codo y a garrotazos; yo le he de preguntar si soy yo como el alcalde o algún trompeta como él.
Y previendo que el Chacho se le pudiera resistir, mandó seis hombres y un oficial con la orden de traerle preso al Chacho de cualquier modo, amarrándolo en caso de que se resistiera.
El oficial y los soldados llegaron a Huaja dispuestos a cumplir al pie de la letra la orden que habían recibido, pero no contaron con el recibimiento que se les preparaba.
El Chacho, suponiendo que el juez no se había de tragar su respuesta así no más y que alguna medida seria había de tomar, se había preparado a una resistencia en toda regla. Había juntado quince mozos, que se habían armado de gruesos garrotes de algarrobo, dispuestos a romperles el bautismo a los que allí aparecieran en son de guerra, aunque viniera con ellos el mismo juez de paz.
En vano el cura se empeñó con el Chacho para que no resistiera y obedeciera las órdenes de la autoridad: éste declaró terminantemente que no se entregaba, porque sus amigos no querían que se entregara, y que estaba dispuesto a no dejarse atropellar por la justicia.
-No te entregues -le decían sus amigos-; nosotros te hemos de sostener hasta el último aliento y no te han de llevar.
Esta era la disposición en que estaba el Chacho y su gente cuando llegaron los enviados del juez de paz.
El oficial que venía conocía al Chacho como lo conocían todos los habitantes de la Costa Alta por lo que quiso hablar con él antes que emplear los medios violentos.
-Yo, como amigo -le dijo-, le aconsejo que nos acompañe y arregle con el juez esta cuestión, sin necesidad de complicarla más todavía. Con buena voluntad todo se arregla, y entre usted y el juez se han de entender debidamente.
-Yo no voy nada, porque no he dado motivo para que me pongan preso y porque no quiero. Si el juez de paz quiere arreglar algo conmigo o averiguar cómo ha sido el suceso del alcalde, puede venir no más que yo tendré muchísimo gusto en recibirlo, pero eso de ir yo preso es una fantasía que debe quitarse de la cabeza porque no ha de suceder.
-Es que yo tengo orden de llevarlo de todos modos; y si no quiere venir a buenas tendrá que venir a malas, porque así es la orden que traigo.
-Bueno, amigo, y antes de venirnos a las manos quiero darle un consejo, que espero seguirá por la cuenta que le tiene. Ya he dicho que no quiero ir, y si ustedes me esfuerzan, van a obligarme a sacudirles, y cuando yo pego soy muy grosero; ya ve lo que le ha sucedido al alcalde por haberse metido a zonzo.
-Yo me iría -contestó el oficial-, porque lo estimo a usted en lo que vale, pero es el caso que me han dado orden de llevarlo de todos modos, y yo no me puedo ir sin usted.
-Pues la única compañía que de aquí pueden llevar serán los chirlos que yo les sacuda, porque otra cosa no es posible.
Ya hemos dicho que en la provincia de La Rioja no hay hombres flojos, así es que el oficial, aunque sabía que la empresa era peligrosa y arriesgada, intimó al Chacho que lo siguiera. Para él no había otro camino que éste: cumplir la orden que había recibido.
El Chacho se sentó en el suelo, con el garrote entre las piernas, y miró al oficial con la expresión bondadosa y tranquila de su mirada.
-Caramba, siento mucho, pero veo que no hay más remedio -dijo el oficial, y bajándose del caballo se acercó al Chacho como para tomarlo de un brazo.
La escena tenía lugar en medio del campo, siendo testigo de ella toda la población de Huaja, que al ver llegar fuerzas del juzgado había acudido previendo lo que iba a suceder. Y esta cantidad de público obligaba al oficial a echar el resto en el cumplimiento de sus órdenes.
Cuando el Chacho vio que el oficial iba a ponerle la mano encima, se puso de pie y le dio un leve empujón en el pecho diciéndole:
-Cuidado con lo que se hace porque cada uno tiene la paciencia puesta en su lugar y yo siento que la mía se me va acabando.
El oficial se demudó, palideció intensamente y volvió sobre el Chacho siempre en ademán de tomarlo de un brazo. El Chacho entonces le dio un empujón tan violento que por poco no lo voltea de espalda.
Esta fue la señal de la lucha, lucha terrible porque tenía lugar entre hombres bravos y dispuestos a salirse con la suya o dejar allí el pellejo.
-Pues, entonces, y ya que no hay más remedio, firme y no se quejen -dijo el oficial cargando sobre el Chacho espada en mano.
Los soldados sacaron su simulacro de sable y se aproximaron para secundar la acción de su oficial. Pero no habían aún llegado adonde él estaba cuando el Chacho le hacía volar la espada de un garrotazo. El combate empezaba por las cabezas, con una enorme desventaja para el oficial que no tenía más que su rebenque para hacer frente al garrote del Chacho.
Los soldados avanzaron en protección del oficial; el Chacho se vio en el acto rodeado de sus amigos y la batalla empezó violentísima por una y otra parte. Los milicos tiraban cada sablazo capaz de dividir hasta el estómago al que tomaran por la cabeza. Pero los amigos del Chacho, ágiles y jóvenes, los evitaban como podían, devolviendo por cada uno de ellos, garrotazos verdaderamente matadores.
Este género de luchas no son muy largas, porque tratando los combatientes de herir antes que cubrirse, se reciben golpes terribles y los combatientes se sienten muy pronto postrados. El primero que cayó bajo los golpes del garrote del Chacho fue el oficial, que había recibido un golpe en la cabeza y otro golpe en el brazo derecho que se lo había roto de la manera más dolorosa. El Chacho acudió al grupo donde más recio se peleaba, decidiendo bien pronto su garrote la victoria por parte de los suyos, que eran más numerosos y peleaban apasionados.
Como sucede siempre que los combatientes son igualmente bravos, los heridos y contusos eran muchos, casi todos lo estaban. Quien tenía la cabeza abierta de un sablazo, quien la nariz rota de un palo, quien una mano fuera de su lugar o la dentadura fuera. Los combatientes se habían pegado firme, así es que cada palo había levantado una contusión terrible. El único que no estaba herido era el Chacho, y esto porque era el más hábil y práctico de todos ellos. El Chacho cuerpeaba los golpes con una limpieza de pruebista y los devolvía con una rapidez endiablada.
La derrota no podía ser más famosa ni completa, pues no había un solo milico que, por lo menos, no hubiera recibido un par de garrotazos, con excepción del oficial que había recibido una paliza de primera fuerza.
Todo el pueblo de Huaja, sin excepción de sexos y edades, había acudido al campo de batalla y presenciado la pelea. Los viejos no estaban conformes con aquel acto revolucionario, que podía tener malas consecuencias, pero los jóvenes, entusiasmados, felicitaban a los amigos que habían tomado parte en la jornada y se disponían a pelear ellos mismos si el juez insistía en llevarse al Chacho. El Chacho, con esto, se había hecho célebre, aumentando su prestigio de cumplido capitán.
Los vencedores habían querido rematar la función con una gran paliza aplicada al lomo de los vencidos, pero el Chacho se opuso, mostrando que aquello no era generoso ni noble y que hartos golpes habían recibido para remacharles el clavo con otros nuevos. Las mismas muchachas felicitaban a los vencedores, pues para el pueblo de Huaja aquella era una balalla formidable.
El cura Peñaloza se quería morir de espanto, pues creía que, por lo menos, el Chacho sería fusilado. La sagrada autoridad de un alcalde no había sido jamás desconocida, y el hecho de apalear al alcalde y a las fuerzas del juzgado debía ser un crimen digno de algú n castigazo bárbaro.
Así Huaja, célebre hasta entonces por su mazamorra especial, empezaba a hacerse célebre por el Chacho y la guapeza fabulosa de sus hijos.
-¡Qué sería si estos diablos tuvieran armas! -exclamaban los viejos- ¡cuando a garrote limpio han hecho tanto destrozo! No hubiera vuelto uno solo con vida.
Los que podían andar, se habían vuelto a llevar el parte del desastre, quedando los más estropeados en Huaja, para allí curarse como Dios les diera a entender.
-¿Y ahora qué vas a hacer? -preguntaba el cura al Chacho, afligidísimo-. Mira que esto no va a quedar así y que la fiesta puede costarte cara.
-¿Y qué he de hacer? Esperar no más a que vengan otros para que lleven también su parte.
-Pero ése es un desatino, mi hijo, porque al fin y al cabo ellos tienen la fuerza y la posibilidad de embromarte. Es preciso que te escondas por lo menos donde no te vean ni sepan que estás, mira que es el juez de paz y puede venir él mismo.
-Pues si viene él mismo peor para él, porque si ellos tienen la fuerza, yo tengo los amigos, que valen más, según se ha visto ya. Lo que es a mí, mi tío, no me llevan preso, porque yo no he nacido para que nadie se limpie las manos en mi cuero, ni para que me metan de cabeza al cepo como a cualquier perdido. Para eso, tío, es preciso que me muera, y gracias a Dios tengo la vida bien pegada a los huesos.
-Es que yo me voy a morir del disgusto, porque desde que andas en esto no me llega la camisa al cuerpo.
-Confórmese tío, pues mucho peor sería que me llevaran e hicieran conmigo alguna herejía; ya sabe usted lo que es esta gente de justicia y lo que se aprovechan cuando a uno lo tienen seguro de la cabeza.
-Dios nos ayude, hijo mío -exclamó el cura-. Quiera que esto no concluya en alguna desgracia horrible.
-Hasta ahora no ha habido ninguna desgracia mayor, puesto que no ha habido ningún muerto; esperemos que no suceda nada grave.
La población de Huaja seguía cada vez más conmovida, porque comprendía que aquello no podía concluir así, y que el juez de paz persistiría en prender al Chacho y lo mandaría llevar con mayores fuerzas.
Unos cuarenta jóvenes y paisanos habían rodeado al Chacho, constituyéndose en regimiento y poniéndose bajo sus órdenes, y pasaban el día y la noche en la confección de grandes garrotes destinados a dragonear de sables. Estas eran las armas con que esperaban el segundo avance de la Justicia de Paz. Algunos se habían provisto de piedras, con las que hacían ejercicio mañana y tarde, para tener mejor puntería el día del combate. Y el Chacho, semejante a un gran general, se ponía a la cabeza del escuadrón, improvisando los movimientos que se le ocurrían, porque no tenía la menor teoría de lo que era la milicia.
En el Juzgado de Paz tenían lugar los mismos preparativos, pues la conducta del Chacho había conmovido a todo el Departamento. Cuando el juez tuvo conocimiento por los contusos que volvieron de lo que había hecho el Chacho, su indignación no reconoció límites. No sólo no reconocían su autoridad y desobedecían sus órdenes, sino que apaleaban a los agentes que había mandado para que las ejecutaran. Aquello era para él el colmo del ridículo, pues lo exponía a la burla de toda la población y a que todos se creyeran con el derecho de hacer lo mismo y desobedecerlo, armando partidas para pelear con sus milicos.
-Aunque tenga que ir yo mismo y aunque tenga que dejar el pellejo en la demanda, es preciso que yo traiga aquí al Chacho y a los que lo han ayudado en su insolencia, y los castigue de una manera ejemplar, para que nadie se atreva a repetir la misma.
-Es que todo Huaja ha tomado el partido del Chacho -le decían-, y están dispuestos a sostenerlo a todo trance.
-¿Y qué son esos cuatro inservibles para poder conmigo? Es que la partida que fue estaba compuesta de fregados, que no han sido capaces ni siquiera de traerme las orejas de uno de ellos. Esta vez iré yo mismo y veremos si los traigo o no los traigo.
El juez de paz era un hombre de genio fuerte y atropellado, estaba ensoberbecido con la autoridad que revestía, y se sentía capaz de colgar en los algarrobos del camino a todos los que se habían levantado en su contra.
Si hoy mismo un juez de paz en las provincias del Norte se cree con tanta autoridad como un monarca, ya se podrá calcular lo que serían entonces, en que sus actos no tenían control y hacían su más brutal capricho sin dar cuenta a nadie. Habían tomado los puntos a las despóticas y soberbias autoridades españolas y no podían convencerse de que los tiempos, el año 25, habían cambiado de una manera radical. Y estos atropellos y pequeñas iniquidades de las autoridades más subalternas era precisamente lo que había precipitado la acción del Chacho.
-No es que yo pelee por mí ni por librarme de algún castigo que haya merecido -decía Peñaloza-, sino para enseñar a esta canalla que no somos una majada de chivos y que tenemos nuestros derechos también, que ellos están obligados a respetar y hacer respetar. ¿A dónde iríamos a parar si para sus negocios privados o pequeñas venganzas, cada alcalde de éstos tuviera el derecho de secar a un hombre en el cepo? Eso es tratarnos peor que esclavos y es bueno que sepan que esto no es posible; que somos hombres que tenemos también nuestros derechos y la libertad de hacer lo que nos da la gana sin que nadie se meta con nosotros, mientras no ofendemos a nadie.
Estas eran las ideas que sostenía el Chacho, arrastrando con ellas a todo aquel que tenía fuerzas para enarbolar un garrote. Y cada uno se sentía fuerte en su derecho, pues defendía su libertad personal y colectiva contra los desmanes y avances de la justicia, justicia sólo en la palabra, pues en el hecho no era sino el capricho de las autoridades.
El juez de paz de la Costa Alta juntó los ocho milicos que representaban toda la fuerza de su autoridad, citando a unos doce vecinos a quienes ordenó que le prestaran su concurso para ir a prender al Chacho. Estos vecinos simpatizaban profundamente por la causa del Chacho, pero no se atrevían a resistir las órdenes del juez; y tomando los viejos sables que éste les daba, se dispusieron a marchar con la peor voluntad de este mundo, pero firmemente resueltos a no usar de estas armas contra el Chacho, cuya causa era la de todos.
Con estos veinte hombres armados de sable y uno que otro fusil de chispa, el juez se creyó bastante fuerte, porque creyó que sólo tendría que vérsela con los ocho o diez perdidos que habían atacado a su oficial, y marchó sobre Huaja. De todos modos aquéllos no tenían otra arma que sus garrotes, y con semejantes armas no era posible luchar. Y frotándose las manos de satisfacción al pensar que volvería con un revoltoso en anca del caballo de cada milico y el Chacho a las ancas del suyo, tomó la dirección de Huaja.
En cuanto se movió el juez, tuvo avisos el Chacho y formó y preparó su improvisada tropa, esperando al enemigo en son de guerra. Eran más o menos cuarenta mocetones dispuestos a triunfar a toda costa; el resto de la población se preparaba a presenciar la batalla, la más formidable y descomunal que hasta entonces se había librado en las cercanías de Huaja.
Cuando el juez vio semejante ala de caballería tan superior a la suya, se conmovió profundamente, no por el peligro que corría sino por el fiasco que podía dar. Pero, esperanzado en la desventaja de las armas, desplegó sus veinte jinetes sable en mano y avanzó resueltamente.
-¿Quién de ustedes es Angel Peñaloza, conocido por el Chacho? -preguntó en tono de amenaza.
-Presente y para lo que usted guste mandar -contestó el Chacho avanzando a su vez y secándose el sombrero-. ¿En qué puedo serle ú til? -añadió sonriendo.
Aquella sacada de sombrero y aquel respeto en el modo de hablar fue de muy buen augurio para el juez, que se había figurado que el Chacho era un guapo insolente y camorrista que lo recibiría con palabras descomedidas agrediéndolo en seguida.
-¿Usted es -preguntó- el que ha lastimado al alcalde de este punto y el que ha peleado con la comisión con la que yo lo mandé buscar?
-El mismo, sí señor -contestó el Chacho con igual comedimiento como si agradeciera un elogio-; el mismo. Yo no quise ir porque no soy ningún criminal, no he dado motivo para que se me lleve preso como un trompeta, y como me quisieron llevar a la fuerza, no he tenido más remedio que defenderme. Es esto todo lo que ha habido y nada más; nadie tiene el derecho de pegar a nadie y el que pega se expone a recibir también.
-¿ Y no sabés, bribón, que es preciso respetar la autoridad y que el que le hace armas se hace acreedor a un castigo?
-¿Y no sabés pillo -respondió el Chacho tomando el mismo tono que el juez-, que es preciso respetar a los hombres y que quien no los respeta se expone a que uno haga uso de sus medios de defensa y les rompa el alma? Nosotros no somos perros, amigo juez -concluyó con una energía soberbia-; somos hombres y tenemos derechos que no se pueden atropellar, so pena de exponerse a ser atropellado también.
-¡Bravo, muy bien, tiene razón! -gritaron los amigos del Chacho-. No somos carneros para que se nos atropelle y nos hemos de defender.
El juez se iba calentando poco a poco, pero no quería precipitarse y contenía su genio hasta ver dónde paraba aquello.
-¿Y por qué no han acudido a mí en demanda de justicia, antes que sublevarse contra la autoridad?
-¿Y por qué no han venido a averiguar lo que pasaba antes de mandarnos prender? -preguntó el Chacho-. En cuanto a pedir justicia ya sé yo cómo se administra, y no será el hijo de mi madre quien vaya a pedirla; la compraré cuando tenga plata y sanseacabó.
Aquello ya era inaguantable, el juez estaba haciendo un papel ridículo, pues era el Chacho quien lo retaba en vez de ser él quien retara al Chacho. Perdida entonces toda paciencia, toda reflexión, el juez dijo al Chacho que lo siguiera hasta el juzgado, donde debía quedar hasta tanto averiguara él cómo habían pasado los hechos.
-Para eso no hay necesidad de que yo vaya, puesto que ya usted está aquí; puede tomar las declaraciones que quiera sin necesidad de que yo vaya hasta allí.
-Es que yo quiero que venga porque así debe ser -exclamó el juez perdiendo la paciencia-; yo quiero que vengas y te prevengo que dejés a un lado las bravatas y manotadas, porque yo soy el juez de paz y como tal sé hacerme obedecer.
-Mande en justicia y seré yo el primero en obedecerlo, pero eso de que he de ir preso, nada más que porque usted lo quiere, no puede ser; no voy nada y déjeme de andar embromando.
Los de Huaja aplaudieron con entusiasmo, dando en alta voz la razón al Chacho y diciendo que aquello era una injusticia.
-¿Quiere decir que te resistes a obedecerme -preguntó el juez- y quieres obligarme a que use de la fuerza?
-Use todo lo que quiera -respondió el Chacho alegremente-, pero lo que es a mí, yo le garanto que no me va a usar.
-Pues entonces te he de llevar del cogote, y veremos si cualquier compadrito ha de hacer lo que le dé gusto y gana.
Y dirigiéndose a sus milicos, mandó a dos que fueran a atar al Chacho.
-No seáis zonzos -les dijo el Chacho-, y no lleguéis hasta mí, porque al que me venga a agarrar le rompo el mate. ¿Por qué no viene usted, pues, ya que es tan malo y compromete a esos infelices echándomelos para que les pegue?
-Atenlo y átenlo bien -dijo el juez a los suyos-, que ahora verá ese sinvergüenza quién pega a quién.
El primero que se acercó al Chacho dio dos vueltas en el aire como quien baila un vals, y cayó de espaldas al suelo. Peñaloza le había pegado una de aquellas cachetadas que parecían dadas con mano de hierro, preguntando en seguida:
-¿Quién quiere el par?
Aquella era la señal del combate y no había qué hacer. Los amigos de Peñaloza lo rodearon en el acto y revolcaron sus largas macanas de algarrobo en señal de reto. El juez se puso a la cabeza de los suyos y les cayó a sable sin ningún miramiento, pues a su modo de ver era preciso escarmentar de firme a aquella gente, y la mejor manera de escarmentarla era matar cuatro o cinco y colgarlos de los algarrobos para escarmiento de los demás. Pero es que los de Huaja no eran muñecos, ya habían dado pruebas de que tampoco eran mancos para el garrote. Los milicos, guiados por el mismo juez, cargaron, creyendo que a los dos o tres sablazos todo habría terminado, pero fueron recibidos con tal bravura que se contuvieron un poco sin poder avanzar. Aquello era una lluvia espantosa de garrotazos, imposibles de evitar.
El juez hizo cargar a los vecinos que traía de refuerzo, pero éstos lo hicieron flojamente, no porque tuvieran miedo de pelear, sino porque se trataba de pelear con el Chacho, que era quien tenía todas sus simpatías. El juez, a pesar de la ira que lo dominaba, empezó a comprender que se había metido en una empresa dificilísima, pero era demasiado tarde para retroceder sin mengua de su autoridad.
El Chacho buscaba siempre encontrarse con el juez para medirle las costillas, pero los combatientes se interponían y no lo dejaban llegar hasta él. Los milicos habían herido ya a dos o tres jóvenes, pero éstos garroteaban con tal fe, que dentro de poco no iba a quedar milico sano. No era posible dudar del triunfo del Chacho, porque cada minuto que pasaba se le veía ganar terreno sobre sus enemigos. Todos habían echado pie a tierra para pelear mejor, lo que prueba que ninguno tenía la intención de disparar.
El juez mandó a los vecinos que lo acompañaban que peleasen, de tal manera que éstos no tuvieron más remedio que obedecer y entrar en pelea, aunque muy flojamente y nada más que por cumplir. A los cinco minutos de tan sin igual batalla, el campo empezó a despejarse y a dejar ver a los del Chacho venciendo ya sobre sus adversarios. En el suelo había cuatro o cinco milicos gravemente lastimados y otros tantos amigos del Chacho heridos de sable.
De los vecinos que habían venido con el juez, tres habían quedado mal parados, Habiéndose los demás retirado del combate, viendo que la causa del juez estaba allí perdida.
Encerrado el juez de paz en un círculo de mozos, había sido hecho prisionero de guerra a pesar de sus bravatas y terribles sablazos.
-No me toquen que soy el juez de paz y puede costarles caro, -gritaba éste desesperadamente.
-A ese pillo atenmeló, atenmeló firme -dijo el Chacho-, pero no le peguen, no por lo que él vale, sino porque es bueno que vean la diferencia que hay entre ellos y nosotros. Ellos en cuanto lo tienen a uno bien seguro, lo duermen a palos; no hagamos nosotros lo mismo y mostrémosles que somos generosos.
-Yo haría con ellos lo que ellos han querido hacer con nosotros, -dijo uno-; los colgaría de un algarrobo.
-Bien lo merecían -contestó el Chacho-, pero estos pobres no tienen la culpa, porque los mandan, y no tienen más remedio que obedecer aunque no quieran. A él que es el que manda las iniquidades es a quien es preciso castigar, y yo me encargo de hacerlo de la manera que le sea más dolorosa y no nos comprometa gravemente.
El juez de paz estaba ciego de ira, se debatía con todas sus fuerzas y trataba de escapárseles de todos modos. Pero entre todos lo tenían bien sujeto y apretado, mientras los demás preparaban las cuerdas con que lo habían de atar.
-¡Bandidos! ¡Cobardes! -gritaba el juez de paz, trémulo de coraje-. ¡Ya verán lo que esto les cuesta! ¡Ya verán cómo el Gobierno castiga este acto de verdaderos bandidos, colgándolos de los algarrobos!
-No nos han de hacer nada, porque no hemos hecho más que defendernos, y la prueba es que pudiendo matarlos no hemos querido hacerlo, limitándonos a castigarlos no más.
Como lo había dispuesto el Chacho, el juez fue perfectamente atado con dos maneadores, que le ligaban los brazos a la espalda. Y era tan ridícula la atadura del pobre juez, amarrado como un ladrón y amenazando al cielo y la tierra.
-Si no ha de hacer nada -decía el Chacho riéndose-, si quien le va a hacer a usted somos nosotros, señor juez de injusticias.
Y era tan ridícula la actitud del juez que los mismos milicos contusos olvidaban sus dolores para reírse un poco. Y esto irritaba más y más a aquel hombre, haciéndolo prorrumpir en las palabras más soeces y groseras, cada una de las cuales levantaba un coro de carcajadas.
Una vez que estuvo atado y se hubieron divertido con los despropósitos que la ira le hacía ensartar, el Chacho mandó que trajeran el caballo del juez, haciéndolo montar con la cara hacia la cola. Las risotadas parecían un inmenso coro que no terminaba nunca.
El Chacho lo mandó atar de los pies por debajo de la barriga del caballo, castigándole en seguida el mancarrón, que rompió a galopar del lado de la querencia. Aquel hombre enfurecido, galopando con la cara para atrás y amarrado sobre el mancarrón, ofrecía la figura más endiablada y curiosa. Los mismos milicos, sanos y contusos, echaron a reír y palmotear, aumentando aquel coro tan terriblemente infernal. Y como no se movieron de allí, el Chacho les dirigió la palabra diciéndoles:
-Los que quieran quedarse a curar aquí pueden hacerlo, pero los que estén buenos o pueden andar que se vayan y que no me vuelvan a pisar por aquí, aunque los mande el mismo gobierno.
Los milicos que podían hacerlo, montaron a caballo sin el menor apuro y se fueron al tranquilo detrás del enfurecido juez. Cuatro quedaban a curarse en Huaja, no pudiéndose mover a causa de los golpes recibidos, habiendo dos de ellos que tenían la cabeza dividida en varias partes.
Los vecinos que habían acompañado al juez se quedaron en Huaja de visita, a disculparse por haber venido, explicando que no habían tenido otro remedio, pero ya veían que no habían tomado una parte firme en el combate.
-Están disculpados -decía el Chacho sonriendo-; ya sé que los han de haber obligado a venir y que no han de haber tenido más remedio; lo que es ahora me parece que no intentarán volver a meterse con nosotros.
Inmediatamente los amigos empezaron a llevar los contusos a sus respectivas casas, habiendo entre ellos algunos serios, pues los milicos habían sacudido fuerte con sus sables que por lo mismo que eran poco filosos habían hecho heridas más dolorosas.
El Chacho ayudaba a acompañar a cada uno, dirigiéndole sus palabras más afectuosas. El no había recibido ni un rasguño.