 home page
home page
 pagina iniziale
pagina iniziale
|

|
by
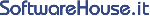
|
La muerte de un justo El cura Peñaloza se consideraba completamente feliz con la posición adquirida por su sobrino. No había podido educarlo como él deseaba ni logrado hacerle tomar la carrera eclesiástica, pero en cambio veía con placer que Peñaloza, su sobrino, era un joven de conciencia y de corazón, piadoso como pocos, y honrado como el que más.-En todas partes puede servirse a Dios -le decía-, ayudando al desvalido y protegiendo al desamparado. No hagas mal a nadie ni te prestes a hacerlo por cuenta ajena, y Dios te ha de ayudar y te ha de amparar en tus momentos desesperados. El Chacho y los milicianos de Huaja habían sido recibidos en el pueblo con muestras del mayor regocijo. Los bombos y los triángulos sonaban por todas partes, en señal de alegría, y la casa del cura Peñaloza estaba de reunión perenne. Allí se invitaba a todo el mundo con el rico anisado y la exquisita mazamorra que ha hecho célebre a Huaja y el baile parecía no terminar nunca, siguiendo la zamba a la chacarera y la chacarera a la zamba. -Estoy orgulloso de ver a mi sobrino en la posición que ha alcanzado, mereciendo la confianza del gobierno -decía el buen cura-, pero me siento más orgulloso de verlo que es un buen cristiano y hombre de corazón. Esto me consuela profundamente ya que no he podido cumplir mi deseo, y sólo aspiro antes de morir a verlo casado y con un par de hijos. Tal vez de entre ellos salga algún curita; ¡quién sabe! Estas palabras del buen cura engendraban graciosísimas bromas que dirigían al Chacho señalándole novia entre las muchachas más lindas. Y el Chacho se ponía colorado como un tomate, y se disparaba afuera cuando la lluvia de bromas arreciaba, porque a este respecto no sólo era sumamente vergonzoso, sino que no le gustaba que lo embromaran con mujeres delante del tío, por quien tenía un gran respeto. Y por esto mismo sus amigos hacían subir las bromas de punto tomando parte en ellas el mismo cura, que le decía que antes de morir quería casarlo él mismo. -Es que yo no quiero casarme -decía el Chacho-, porque un hombre no se debe casar sino para hacer feliz a su mujer, y un militar, por su género de vida, no puede dar a su mujer sino disgustos de todo género por la vida expuesta y vagabunda que lleva. -Y concluía pidiendo que se hablara de otra cosa. Quiroga consiguió que se nombrase al Chacho comandante de las milicias de la Costa Alta, lo que llenó de orgullo a Peñaloza, a su tío el cura y a todos los habitantes de Huaja, que ya hemos dicho cómo querían al Chacho. Aquél era un honor que nunca habían esperado y el principio de una carrera brillante, pues siguiendo así, el Chacho podía llegar a ser coronel, general y hasta gobernador de La Rioja. El cura estaba tan entusiasmado, que hasta se hizo partidario de Quiroga, a quien antes detestaba cordialmente. Quiroga vino a Buenos Aires a conferenciar con Rosas, y quedó el Chacho representando su poder. Fue entonces cuando los habitantes de Costa Alta apreciaron todo lo que valía el Chacho. Nadie fue molestado por él durante el tiempo que faltó Quiroga, puso en libertad a los que estaban presos y no hubo soldado que diera motivo para ser preso o castigado. Nadie se hizo justicia por su mano porque el Chacho atendía todas las quejas y arreglaba amigablemente todas las cuestiones. Se puede decir que la justicia civil había caducado, pues ninguno acudía a los jueces de paz ni alcaldes, sino al Chacho, como antes acudían a Quiroga. Este fallaba todas las cuestiones del mal lado siempre, por la tendencia que tenía siempre por hacer daño, y el Chacho, íntegro como pocos, se inclinaba siempre del lado de la justicia y de la razón. Huaja parecía siempre un campamento, pues aunque los guardias nacionales no estaban en pie, la mayor parte de los soldados querían estar a su lado, porque de todos modos no tenían nada que hacer. El trabajo era entonces muy escaso en las provincias del Norte, como lo es hoy mismo, y los paisanos se aburrían no teniendo nada mejor en que emplear el tiempo. Y allí vivían a su lado de una manera miserable, pues el Chacho no tenía nada que darles y el dinero escaseaba mucho. Quiroga volvió a representar de hecho la política y las aspiraciones de Rosas. Ellos se habían entendido, volviendo con un poder ilimitado y facultades plenas para hacer lo que les diera la gana. Traía dinero en abundancia, armamento para sus tropas y sueldos para el Chacho, a quien traía una rica lanza y un quepis de comandante. Quiroga vestía un lujosísimo uniforme de coronel, lleno de galones y bordados de oro, como jamás se había visto en la provincia de La Rioja. Rosas, que conocía a la gente con quien trataba, penetrando al momento sus gustos e inclinaciones, había regalado a Quiroga todo aquel lujo de entorchados, para entrársele más en el corazón, pues había comprendido que Quiroga era sumamente vanidoso y amigo de los relumbrones y bordados. Si solamente el quepis del Chacho hacía abrir la boca a los buenos habitantes de Huaja, incluyendo al cura, ya se calculará la impresión que causaría el vistoso y rico uniforme de Quiroga, cuyas prendas éste sólo se sacaba para dormir, y eso las que más podían incomodarle. Rosas le había regalado además una montura llena de adornos de plata y un par de espuelas de plata que le tomaban todo el pie. Las poblaciones salían asombradas a su paso para verle el uniforme, ante el cual se extasiaban los milicos. Con el armamento traído, compuesto de lanzas y sables, venía una cantidad de gorras de manga colorada, las que se apresuró a repartir entre la tropa para darle un aspecto más militar. Los buenos soldados, que hasta entonces no habían tenido ningún distintivo militar, daban vuelta la cabeza mirándose la manga de la gorra, y se hamacaban llenos de orgullo. Así es que con sus gorros y sus lanzas o sables se creían llenos de magnificencia. El Chacho con su quepis y la espada que le regaló Quiroga parecía un general europeo; y éste con su flamante uniforme de coronel, era algo como un emperador o como un rey. El dinero que trajo Quiroga para el Chacho, como 200 pesos plata que allí era una suma nunca vista, los partió el Chacho generosamente entre los milicianos de Huaja, viniendo a tocarles unos dos pesos por cabeza, suma que muchos de ellos no habían visto junta en toda su vida. Con este rasgo de generosidad el prestigio del Chacho no tuvo límites, se hubieran dejado hacer picadillo por el Chacho. Los que habían recibido el dinero, porque lo recibieran, y los demás al saber la generosidad de su jefe y por estar en iguales condiciones en un próximo reparto, adoraban al Chacho como a un ser supremo. Quiroga, que había probado ya lo que era la vida en Buenos Aires y lo que se podía hacer teniendo dinero, no se desprendió de un solo peso. Los soldados, según él, no necesitaban dinero para nada, y el que lo quisiera, que se lo proporcionara. Esto disgustó mucho a las tropas, disgusto que nadie se atrevió a manifestar, pues podía costarle caro. -¿Tienes el valor de haber repartido todo tu dinero? -preguntaba el cura a su sobrino-. ¿Y con qué te has quedado tú ? -Con nada tío; ¿para qué necesito yo plata? Nada me hace falta y cuando tenga necesidad de algo ellos me lo darán. -Es bueno ser generoso, pero hasta cierto punto, porque la caridad empieza por casa y tú andas tan necesitado como ellos. -Es que por ahora nada necesito, tío, y cuando necesite no me ha de faltar quien me dé. Usted mismo me ha dicho que quien siembra recoge. Derrotado así por sus propias palabras, el cura no insistía, pero decía al Chacho que era necesario no fuese tan desprendido y que dejara algo para él. Pero el Chacho se sonreía bondadosamente, mostrando el ningún apego que tenía por las grandezas de la vida. Con la nueva posición adquirida y árbitro de los destinos de aquellas provincias, con su magnífico uniforme y la representación que le había dado Rosas, Quiroga no podía estar oscurecido en un departamento y decidió trasladarse a la capital, donde la vida era más agradable y más cómoda. Y efectuó la traslación en el acto, dejando al Chacho representando allí su poder tremendo. El Chacho extendió entonces su benéfica influencia por todas partes, siendo su casa, desde entonces, en movimiento y concurrencia, lo que había sido antes la casa de Quiroga. Facundo Quiroga, que empezaba ya a ser conocido bajo el apodo de "Tigre de los Llanos", se instaló en La Rioja, con cierto descontento del gobernador, que miraba en Quiroga un control en todos sus actos y una amenaza a su poder. Quiroga era un hombre de Rosas, más caprichoso y autoritario que Rosas mismo, de una astucia incuestionable y a quien sería muy difícil si no imposible engañar. Quiroga era allí un peligro para el gobernador, pero era necesario mostrarse satisfecho y contento, pues peor sería que aquél se apercibiera del disgusto que causaba su presencia y empezara a hostilizarlo sin más trámites. Quiroga se había trasladado a La Rioja con una escolta que había vestido y armado con algunos uniformes completos que le dio Rosas, de modo que parecía todo un general en jefe de ejército en campaña. Inmediatamente se entregó a la vida licenciosa y calavera que había probado en Buenos Aires y que era tan de su agrado. No había fiesta, por ínfima que fuese, que no lo contara en el número de sus invitados más alegres. Si no había sido invitado se entraba nomás, porque nadie se habría de atrever a rechazarlo, unos por temor y otros por respeto a aquel lujosísimo uniforme. Con todos los vicios y sin ninguna de las virtudes, las muchachas más lindas de La Rioja empezaron a ser festejadas y solicitadas por el terrible caudillo, que en su insolencia y poderío había llegado a figurarse que las mujeres, como la fortuna de los demás, era propiedad suya y que haría honor a sus dueños apoderándose de ellas. La Rioja es una provincia de mujeres hermosas, estupendamente hermosas. La belleza riojana es una belleza apacible y calma: tienen sus mujeres ojos magníficos, de expresión cariñosa, que irradian toda la tranquilidad de un espíritu inocente y puro. Hay algo del corte de la fisonomía romana, con toda la molicie y pereza de la napolitana y la gracia chispeante que ilumina la fisonomía de la andaluza. Hay en ellas la pureza de una juventud exuberante que se prolonga hasta la edad madura, sin alterar aquellos semblantes virginales y de cutis espléndido. La tez de las mujeres de La Rioja es especial; parecen semblantes sobre los cuales se hubiera extendido una hoja de rosa más suave, con más vida en el color y con la frescura humana que deslumbra y conmueve. Hay en Buenos Aires algunas damas de La Rioja que pueden dar una idea de lo que son las mujeres de aquella provincia encantada, por el carácter de sus habitantes, su naturaleza poderosa y sus mujeres preciosas. Inocentes y sin idea de mal, con el espíritu abierto a todas las impresiones puras, ellas brindan la amistad, una amistad leal y pura al viajero que golpea sus puertas; tienen la religión de la hospitalidad, que llevan hasta privarse ellas mismas de lo más necesario para atender a las necesidades de su huésped. La mujer de La Rioja, bondadosa sobre toda exageración y con el carácter más dulce y generoso que pueda idearse, contrasta poderosamente con sus hombres, esencialmente valientes y de carácter firme y caballeresco. Allí el hombre es el compañero cariñoso y protector de la mujer, cuya misión está en el hogar, santificado por el amor de la familia y la abnegación profunda que guarda para los padres como para los hijos. La mujer de La Rioja, que es el bello ideal de la mujer del hogar, caritativa y buena, considera un deber ineludible el alivio de la desgracia ajena, llevando su abnegación hasta el sacrificio propio. Así el alma negra de Quiroga fue deslumbrada por aquellas mujeres cuya belleza era incomparable. Jugador consumado, no faltaba a ninguna reunión de tahúres por pobre que fuera, jugando en todas ellas según lo que había sobre la mesa. Quiroga se enamoró de una dama que vivía frente a su casa, pero aquella dama era casada y por más brillante que fuera el uniforme del caudillo no estaba dispuesta a faltar a sus deberes ni al cariño que tenía por su marido. Quiroga la visitaba diariamente, pasando larguísimas horas en su contemplación, sin atreverse a decirle una palabra. Aquella joven era espléndidamente bella, era una especie de María Elía con toda la exuberante frescura de María Luisa Ocampo. El caudillo se sintió deslumbrado, dominado por la belleza de aquella mujer, y pasaba las horas muertas a su lado, no encontrando una frase digna de ella para manifestarle el amor que lo devoraba. Y cuando se encontraban las dos miradas, ella sonreía y él bajaba la suya, como quien huye la vista de algo que le inspira miedo. En su suprema inocencia la joven concluía por reír, no conociendo el peligro que corría, y preguntar a Quiroga: -¿Por qué no me quiere mirar, tengo algo en la cara que le causa espanto? -No es que no quiera -contestaba Facundo trémulo y agitado-, es que no puedo. -¿Y por qué no puede? -Yo no sé, quiero pero no puedo; me sucede, al encontrar sus ojos, lo mismo que me sucede al mirar al sol... me encandilo. Es que la belleza magnífica de la joven deslumbraba a Quiroga de una manera fabulosa, tratando él de explicar en su lenguaje rudo la fuerza de aquella impresión. Quiroga no había encontrado una mujer que se impusiera a su espíritu como aquella joven, al extremo de dominarlo por completo. -Yo siento en mí que soy capaz de algo tremendo -le decía-, pero de algo que no podría explicar bien aunque lo siento, porque pasa por mi corazón como la ráfaga de una tormenta. -¡Qué, mi amigo! -decía ella, riendo siempre en su inocencia-. ¡Siempre está de guasa y de juguete! -Yo no juego -contestaba Quiroga-, yo no juego porque no tengo alientos para tanto, usted es la que juega conmigo porque me ha ganado la voluntad. Hay algo que me empuja hasta usted con la fuerza del deseo, pero hay algo también que me contiene con el temor de disgustarla, porque usted para mí es algo como un Dios. Y ella volvía a reír en su suprema inocencia, desconociendo el peligro que corría. Porque para la joven, Quiroga era un hombre simpático a quien profesaba el cariño de la amistad leal. Cuando Quiroga llegaba a su casa, después de su larga visita, se enrostraba amargamente su cobardía y hacía la resolución de declarar al día siguiente su amor a Angela. "Es una estupidez -pensaba- que yo me deje dominar así por una mocosa y no me atreva a decirle que la quiero con toda mi alma. Mañ ana se lo digo, mañana le pido todo su cariño para calmar esta inmensa y rara sed que me devora, y si no quiere, ¡oh! ¡Si no quiere la haré querer a la fuerza! Y al día siguiente iba a la casa de Angela resuelto a cumplir su propósito, pero una vez en su presencia volvía a sentirse cobarde y no se atrevía a decir una palabra. En el corazón de Quiroga se daba una batalla; batalla terrible que lo había de hacer estallar de alguna manera. Cuando Quiroga estaba en casa de Angela, cambiaban así todas sus resoluciones, contentándose con decir alguna galantería a su modo, que ningún resultado podía darle en su propósito. Un día fue tal la lucha que sostuvo en su corazón en presencia de la joven, que aquel hombre cuyo corazón jamás se había conmovido ante la mayor desventura, sintió los ojos húmedos por primera vez en su vida, y dos gruesas lágrimas rodaron por sus pómulos morenos y varoniles. -¿Por qué eso? -preguntó la joven ligeramente turbada y conmovida-. ¿Por qué llora, amigo mío? ¿He hecho yo algo que haya podido causarle pena? -Yo no lloro, contestó Quiroga, es que el dolor del alma, como el cariño, debe asomar a los ojos bajo alguna forma, lo mismo entre dos rayos que entre dos lágrimas. -¿Y usted tiene algún dolor, Quiroga? -Sí, tengo el dolor de este cariño terrible que me roe las entrañas. Yo la quiero a usted, Angela, como jamás se ha querido a nadie, como no es posible querer en este mundo. -Pero en eso no hay nada de malo, amigo mío; yo también lo quiero a usted, lo quiero y lo aprecio como puede quererme y apreciarme usted. La mirada de Quiroga se había iluminado con un brillo fabuloso, estaba trémulo, y su boca, completamente seca, apenas podía pronunciar las palabras. -Es que yo la quiero como sólo se quiere una vez en la vida, yo la quiero con el poder de la pasión más violenta; hay algo que me empuja entre sus brazos, pero como usted no los abre, siento que esa misma fuerza me hace caer a sus pies, que besaría como se besa la mano de Dios. Y Quiroga, el terrible Quiroga, dobló la rodilla, y buscó con el labio trémulo los pies de Angela. La joven estaba asombrada y sorprendida al extremo de que no tuvo tino de moverse de allí ni retirar sus pies, que besaban apasionadamente los labios de Quiroga. Embellecido por la suprema pasión que lo dominaba, Quiroga seguía pronunciando palabras de amor casi poético, que llegaban al corazón de la joven como la revelación de un mundo desconocido, lleno de atractivos encantados. Aquella palabra cargada de pasión y de sentimiento, llegaba a su alma de una manera sumamente agradable, haciéndole caer en un éxtasis extraño. Quiroga se alzó en una especie de vértigo, oprimió a la joven entre sus brazos y la besó en la boca con violencia frenética. Aquel beso volvió a Angela a la realidad de la vida y de su situación. -¡Por Dios, Quiroga -dijo-, mi cariño no puede pasar de la amistad franca que hemos tenido siempre! ¡Recuerde por Dios que yo no me pertenezco, que tengo mi marido y que esto está mal hecho! -Yo no pienso en nada -exclamó frenético el caudillo-; sólo pienso en que mi cariño no reconoce límites y en que usted es necesaria a mi existencia. La palabra ardiente de Quiroga había conmovido a la joven de una manera poderosa, porque ella le había hablado un lenguaje de pasión que nunca había escuchado. Ella se había casado porque todos se casaban, sin averiguar si amaba o no a su marido. Así su corazón adormecido despertaba violentamente a la vida del amor, de ese amor que todo lo avasalla y lo subleva. Angela creía poder amar a Quiroga sin faltar a su marido; por eso aceptaba su palabra de amor, rechazando su ademán que consideraba grave e inaceptable. Quiroga quiso abrazar de nuevo a Angela, pero ella lo contuvo, suplicándole que la dejara. ¡Angela! ¡Angela! ¡No, Angela! -dijo Quiroga-. ¡Porque eres un ángel. ¡Mi vida entera por una palabra de amor! -Yo no puedo dejar de quererlo -dijo ella entrecerrando los ojos-, pero déjeme hoy, estoy postrada; después hablaremos más largo. Quiroga la tomó entre sus brazos crotonianos y la oprimió contra su pecho de bronce. -¡Por Dios, Quiroga! -dijo ella sollozando y bañando con sus lágrimas el semblante de Facundo-; ¡yo le pido que me deje y se vaya! ¿Me negará esta súplica? Y Quiroga, a quien no bastaban todos los ruegos y lágrimas de este mundo para disuadir de un propósito, soltó a Angela y se retiró dominado por su palabra melodiosa y suplicante. Y con el semblante lívido y descompuesto salió de aquella casa. ¿Qué secreto mantenía la palabra de Angela para hacerse obedecer por el indómito caudillo? Y ella quedó llorando y conmovida, mientras Quiroga salía con toda la violencia de su genio terrible, murmurando: -¡Y es preciso obedecer o hacer una atrocidad, esa mujer puede más que yo! Si Quiroga se hubiera quedado y cometido un acto violento como era de esperarse de él, hubiera muerto toda ilusión en el corazón de la joven. Pero sin saberlo, sin quererlo, seguía precisamente el camino más seguro de cautivar el corazón de la joven. Y ella, ante aquella misma docilidad, se sintió más inclinada al amor de Quiroga, en quien veía un hombre bondadoso y noble. Amar a Quiroga para ella no era faltar a sus deberes de esposa y amó a Quiroga con toda la virginidad y fuerza de su alma. Y extasiada en el recuerdo de sus últimas palabras, sólo pensó en el momento de volverlo a ver. Aquella misma rusticidad del ademán viril, aquel sonido imperativo de la voz, aquel semblante feo si se quiere, pero poderosamente simpático, y aquellos ojos negros de mirada imponente y severa la seducían con una fuerza desconocida. Angela comparó y de la comparación saltó la superioridad de Quiroga, que estaba rodeado, además, del prestigio de su valor inmenso y de su posición brillante. El marido fue hallado inferior al amante, y Angela se entregó por completo al sueño de aquel amor que ella idealizaba a su manera. Quiroga, una vez en su casa, se recriminó el haber sido tan débil con Angela. -¡Quién sabe! -exclamó-. Tal vez tenga razón el Chacho al decir que también se domina por el cariño. ¡Pero de un modo o de otro esa mujer tiene que ser mía o dejo de llamarme Quiroga! Poco delicado y obediente a cierta grosería de su espíritu inculto, quiso obsequiar a Angela y no encontró mejor manera de hacerlo que mandar a Angela una bandejita llena de onzas de oro. Aquel era un regalo espléndido del que no se tenía idea en La Rioja, pero un regalo que comprometía, ante los demás, la honradez de Angela. El marido de ésta no había mirado siempre con ojos complacientes las frecuentes visitas de Quiroga, pero no se atrevía a decir nada. No hubiera tenido otro recurso que despedir de su casa a Quiroga, pero esto hubiera sido provocar al Tigre de la manera más violenta. El empezó a demostrar a Angela los peligros de aquellas visitas y lo necesario que era alejarlo de su casa, pero ya sabemos de qué clase de sentimientos estaba ella poseída y la poca voluntad que tenía en seguir los consejos del marido. -Sin embargo -decía éste- es preciso que lo despidas porque su presencia compromete nuestra tranquilidad. -¿Y cómo hago para despedirlo? Despídelo tú que eres el dueño de casa, yo no tengo valor para hacerlo y él probablemente no me hará caso. Esta misma resistencia cobarde y pasiva del marido empujaba a Angela hacia Quiroga, pues encontraba en él una superioridad incuestionable. El amor de Quiroga por Angela era ya conocido en toda La Rioja, porque él no hacía ningún misterio de su pasión, desde que cuando no estaba en casa de Angela, estaba mirándola desde la puerta de la suya. Y aconsejaban a Pintos que despidiese a Quiroga de su casa si no quería que le sucediera una desgracia. -Es que tal vez la provoque despidiéndolo -decía él- pues ya ven que con Quiroga ni el mismo gobierno puede. Es que Pintos, que conocía todas las atrocidades de Quiroga, tenía recelo de que si lo despedía fuese a cometer con él alguna enormidad, y creía que la mejor manera de despedirlo sería que Angela lo hiciera ya directamente, ya por medio de una indiferencia glacial y estudiada. Estos eran los trabajos de Pintos cuando tuvo lugar la escena amorosa que hemos narrado y el regalo de la bandejita de onzas enviada a Angela por un asistente de confianza. Ya aquello era más de lo que Pintos podía aguantar, por más temor que le inspirara Quiroga. Aquel dinero era un regalo vergonzoso que no podía aceptar de ninguna manera, pues habría sido como aceptar el escarnio público. Y Pintos aconsejó a Angela que devolviera el obsequio, haciéndole comprender la significación terrible que tenía. -Pero devolvérselo tal vez lo tome como un insulto -decía la joven-, y creo que esto no lo merece quien manda un regalo, tal vez con la mejor intención. ¿Por qué han de tomarse las cosas por el lado ofensivo? Pintos se resolvió a devolver el obsequio, aunque el mundo se le viniera encima. Aceptarlo era aceptar una vergüenza y provocar que se le hiciera otra mayor. Pintos, que era un joven santiagueño, resolvió devolver las onzas a Quiroga y ausentarse con su esposa a Santiago si Quiroga empezaba a perseguirlo o pretendía hacerles mal. Así es que remitió la bandejita con una carta atenta, en la que hacía presente a Quiroga en términos comedidos, que no era posible que una mujer aceptara dinero de una persona que no era su marido o su padre. Que no tomara a mal aquello, porque como marido no podía hacer otra cosa. Quiroga recibió carta y bandeja de una manera tremenda, sintiendo que toda la sangre se le subía a la cabeza en un vértigo de muerte. -Voy a enseñarle a esa porquería -dijo- quién es el coronel Facundo Quiroga. Y llamando a su asistente, le entregó la bandeja y la carta, con el siguiente recado: -Llevas esto y se lo entregas de mi parte a Pintos, para que se lo pase a su mujer, diciéndole que no sea zonzo, y si no la quiere recibir, se la sacudís por la cabeza sin decir una palabra y venís a darme cuenta. Cuando llegó el asistente, Pintos estaba esperando lo que contestara Quiroga para saber a qué atenerse. Angela se había quedado en su cuarto, sumamente disgustada, porque preveía el desquite que tomaría Quiroga y el violento estallido de su cólera. -Aquí manda el coronel esto -dijo el asistente presentando a Pintos la bandeja sin siquiera saludarlo-. Dice que no sea zonzo y que la reciba. -Dígale al coronel que no puedo complacerlo por los motivos que ya le he expuesto, que perdone, pero que no puedo. El asistente retiró la bandeja y dijo: -¿Quiere decir que usted no quiere recibir este obsequio de mi coronel y se niega a obedecer sus órdenes de recibirlo nomás? -Ya he manifestado al coronel las razones que tengo, amigo; lleve nomás la bandeja y dígale lo que yo le he contestado. El asistente levantó entonces la bandeja y la estrelló en la cabeza de Pintos. El golpe fue terrible, no sólo por el vigor del que lo daba como por el peso de la bandeja. Pintos quedó aturdido y bañ ado en sangre, pues cada onza le había hecho una herida o lastimadura en la cabeza y la cara, que se habían convertido, puede decirse, en una sangrienta flor de regadera. Al desparramo de las monedas y al grito que lanzó al recibir el golpe Pintos, acudió Angela asustadísima, preguntando lo que había sucedido. Y se encontró con el cuerpo de su marido estirado entre la bandeja y las onzas. -¡Pobre de mí! -exclamó la joven-. ¡Qué habrá sucedido aquí! ¡Qué habrá habido entre mi marido y Quiroga! Y afligidísima con lo que veía, llamó a grandes voces acudiendo en su auxilio las gentes de la casa. Pronto fue recogido y llevado a su casa, donde se le prodigaron todos los cuidados que se creyeron necesarios. A falta de médicos, que no los había entonces en La Rioja, vino el curandero, que estancó prolijamente la sangre y vendó la herida causada por la bandeja. Las demás eran contusiones y lastimaduras que ningún mal podían causar, fuera del dolor del golpe. Angela se había apresurado a recoger y hacer recoger las onzas desparramadas, que venían a ser el cuerpo del delito y la prueba de que todo aquello sucedía por causa suya. Desde el principio interpretó que aquello no podía haber sido sino una grosería de su marido, contestada de aquella manera terrible por Quiroga. Cuando Pintos volvió en sí no se dio cuenta inmediatamente de su situación; pero poco a poco fue recordando, hasta que pronto se dio cuenta de todo lo sucedido. -¿Pero qué es eso? -preguntaron los extraños o parientes que lo rodeaban-. ¿Qué le ha sucedido? -No es nada -contestó Pintos que se apercibió del mal que podía hacerle la narración de la verdad-; me he caído con una bandeja llena de cosas pesadas, y todo se me ha caído sobre la frente. Y miró a Angela de una manera dolorosa. Con la desesperación de los celos, su amor por su esposa había aumentado inmensamente, y al pensar que podían arrebatarle su cariño, su desesperación era poderosa. Ahora Quiroga lo perseguiría a muerte para arrebatarle su esposa, y sabe Dios si no se le ocurriría hacerle matar por el mismo asistente que había ido a maltratarlo con la bandeja de onzas. Cuando quedaron solos, para lo cual Pintos tuvo que valerse del pretexto de que se sentía con deseo de dormir, los dos esposos tuvieron una explicación sobre aquel suceso. -Lo que ha sucedido -dijo Pintos- es que Quiroga me ha mandado nuevamente la maldecida bandeja de onzas, y el asistente que la traía me la ha sacudido por la cabeza. Esto va a acabar mal, porque va a concluir por una gran desgracia en mi contra. Ese hombre, que es un bandido, me ha tomado entre ojos, y ya que ha empezado no concluirá hasta no hacer conmigo una iniquidad. Es preciso que salgamos de La Rioja cuanto antes y nos vayamos a Santiago con mi familia. Angela estaba aturdida con lo que le decía su marido y con aquel viaje repentino que rompía todas sus ilusiones. Se había enamorado de Quiroga con toda su inocencia y buena fe, su marido se le había hecho antipático, pero este amor y esta antipatía no podían arrastrarle al extremo de olvidar sus deberes y caer en la perdición más vergonzosa. -Si él ha ofendido a Quiroga -pensaba-, es justo que Quiroga se haya dejado llevar por su genio militar y haya hecho esta maldad. Pero yo no puedo sublevarme contra mi marido, al extremo de abandonarlo al odio de su rival. -Lo que sucede es vergonzoso -añadió Pintos-. Vas a quedar afrentada ante toda La Rioja, porque lo que hay aquí en plata es que Quiroga se ha enamorado de ti, y quiere arrancarte de mi lado para lo cual no se detendrá ni ante mi muerte misma. No hay más remedio que huir de La Rioja, a no ser que tú quieras verme muerto el día menos pensado. -¡Dios me libre! -exclamó Angela llorosa-. Yo haré lo que tú me mandes y nada más, porque no quiero que tengas nada que reprocharme. Así, entre los dos esposos quedó concertado el viaje a Santiago, que los libraría de la persecución de Quiroga. Angela estaba vencida por el dolor, sentía lo que pasaba a su marido, pero sentía tener que abandonar a Quiroga en quien había fundado tanta ilusión feliz. Con el cuerpo dolorido por los golpes y el espíritu tranquilo por la promesa de Angela, Pintos cayó en un sueño reparador y profundo. Al oscurecer se presentó Qúiroga, que conocía perfectamente bien los detalles de lo que había pasado. Hasta el proyecto de viaje lo conocía, pues antes del suceso él mismo lo había puesto en conocimiento de amigos que lo trasmitieron a Quiroga. El amor de Facundo no era un misterio para la sociedad riojana puesto que él mismo era el encargado de propalarlo y dejarlo traslucir a todos. Así es que todos presagiaban a Pintos un mal fin, si pretendía disputarle la posesión de su mujer. Tampoco era un misterio que Angela amase a Quiroga, porque ella, no creyendo que aquella amistad fuera un delito, no lo había tratado de disminuir con aquel misterio impenetrable con que muchas veces las mujeres ocultan las pasiones más íntimas de su corazón. ¿Qué oposición podía Pintos hacer al tremendo caudillo? No tenía más remedio que huir de La Rioja abandonando a su esposa, o quedarse con ella aceptando la vergüenza que venía ligada a la aceptación de una situación tan terrible. Aquella misma noche Quiroga fue a visitar a Angela a quien encontró llorando, vencida por los más tristes pensamientos. -¿Por qué llora la virgen de La Rioja? -preguntó Quiroga con voz tan dulce, que él mismo la extrañó-. ¿Quién ha podido hacer llorar a la vida de Quiroga? -A mí no me ha hecho llorar nadie -contestó ella embalsamando con su aliento purísimo el espíritu del caudillo-. Lloro por lo que ha sucedido, porque Pintos está lastimado y quiere que nos vayamos de La Rioja para evitar que le suceda alguna desgracia. -Pintos es un imbécil, él ha cometido conmigo una insolencia que yo no podía tolerar, y me he visto obligado a castigarla para no dar lugar a otra mayor. Pintos puede irse de La Rioja cuando quiera, en la seguridad que nada he de hacerle, pero que no me toque el corazón, que no quiera privarme de la luz de tus ojos, porque entonces yo me defendería con toda la fuerza de que soy capaz. Es que él quiere llevarme por lo mismo que usted está enamorado de mí y tiene miedo de defenderse, por eso quiere que nos vayamos para Santiago donde está su familia. Y Angela en su inocencia, hablaba de esto como de la cosa más natural del mundo. -¡Ni en Santiago, ni en Córdoba, ni en la luna, quedaría fuera del alcance de mi brazo! -exclamó Quiroga, con la mirada brillante de pasión-. Donde tú fueras ahí iría Facundo, porque te ama sobre todas las cosas de la vida. Y tomó una mano de Angela, que ésta le abandonó sin la menor resistencia. -Sí -exclamaba-, pero yo no quiero que por mí le suceda a Pintos una desgracia, yo siento que no lo quiero, que me es un ser indiferente como cualquier extraño, pero por lo mismo y ya que le quito mi cariño, no quiero que le suceda nada. -Y nada le sucederá -contestó Quiroga-, porque Angela me lo pide, porque nada le puedo negar desde que le he dado mi alma. -Entonces iremos a Santiago, y allí podré tener noticias y esperar que algún día nos volvamos a ver. Es que Angela estaba penetrada del amor de Quiroga, pero creía también que, sin perjuicio de amarlo, debía obedecer la voluntad de su marido, voluntad incontrastable para ella. -¡Por todos los infiernos! -exclamó Quiroga, mostrando en su mirada uno de aquellos relámpagos que la iluminaban en sus momentos de ira-. Ni un momento, ni un minuto me separo yo de ti, aunque así lo quieran todos los Pintos del mundo. -Y si él me manda que lo siga, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo podré resistirme a su voluntad? -Donde está el coronel Quiroga, él sólo es el que manda. Pintos podrá irse solo donde quiera, ¡pero contigo, jamás! -Yo tampoco quiero irme, pero ¿cómo hago si él manda seguirlo? -No te opongas, acepta el viaje, pero mándame avisar en el acto. Lo demás corre por mi cuenta. -Pero ¿nada malo sucederá? ¿No le harán daño alguno? -Ninguno, te lo juro por mi fe; yo impediré tu viaje sin tocarle a él ni un pelo de la ropa. Desde aquel momento Angela se entregó por completo al amor de Quiroga, sin que su conciencia le hiciera el menor reproche. Desde que su amor no podía acarrear ningún perjuicio físico a su marido, creía que no cometería ninguna acción mala. Quiroga salió de la casa más tarde que nunca, verdaderamente enloquecido por el amor de Angela. Estaba dominado por aquel cariño de una manera asombrosa, al extremo de que no vivía sino pensando en ella y en la manera de serle agradable. Poco tiempo tuvo Pintos que guardar cama, pues los golpes recibidos, con un poco de reposo quedarían casi curados. No había más que el tajo de la cabeza, y éste no era bastante grave para tenerlo en cama. Dos días después estaba perfectamente sano y preparando su viaje a Santiago. Durante aquellos dos días Quiroga había estado en constante contacto con Angela, hablando de su amor y diciéndole palabras como arrullos. El amor de Angela había modificado el carácter del caudillo, que se había vuelto delicado y suave. Pintos preparó sus mulas y armó su viaje para el día siguiente, arreglando sus petacas y las de Angela, que mandó prevenir a Quiroga lo que sucedía. Facundo mandó llamar a Pintos, que acudió en el acto, no sin algún temor, pues no podía sospechar lo que Quiroga quería de él. -Me han dicho que ustedes se van de La Rioja, usted es libre de hacer lo que más le dé la gana, sin que yo me tenga que meter en ello. Pero me han dicho que usted se lleva a su mujer, y esto no puede ser porque a mí no me conviene. Yo no quiero que Angela salga de La Rioja, porque no y nada más, y para notificarle esto es que lo he llamado. Queda despachado usted. Aunque aturdido por semejante declaración, Pintos protestó contra la orden que le daban. -Yo soy el dueño de mi hogar y de mi mujer -dijo con cierta energía- y hago lo que quiero sin que nadie tenga el derecho de mezclarse en lo que yo haga. No sé con qué derecho usted se mete en estas cosas, ni por qué razón yo deba obedecerle. -Si usted manda en su casa, amiguito, yo mando en La Rioja y ya he hablado más de lo que debía. Aquello era humillante en último grado, y Pintos no tenía más remedio que hacerse matar por su decoro y su honor, atropellado de aquella manera. Y salió de casa de Quiroga sin replicar una palabra, pero firmemente resuelto a cumplir su propósito. Comprendiendo que por la fuerza no podría hacer nada, resolvió esperar la noche para realizar su viaje. Y así lo previno a Angela, diciéndole que la conducta de Quiroga era infamante para ella, y que para evitar un cataclismo era necesario salir de La Rioja esa misma noche. Aquélla mandó prevenirle a Quiroga lo que sucedía y éste se preparó a impedir el viaje de Angela, sin hacer el menor daño a Pintos, como lo había prometido, de la siguiente manera: -Yo no quiero, Angela, que mi amor te cueste una sola lágrima, confía en mí y no tengas cuidado. Por eso Angela no se afligía en lo más mínimo, aunque Pintos se preparaba a hacerse matar cien veces antes que ceder a la orden infamante del caudillo. Desde que había sido amenazado del peligro de perderla, Pintos amaba a su esposa de una manera entrañable. Le parecía cada día mas bella, más hermosa, y creía que sin su amor no había para él vida posible. Lo que sucedía entre Pintos y Quiroga era del dominio público. En un pueblo tan chico, donde los habitantes no tienen en qué distraerse, la vida privada es conocida de todos, al extremo de que no hay medio de ocultar los actos más íntimos. Así, desde que vieron a Pintos preparar el viaje, sospecharon que Quiroga no lo consentiría, e ignorando el compromiso que había entre éste y Angela se prepararon a asistir a una tragedia. Apenas había la noche oscurecido por completo, cuando Pintos y Angela subieron en sus mulas y salieron de sus casas por los fondos. Quiroga no estaba en la suya y Pintos creía poder salir sin que aquél se lo sospechara siquiera. Estaba firmemente resuelto a defenderse de cualquier avance y a acometer al mismo Quiroga en caso de una agresión. Quiroga, acompañado de dos asistentes, había salido temprano, apostándose en el camino, a unas dos leguas de distancia, esperándolo en compañía de sus asistentes. De modo que Pintos anduvo aquellas dos leguas creyendo que todo peligro había desaparecido, pues Quiroga no sospecharía siquiera de su viaje. No llevaba más compañía que el arriero que conducía las mulas y un peón de toda su confianza. Sus armas se reducían a un gran cuchillo, pero con éste tenía lo bastante para defenderse de todo avance. La misma Angela había extrañado andar tanto sin que nada hubiera sucedido, pero tenía confianza en su amante y esperaba verlo aparecer en el momento menos pensado. Pintos, más inocente e ignorante también de las relaciones de su mujer y Quiroga, lo suponía entretenido en alguna jugada o parranda. -Buen chasco se va a dar mañana cuando sepa lo sucedido -decía-. Entonces va a querer darnos alcance, pero inútil será: habiendo marchado nosotros toda la noche, no nos alcanza con el mejor caballo, a pesar de sus iras. Y Angela al escucharlo sonreía y exclamaba entre sí: "¡Si supieras!" Y esperaba que el momento menos pensado saldría Quiroga a detenerlo. Cuando menos lo esperaba Pintos, cuando su espíritu empezaba a desprenderse de todo temor, el mulo que montaba pegó una gran tendida, asustado de un bulto que se le había puesto delante. Era Quiroga, el tremendo Facundo Quiroga que los atajaba cerrándoles el paso. -A su servicio, caballero Pintos -dijo-, a su servicio; ya ve, los buenos amigos salen cuando uno menos piensa. ¿En qué puedo serle ú til? Pintos pegó un grito a sus peones y acudió al lado de su mujer, pues Quiroga allí no podía pretender otra cosa que robarla. Los asistentes de Quiroga entre tanto habían detenido al arriero y al peón diciéndoles: "De orden del coronel Quiroga, que ustedes no se muevan de aquí." Aquella era una orden que nadie se hubiera resistido a cumplir; y los peones, para que vieran mejor su acatamiento, echaron pie a tierra y se sentaron en el suelo. La noche estaba tan clara que se percibía hasta el juego de las fisonomías. Angela había bajado los ojos tímidamente, huyendo el encontrarse con la mirada de Pintos. Este, pasada un poco su primer sorpresa, preguntó a Quiroga qué quería y con qué objeto lo atajaba en medio del camino como un bandido. La desesperación de los celos había puesto temerario a Pintos, que lo provocaba resueltamente sin el menor temor. -Hombre, lo que yo quiero -contestó éste lanzando en la mirada llamaradas de cólera-, es impedir que prive usted a La Rioja de la luz de esa estrella, porque no tiene ningún derecho para hacerlo. -Soy su marido -contestó Pintos-, y tengo para llevarla conmigo todos los derechos que me da este título. Las estrellas no tienen marido, señor Pintos, todos tenemos derecho a gozar de su luz y a contemplar su esplendor, porque para eso las puso Dios en el mundo y sobre la bóveda de los cielos. El amor de Angela hacía en el espíritu oscuro del caudillo una transformación completa. Hablaba con todo el encanto que le prestaba su pasión, usando un lenguaje bello, que extasiaba a Angela y lo sorprendía a él mismo. Este lenguaje galante y enamorado irritaba a Pintos, a quien la angustia empezaba ya a sofocar. El no tenía miedo, pues estaba en una situación que hace arrostrar todo peligro, pero el temor de que le arrancara a Angela de su lado empezaba a turbar su razón. En aquel momento sentía que la amaba más que nunca y se estrechaba a ella como si así fuese a protegerla mejor. -Señor Quiroga -dijo por fin mascando las palabras-, a mí no me conviene vivir en La Rioja y me voy a otra parte, y como es natural me llevo a mi mujer; nadie tiene el derecho de meterse en esto ni de impedirme hacer lo que yo quiero; basta pues de estupideces que estoy apurado y nadie tiene por qué detenerme. -Si a usted no le conviene La Rioja -replicó Quiroga, conteniéndose a duras penas por no asustar a Angela-, puede usted irse a Santiago o al santo infierno, que para mí es indiferente. Pero usted no puede llevarse a Angela que no es propiedad suya y cuya luz, ya lo he dicho, pertenece a todos. Lárguese usted cuanto antes, que ya empieza a fastidiarme, pero solo, sin llevarse a esa estrella. -Ella me sigue voluntariamente, y si hay en todo esto alguna violencia es la que usted quiere cometer, yo no sé en qué nombre. -En nombre de mi amor -rugió Quiroga, abriendo una válvula a su cólera-, en nombre de mi amor que vale sobre todos los derechos de mi voluntad que es superior a todo. Buen viaje, pues, amigo, y usted señ ora puede regresar cuando quiera, que la acompañaré. Una agonía inmensa cruzó el semblante de Pintos que buscó su puñ al en la cintura. -Si usted es más fuerte coronel, porque trae gente que lo acompaña, yo traigo en mí la fuerza de mi derecho y de mi corazón. Usted puede hacerla regresar porque el que tiene la fuerza todo lo puede, pero en ese caso su compañía está de más porque con la mía sobra. Quiroga soltó una prolongada carcajada ante la pretensión de Pintos, y mirándolo con el más profundo desprecio, le dijo: -¿Y se figura el zonzo que para hacerlo regresar me he incomodado yo? ¿Qué me importa a mí de semejante jumento? Usted va a Santiago voluntariamente, pues así le ha dado la gana; en cuanto a Angela, que es lo que me interesa, se volverá a La Rioja sola. Conque, buenas noches y buen viaje, amigo Pintos, será hasta un día de estos. Vamos, señora -dijo a Angela poniéndosele al lado. La joven no había pronunciado una palabra mientras los dos hombres hablaban, pero aceptaba lo que decía Quiroga, desde que no se trataba de hacer a su marido mal alguno. -¡Angela! -gritó Pintos, viendo que su esposa se disponía a hacer lo que Quiroga decía-. ¡Angela, no te muevas! -Vamos, señora -volvió a decir Facundo-; adiós, amigo, y buen viaje. Pintos ya no pudo resistir más y avanzó sobre Quiroga blandiendo su puñal. Herido en su amor y en la desesperación de ver que Angela lo abandonaba, se había resuelto a todo, a matar a Quiroga o a morir a sus manos. Quiroga, con el rebenque, evitó aquella primer puñalada, levantándolo en seguida para descargárselo sobre la cabeza. -¡Por Dios, Facundo! -gritó Angela tomándole el brazo-. No lo vayas a lastimar. Y la palabra de la joven detuvo el brazo de Quiroga como una mano atlética. -¡Infame! -le gritó entonces Pintos, con la razón trastornada por los celos-. Tú eres la pérfida y la miserable que has hecho todo eso. ¡Pero algún día caerás también entre mis manos! Y acometió de nuevo a Quiroga, decidido a matarlo. -¡Aquí! -gritó Quiroga, y sus dos asistentes se lanzaron sobre Pintos, sujetándolo fuertemente-. No le toquen ni un pelo de la ropa ni le aprieten las manos siquiera -les dijo Quiroga-. Desármenlo nomás y átenle las manos a la espalda. Aquella orden fue ejecutada con increíble rapidez, quedando Pintos perfectamente amarrado. -¡Cobarde! ¡Cobarde! -gritaba éste llorando-. Algún día yo te agarraré como quiero y te sacaré el corazón a pedazos. Y tú, maldita, mala mujer, autora de este crimen, ya llevarás tu merecido. Y furioso y no pudiendo hacer otra cosa, les escupió en la cara. Quiroga saltó como un verdadero tigre ante la injuria, sacó su sable y cayó sobre Pintos con ánimo de hacerlo pedazos. -¡Quiroga! -gritó nuevamente Angela-. ¡Quiroga! -Y Facundo al sonido de aquella voz volvió a contener el brazo como si éste hubiera sido sujetado por otro más vigoroso. -Es la segunda vez que te salva la vida -dijo- por lo que en vez de amenazarla, debes estarle agradecido. Tené cuidado de no irritarme otra vez, porque quién sabe si su palabra sonará a tiempo. A ver, ustedes -dijo a los asistentes-, a ese hombre me lo montan sobre su mula, así, con los brazos atados y me lo llevan hasta Santiago, donde recién lo desatan y lo dejan ir para donde quiera, no siendo volver a La Rioja, porque si quiere hacerlo, me lo atan en el primer árbol que encuentren y lo dejan allí no más, volviendo a buscarme en seguida. Vamos, vida -dijo a Angela poniéndose a su lado-, ya nada tenemos que hacer aquí. -¿Respondes de que nada podrá sucederle a Pintos? -preguntó con la voz ligeramente conmovida. -Respondo que no se le hará más que lo que he mandado, puedes estar perfectamente segura de ello. Angela bajó la cabeza, y al lado de Quiroga se puso en camino de regreso a La Rioja. Pintos quedó lanzando toda especie de gritos y maldiciones, mientras los soldados lo amarraban sobre la mula, tomándola del cabestro. Quiroga iba radiante de alegría, la felicidad se desbordaba en sus ojos expresivos y sonreía de una manera suprema ante la belleza purísima de Angela. -¡En esa mula vas mal! -dijo Facundo-, sube aquí a mi caballo que andaremos con más rapidez. Y Angela pasó a las ancas de Facundo, que puso su caballo al galope. Bien pronto, al perderse entre el monte del camino, dejaron de escuchar la palabra dura e injuriosa de Pintos, que no había cesado de gritarles todo género de injurias y amenazas. Cuando Quiroga llegó a La Rioja era más de media noche, de modo que nadie lo vio entrar, y al otro día fue la sorpresa de todos al ver que Angela había regresado sola, sin saberse lo que había sido de Pintos, suponiendo muchos que lo habían asesinado. Quiroga se había instalado en casa de Pintos, de donde no salía ni para asistir a las jugadas que siempre lo habían tenido presente. A los diez días regresaron los asistentes con el parte de lo que había sucedido. Pintos, comprendiendo que si lo ataban a un árbol moriría de hambre o comido por algún animal feroz, no opuso la menor resistencia, y apenas llegó a Santiago y lo desataron, se internó en la provincia fingiendo una tranquilidad que estaba muy lejos de tener. "Para lograr mi venganza es preciso fingir -pensó-, para que me dejen libre, lo demás corre por cuenta mía, y veremos si Quiroga es invulnerable para mi puñal." Cuando los asistentes vieron que Pintos se internaba en Santiago esperaron perderlo de vista, y recién entonces emprendieron el viaje de regreso. Y recién se supo en La Rioja, con todos los detalles, lo que había sucedido. Los amores de Quiroga y de Angela eran públicos y harto conocidos de todos como era natural, puesto que Quiroga se había trasladado a casa de Pintos hasta con sus asistentes que no salían de allí, una vez que allí estaba el jefe. Las damas de La Rioja se habían alejado del trato de Angela, lo que no impedía la invitaran a sus reuniones y fiestas, porque era preciso invitar a Quiroga y era peligroso hacer desaire a Angela, que de rechazo iba sobre Quiroga. Y la pasión de éste por Angela aumentaba poderosamente por la frecuencia de estar con ella, al extremo de ser la única influencia que sobre el caudillo riojano se conocía. Angela vino a ser así el amparo de aquellos que caían en desgracia con Quiroga. Cuando alguno iba a avisarle que tal o cual individuo había sido condenado a recibir azotes o algún otro castigo, intercedía con Facundo y conseguía muy pronto su perdón. -Si yo fuera a hacerle caso -le decía el caudillo-, concluirían por perderme todo respeto, sabiendo que no los puedo castigar. Estos canallas son hijos del rigor, mi querida -decía-; en cuanto les levantan el rebenque no hay Cristo que los aguante. Angela callaba, callaba, pero cuando volvía a pedirle intercediese en favor de alguna nueva víctima, lo hacía siempre con el mismo buen éxito. No pudiendo negarle nada y convencido de que sería imposible castigar a nadie, Quiroga, cuando quería hacer pegar algunos azotes o aplicar algún castigo violento, hacía sacar la víctima fuera de La Rioja. Y había prohibido terminantemente que nadie fuera a pedir gracia a Angela, bajo las más severas penas. Así pasó cerca de un año sin que Pintos diera señales de vida y sin que variara en nada la vida que llevaban los dos amantes. Quiroga había vuelto a asistir a las jugadas, pero no con la frecuencia de antes. Sin embargo, cuando había mucho dinero que ganar, pasaba la noche en la reunión, dominado por el vértigo del juego. Una de tantas noches salía Quiroga de una reunión de jugadores, después de haberles ganado cuanto medio había apuntado. Quiroga llevaba en las manos dos bolsitas llenas con las monedas que había ganado, monedas de oro y plata boliviana, que por lo menos pesarían seis libras. Preocupado con los incidentes del juego y con el disgusto que tendría Angela al ver que tardaba tanto, Facundo no sintió los pasos de un hombre que se había desprendido del hueco de una puerta y se ponía en su seguimiento. Quiroga marchaba un poco de prisa para llegar más pronto, y aquel hombre avanzaba, estrechando la distancia que había entre los dos, hasta reducirla a uno o dos pasos. Al volver una esquina, algo brilló en la mano de aquel hombre y su mano cruzó sobre la espalda de Facundo. Le había dado una puñ alada. Al contacto del acero y al pinchazo del puñal, giró Facundo rápidamente sobre sus talones, y con toda la fuerza de sus brazos poderosos, estrelló una después de otra, las dos talegas sobre la cabeza de quien lo había herido. Los dos golpes fueron tremendos y violentos. El primero aturdió al asesino misterioso y el segundo lo postró en el suelo, exánime; le había roto la cabeza. Rápido y enérgico, después de pasear su mirada a todos lados por si había otro hombre, Quiroga arrancó el puñal que brillaba aún en la mano del caído, y se lo hundió en el cuello. Y dejándolo enterrado allí y sin preocuparse de averiguar quién era, recogió sus dos talegas y siguió en dirección a su casa. La herida recibida le causaba un dolor agudísimo. En cuanto sintió la punta del puñal en la espalda, había girado con una rapidez vertiginosa como para no darle tiempo a que entrara, pero asimismo la herida había sido bastante profunda, aunque inferida de arriba abajo, por lo que era menos peligrosa. Si la herida hubiera sido recta, probablemente Quiroga hubiese quedado muerto en el sitio. Angela fue la primera en aterrarse ante el semblante algo desencajado de Quiroga. Cuando éste se hubo despojado de la ropa y vio la sangre que empapaba su espalda, Angela no pudo ahogar un grito de espanto y principió a llamar llorando desconsoladamente. -¡Te han asesinado! -decía-. ¡Y te vas a morir! Yo también quiero morirme, quiero hacerme heridas iguales para que muramos juntos. Extasiado ante estas demostraciones de amor, Facundo no sentía ya el escozor de su herida, y trataba sólo de tranquilizar a Angela que le pedía con desesperación que la hiriese a ella del mismo modo que él lo estaba. A los gritos de Angela acudieron los asistentes, primero, y algunos vecinos más tarde, los que fueron aumentando poco a poco hasta llenar la casa. El rumor de que habían asesinado a Quiroga corría por todos lados, llevando la alarma al espíritu de sus parciales y la alegría más profunda al de aquellos que lo temían y tenían con él algún resentimiento. Y todos se preguntaban quién podía haberse atrevido a asesinar a Quiroga, sin poder darse una respuesta satisfactoria, pues el único que tenía motivos y entrañas para hacerlo, que era Pintos, no estaba en La Rioja. A no ser que fuese algún otro que tenía iguales motivos de venganza y que ellos no conocían. El gobernador de La Rioja no tardó en llegar, avisado en la cama de lo que sucedía, y fue tal el escándalo, que poco tiempo después toda la cuadra estaba llena de gente, que se preguntaba lo que había sucedido. Asombrosamente sufrido, Quiroga no demostraba el dolor que podía causarle su herida, pero la pérdida de sangre le había hecho palidecer intensamente y debilitado un poco. En vano le pedían que se pusiera en cama para curarlo, él no quería. -La vida de Quiroga no se arranca con una puñalada -les decía con una sonrisa altiva-. Hay mucho que hacer para matarme, y eso no lo sabía el imbécil que creyó que con un pinchazo se me sacaba de en medio. La pérdida de sangre había sido enorme, toda su ropa estaba empapada, y al abrirle la camisa, un gran coágulo cayó al suelo. Angela, que nunca había visto sangre en aquella cantidad, creía que Quiroga se iba a morir sin remedio, y lloraba de una manera desconsolada. -No te aflijas -decía Facundo-; esto que tú crees una enormidad, no es más que un pinchazo de alfiler que con un poco de agua fría se cura. No te aflijas, mi alma, en cuanto me limpien un poco verás como ella sola se cura. La herida era bárbara; ya sus labios se habían inflamado muchísimo y sólo con una naturaleza como la de Quiroga se podía estar sereno y tranquilo en aquel estado. Por complacer a Angela se dejó lavar la herida y curarla en seguida como mejor se pudo, y siempre bajo su dirección. Los soldados de Quiroga estaban desesperados por salir a buscar al asesino, y matar, si no lo encontraban, a media población, pero Quiroga los contenía, diciendo que ya hablarían de eso. -Pero ¿quién ha sido el autor de semejante crimen? -preguntó el gobernador-. Es preciso que usted nos dé alguna luz para que la policía pueda proceder. -No hay tal necesidad -contestaba Facundo-, porque ya le he procedido yo. El que intente matarme estén ustedes seguros que no ha de caminar una cuadra. -¿Pero no tiene usted idea de quién puede ser el autor de este crimen horrible? -Yo no sé quién es, pero él lo podrá decir. Todos sonrieron creyendo que eso fuese una simpleza de Quiroga, pero Facundo explicó en seguida todo el alcance de sus palabras. -Al que me ha herido lo encontrarán ustedes en el mismo paraje donde me dio la puñalada. Apenas tuvo tiempo para retirar el puñal cuando recibió su merecido. Vayan a buscarlo y llévenlo al cuartel para que en seguida lo entierren. -¿Qué, está muerto? -preguntaron algunos. -¿Qué, lo habían dudado ustedes? Lo que es ése no volverá a atentar contra la vida de nadie. Cuatro soldados fueron al sitio que indicaba Quiroga, hallando el cadáver del asesino, con el puñal clavado aún en el cuello. No había pasado nadie por allí y, por consiguiente, nadie lo había visto. Entonces no se conocía en La Rioja ni angarillas ni otro modo de transportar un cadáver que tomándolo de los pies y arrastrándolo hasta el sitio de su destino. Si era en la campaña, se ataba un lazo de las piernas del difunto y se llevaba a la cincha hasta el sitio de su destino. Si era en la ciudad, la arrastrada se hacía a mano, de la misma manera. El cadáver fue llevado hasta la casa de Quiroga, que era lo que éste llamaba el cuartel, y reconocido allí por las personas que, llenas de curiosidad, lo esperaban. Este cadáver era el de Pintos, que había vuelto a La Rioja con el mayor misterio, dispuesto a vengarse de Quiroga, matándolo, y a llevarse a su mujer adonde no se conociera su vergüenza. El les había seguido los pasos durante dos días, hasta que se convenció de que era imposible llegar a su mujer sin que lo supiese Quiroga. Buscar a éste y pelearlo era un desatino, porque Quiroga era un hombre tremendo, superior a él físicamente y aun moralmente también. Irlo a matar a su casa, haciendo uso de todos sus derechos, era expuesto también, pues allí estaban día y noche los asistentes del coronel. No es que Pintos tuviera miedo a la muerte, puesto que en su situación tremenda la vida se le había hecho odiosa. Es que no quería morir sin haberse vengado, y dejando a su mujer y a Quiroga gozando de todas las felicidades de la vida. Pintos se decidió entonces a matarlo por la espalda y entre las sombras de la noche, para regresar a Santiago sin que nadie lo viera. Y como Quiroga andaba siempre solo, lo espió aquella noche a la salida de la jugada, seguro de realizar su venganza. Quiroga salió solo, como siempre, llevando la ganancia en las dos bolsitas, y completamente ajeno del peligro que corría. Y Pintos siguió sus pasos con el largo cuchillo en la mano, espiando el momento oportuno de herirlo. Tan seguro estaba de matarlo, que iba pensando mentalmente el sitio donde le había de pegar. El gozo de la seguridad turbó su criterio, y ya se ha visto el triste resultado que tuvo. Si la puñalada hubiera sido recta y de afuera adentro, indudablemente Quiroga habría muerto pues le hubiera bandeado el corazón. Pero la puñalada fue de arriba abajo, metiéndose entre la carne y rozando apenas las costillas. -¡Maldición! -gritó Pintos cuando sintió el primer bolsazo y comprendió que había errado el golpe-. Y no pudo decir más porque el segundo bolsazo le rompió los huesos de la cabeza y en seguida vino la puñalada que le dio muerte instantánea. Reconocido su cadáver, resultó que tenía los huesos de la cabeza hechos pedazos, y que el puñal que entraba por el cuello iba a asomar su punta por la nuca. Sólo el brazo de Quiroga podía haber dado semejante puñalada. El golpe revelaba una verdadera fuerza hercúlea y una seguridad pasmosa; era una mano práctica. |