 home page
home page
 pagina iniziale
pagina iniziale
|

|
by
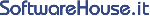
|
Un caudillo El Chacho ha sido el único caudillo verdaderamente prestigioso que haya tenido la República Argentina. Aquel prodigio asombroso que lo hacía reunir 10.000 hombres que lo rodeaban sin preguntarle jamás dónde los llevaba ni contra quién, había hecho del Chacho una personalidad temible, que mantenía en pie a todo el poder de la nación, por años enteros, sin que lograra quebrar su influencia ni acobardar al valiente caudillo.A su llamado, las provincias del interior se ponían de pie como un solo hombre, y sin moverse de su puesto, tenía a los seis u ocho días 2, 4 ó 6 mil hombres de pelea, dispuestos a obedecer su voluntad fuera cual fuese. Los paisanos de La Rioja, de Catamarca, de Santiago y de Mendoza mismo lo rodeaban con verdadera adoración, y los mismos hombres de cierta importancia e inteligencia lo acompañaban ayudándolo en todas sus empresas difíciles y escabrosas. El Chacho no tenía elementos de dinero ni para mantener en pie de guerra una compañía. Y sin embargo él levantaba ejércitos poderosos, mal armados y peor comidos, que sólo se preocupaban de contentar a aquel hombre extraordinario. El Chacho no tenía artillería, pero sus soldados la fabricaban con cañones de cuero y madera, que se servían con piedra en vez de metralla, pero piedra que hacía estragos bárbaros entre las tropas que lo perseguían. No tenía lanzas, pero aunque fuera con clavos atados en el extremo de un palo, sus soldados las improvisaban y se creían invencibles. El que no tenía sable lo suplía con un tronco de algarrobo convertido en sus manos en terrible mazo de armas, y si faltaba el alimento comían algarrobo y era lo mismo. De esta manera el Chacho tenía en pie un ejército con el que hacía la guerra al Gobierno Nacional, sin que hubiera ejemplo de que se le desertase un solo soldado, porque todos sus soldados eran voluntarios y partidarios de Peñaloza hasta el fanatismo. El Chacho era valiente sobre toda exageración. Era un Juan Moreira, en otro campo de acción, con otros medios y otras inclinaciones. Generoso y bueno, no quería nada para sí: todo era para su tropa y para los amigos que lo acompañaban. Para éstos no tenía nada reservado, ni su puñal de engastadura de oro, única prenda que llevaba consigo y que, en mejores tiempos, le regalara su amigo el general Urquiza. Este puñal tenía una inscripción en su puño que le había hecho grabar el mismo Chacho, y que decía así: "El
que desgraciado nace Cuando algún amigo, que para él lo eran todos sus oficiales y soldados, acudía al Chacho en demanda de dinero para salvar un compromiso, éste en el momento sacaba su puñal y lo entregaba para remediar el mal. -Si la necesidad es grande -decía con su acento bondadoso-, vaya, empeñe esa prenda por cincuenta o cien pesos, que ya habrá tiempo para sacarla. El feliz poseedor de la prenda acudía con ella a la casa de negocio más fuerte y solicitaba los cincuenta o cien pesos que necesitaba sobre el puñal del Chacho, que todos conocían. ¿Quién iba a negar el dinero, cuando era Peñaloza quien lo pedía sobre su puñal? El comerciante entregaba su dinero y la alhaja, que volvía a poder de su dueño. Su corazón, rico de sentimientos generosos, no conocía el rencor ni la pasión cobarde de la venganza. Era tan grande y magnánimo con su peor enemigo, como con sus más leales amigos. Así el oficial o el soldado que cayó prisionero entre las fuerzas del Chacho, fue obsequiado como el mejor de sus partidarios. En todo el largo tiempo que hizo la guerra al gobierno Nacional, ni uno solo de los prisioneros tomados por el Chacho pudo quejarse del menor mal trato ni de la más leve crueldad. Herido o enfermo, era asistido por sus partidarios, y una vez restablecido, entregado a las fuerzas nacionales sin que le faltara un solo botón de la ropa. En el campamento era el mejor compañero de sus tropas, al extremo de jugar con todos ellos y conversar larguísimas horas alrededor del fogón. Si llegaba un día en que los soldados no habían comido, pudiendo él hacerlo, porque no faltaba quien le regalara un pedazo de charque o de patay, no probaba bocado, porque no era justo, decía, que el jefe se hartara mientras los soldados morían de hambre. Unico juez entre los suyos, él se daba maña para arreglar todas las cuestiones, de manera que las partes quedaran igualmente contentas y sin resentimientos de ninguna especie. Cuando el Chacho tenía, todos tenían, pues su lujo era partir entre todos cuanto tenía a la mano. El Chacho era un hombre de una salud de bronce y de una naturaleza especial para resistir la fatiga inmensa de aquellas marchas prodigiosas, que dejaban asombrados y a treinta leguas de distancia a sus más tenaces perseguidores. La esposa del Chacho venía con frecuencia al campamento y al combate, a partir con su marido y sus tropas los peligros y las vicisitudes. Entonces el entusiasmo de aquella buena gente llegaba a su último límite y sólo pensaban en protestar a la Chacha, como la llamaban, su lealtad hasta la muerte. Cuando llegaba la hora de pelear, el Chacho era el primero que entraba al combate y el último que se retiraba, si eran derrotados. Antes de entrar en batalla, el Chacho daba siempre a sus tropas un punto de reunión, para el caso en que tuviera que dispersarlas. Y así se veía que el Chacho, derrotado hoy con 2.000 hombres, reaparecía tres o cuatro días después con un ejército de 3.000. El Chacho no tuvo jamás una palabra dura para sus subordinados, y cuando alguno cometía alguna falta grave se contentaba con expulsarlo de su lado, prohibiendo terminantemente que formara parte de su ejército. Manso y complaciente, accedía con la mayor facilidad a cualquier insinuación que se le hacía y que él creía sana. Cuando él la creía mala o veía que lo que se le pedía podría perjudicar a su causa, la rechazaba redondamente, y una vez que el Chacho decía no era inútil insistir. El Chacho combatía por el pueblo, por sus libertades y por los derechos que creía conculcados. Para sí no quería nada ni pidió nada jamás, en tiempo en que, por hacer con él la paz, el Gobierno le hubiera dado cuanto hubiera pedido. De aquí dimanaba principalmente el gran prestigio de que gozaba el Chacho y la cantidad de hombres que lo rodeaban. Porque él había encarnado en él mismo la causa del pueblo, y cada hombre de los suyos sabía que peleaba por su propia felicidad y en su propio provecho. El Chacho era un hombre alto y musculoso, de una fuerza de Hércules y de una contextura de acero. Su mirada suavísima y bondadosa solía irradiar a veces destellos de cólera que hacían temblar a los que estaban a su lado. Esto era cuando llegaba a sus oídos la noticia de alguna cobardía o uno de los tantos fusilamientos que de chachistas hacían las fuerzas nacionales. Peñaloza se mostraba entonces en todo el esplendor de su nobleza, y como una venganza terrible, mandaba redoblar sus atenciones para con los prisioneros. Las injusticias del Gobierno lo habían irritado, porque ningún gobierno debía ser cruel e injusto; luego las iniquidades cometidas con los paisanos por la autoridad de los pueblos habían conmovido su corazón hidalgo y había derrocado al gobierno que creía malo. Pero el Chacho tenía la debilidad de escuchar las opiniones de los amigos que creía ilustrados, y prestar su apoyo, para suceder a un gobierno derrocado, muchas veces a un hombre más indigno que el que derrocó. Así los aspirantes a gobernador y los negociantes de la política mantenían relación íntima con el Chacho para servirse de él, llegado el caso, sorprendiendo su buena fe y engañándolo en cuanto les era posible. Sumamente astuto, aunque inocente en los enredos políticos, se dejaba engañar hasta cierto punto, haciendo a un lado al pretendiente una vez que lo había calado. Triunfando el Chacho, triunfaba la buena causa, la causa del pueblo, y entonces el Chacho pedía una contribución en dinero para repartirlo entre sus soldados, que andaban siempre careciendo de aquello más necesario. En el ejército del Chacho no había más ordenanzas militares que la palabra de éste, ni más ley obligatoria que el empeño que cada cual tenía en servirlo y morir por él si era necesario. El Chacho detestaba el sacrificio estéril de sus tropas, no aceptando un combate sino cuando creía estar seguro del éxito, ni se empeñaba mucho en la batalla de éxito dudoso, para conservar enteros sus elementos. Con una seguridad asombrosa y una rapidez notable, el Chacho calculaba cuál debía ser el fin del combate que sostenía, y si lo creía nulo, desbandaba su ejército en todas direcciones para evitar la persecución. Por eso es que el Chacho antes de entrar en pelea daba a sus tropas el punto de reunión para un día fijo, encontrándolos reunidos cuando llegaba al punto indicado, y aumentando, con los amigos que se plegaban, a los derrotados. Y ésta era la causa de que, derrotado el Chacho, se le viera en seguida con mayor número de gauchos y mayores elementos. Conocedor del terreno en que operaba, como cualquiera puede conocer su aposento, el Chacho hacía marchas tan asombrosas y rápidas que muchas veces el ejército que creía irlo persiguiendo lo sentía a su espalda picándole la retaguardia y tomándole todos los rezagados que iba dejando en la marcha. Es que, mientras el Chacho disponía de los mejores rastreadores y de toda la gente de algún valor en los ejércitos, el jefe que lo perseguía marchaba a ciegas la mayor parte del tiempo sin encontrar quien quisiera darle el menor informe, aun bajo la mayor amenaza. Un dato perjudicial al Chacho, un informe que pudiera ocasionar una sorpresa era un crimen que no había paisano capaz de cometer ni por todo el oro del mundo ni por todas las torturas conocidas. Esto había causado más de una vez el fusilamiento de algún paisano que se había resistido a dar los informes pedidos, o el martirio de algún prisionero por la misma causa. Pero esto producía un efecto contrario al que se buscaba, pues con este proceder los paisanos huían del ejército regular como de la calamidad más espantosa. Cada vez que el Chacho tenía conocimiento de algún hecho de éstos, su indignación no conocía límites. -¡Y ése es el ejército civilizado que nos persigue como a horda de salvajes! -exclamaba conmovido-, ¡y degüella nuestros leales y azota nuestras mujeres! ¡Y ésos son los valientes que vienen a enseñ arnos el goce de la ley bajo las banderas del gobierno! Y conmovido e indignado apuntaba el nombre de la víctima en su memoria fabulosa, para atender lo que necesitaban los huérfanos. El, pudiendo hacerlo, no tomaba nunca venganza con los prisioneros que hacía. Por el contrario, cuando algún jefe u oficial era tomado prisionero por los suyos, lo hacía tratar con todas las consideraciones a su alcance, proporcionándole todos aquellos recursos cuya adquisición era posible. Pero el poder del Chacho no llegaba hasta evitar las justas represalias que tomaban los suyos, heridos en sus deudos más cercanos. Muchos de sus jefes más prestigiosos se habían acercado al Chacho pidiéndole que mandara lancear los prisioneros que tenía en su poder, como justo desquite a las matanzas ordenadas por los jefes nacionales, pero nunca habían podido arrancarle su consentimiento. -El que un jefe sea un bandido y un asesino, no autoriza para que yo lo sea -respondía el Chacho dulcemente-. ¿Cómo voy a hacer pagar a un prisionero el delito que cometió un jefe, cuando tal vez ése fue el primero en condenarlo? Matar en la batalla es necesario puesto que es el único medio del triunfo. Pero matar a prisioneros de guerra o a hombres inocentes porque no quieren hacer traición a su causa, es una cobardía infame. Dejemos cometerlas al ejército de la civilización que nos manda el Gobierno, no nos mancharemos nosotros. Y mientras el Chacho prohibía severamente las represalias, el ejército seguía su sistema, cada vez más bárbaro y cobarde. El hogar del montonero era botín de la tropa, que lo saqueaba y destruía con una ferocidad de indio. Los hombres eran degollados o lanceados sin el menor escrúpulo porque no sabían dar informes del paraje donde se hallaba el Chacho. Y las mujeres eran azotadas, después de sufrir toda clase de vejámenes y actos vergonzosos. Así, cuando alguna fuerza del Chacho lograba hacer algunos prisioneros, se vengaban de la misma manera, antes de que lo supiera el Chacho y lo pudiera impedir. -¿Por qué nosotros hemos de ser los buenos y los estúpidos -decían- mientras ellos manchan nuestras mujeres y nuestras hijas, degollándolas después como a reses de carneada? ¿Por qué hemos de guardarles lástimas y consideraciones, desde que ellos nos pagan todo eso con el filo del puñal y el robo de nuestra hacienda? Que paguen siquiera una de las tantas que hacen. Y antes de que lo supiera el Chacho tomaban su represalia que creían justa y arreglada a derecho. Cuando el Chacho llegaba a saber que habían muerto prisioneros, se enojaba y reprendía a sus tropas, haciendo pesar sobre el jefe o el oficial inmediato la responsabilidad del hecho, pero éstos decían: -Es preciso hacer así, señor; si ven que nosotros, lejos de vengar a nuestras víctimas premiamos a sus verdugos, no van a parar hasta concluir con la última mujer de las poblaciones. ¡Es preciso ser duro alguna vez, a ver si así escarmientan de miedo, y si no escarmientan peor para ellos! ¡Y era verdaderamente salvaje lo que hacían las tropas del Gobierno, bajo las órdenes del tremendo Sandes y del infame Iseas! Allí se degollaba por ver cómo ponía la cara una mujer, como se lanceaba por ver si un individuo era ágil o pesado. El degüello o ejecución a lanza de prisioneros de guerra era un espectáculo lleno de interés para aquellas verdaderas hordas de bárbaros que marchaban bajo el nombre de Ejército Nacional. Los horrores cometidos fueron tantos y tales, que las poblaciones, aterradas, huían de un batallón de línea como de una invasión de salvajes, mientras que miraban al Chacho y su ejército como la única salvaguardia de su deceso, de su fortuna y de su vida. Las tropas de línea entraban a las poblaciones como conquistadores en tierra extranjera, cometiendo toda clase de vejámenes y monstruosidades. Y si alguno se quejaba, ahí estaban las lanzas de los regimientos de caballería para hacerles guardar silencio. El dinero, como las mujeres y los hombres mismos, era propiedad de los jefes nacionales, porque eran familias y bienes de montoneros, y éstos estaban fuera de la ley. Los regimientos se remontaban con jóvenes montoneros, por el único delito de que debían de ser chachistas, o porque habían andado montonereando, o porque tenían una cara que no había caído en gracia al jefe que los destinaba. Los soldados también mataban montoneros por su cuenta y violentaban cuanto se les ponía a tiro. Aquél, para la buena gente de las provincias, no era un ejército regular, sino una cuadrilla de bandidos amparados por el poder de la Nación, y contra los que no había otro recurso que la resistencia armada y lo que cada cual pudiera hacer en su legítima defensa. De ahí se explica cómo de todas partes acudían los hombres a alistarse voluntariamente en las filas del Chacho para defenderse del enemigo común. Así era recibido el Ejército Nacional en las provincias del Norte, donde aún queda fresca y sangrienta su antigua leyenda de sangre a la que empezó a poner coto el general Arredondo en sus campañ as contra el Chacho, Felipe Varela y Juan Sorá. Veamos ahora quién era el Chacho, esta entidad respetable que se levantaba airada y vengativa contra todo el poder de la Nación, de dónde había surgido. El Chacho era un hombre sin vicios, criado en los campamentos militares y teniendo cerca de sí viciosos de todo género; él no bebía, no jugaba, ni parrandeaba siquiera. Loco por las carreras, era capaz de galopar cincuenta leguas para asistir a una fiesta de éstas, sobre todo cuando sabía que corrían buenos caballos. Nunca corrían caballos suyos, a pesar de la gran afición que tenía por las carreras, porque los parejeros no se veían en sus tropillas. El Chacho los había tenido muy buenos, pero le habían durado poco, porque o los daba para que se remediaran los que andaban mal de caballos, o para que los empeñaran o los vendieran los que tenían alguna necesidad imperiosa, como daba cuanto tenía, sin excluir su propio puñal de cabo de oro. El Chacho no castigó nunca ni hizo armas contra nadie, aun en sus momentos de mayor irritación, que era cuando veía cometer alguna mala acción o una cobardía. Entonces castigaba con algún moquete o un rebencazo, y el que lo recibía olvidaba el dolor que el golpe podía haberle causado, para pensar en la desgracia de haber enojado al Chacho. A pesar de tratarlos bien y de impedir que sus soldados los mataran cuando caían prisionero, el Chacho no tenía la menor simpatía por los soldados del ejército, abrigando el mayor desprecio por los jefes, a consecuencia de las iniquidades que hemos apuntado. Porque para hacer que un paisano declarara dónde estaba el Chacho, lo ahorcaban de un algarrobo como Linares, o lo hacían lancear con clavos como Iseas. Recién cuando fue el general Arredondo a hacer la guerra al Chacho, ésta se hizo más tratable y cesaron por completo todos los horrores a que eran sometidos los pueblos ocupados por tropas nacionales. Es que la guerra, había dejado de ser guerra de salvajes, para tomar su verdadero carácter. |