 home page
home page
 pagina iniziale
pagina iniziale
|

|
by
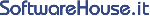
|
El fin de un tigre Concluido aquel banquete, el Chacho empezó a dictar sus órdenes para la marcha, que no debía retardarse ya. Dispuso un magnífico servicio de guardias avanzadas para que no se moviera una paja en aquellos alrededores sin que él la sintiera, y previno a los cuerpos que podían entregarse al reposo hasta el mediodía, hora en que se rompería la marcha.Y era curioso ver al Chacho repartir todas aquellas órdenes y tomar todas aquellas medidas, en la más absoluta inmovilidad, para no turbar el sueño de su compañera, que seguía durmiendo sobre su hombro. "En cuanto a los jefes y oficiales prisioneros, ellos eran perfectamente libres, había dicho, y dueños de salir de este campamento a la hora y en la dirección que quieran." En aquellos tiempos de barbarie y de sangre, un vencedor semejante era digno de la más absoluta admiración. Cuando los jefes federales mandaban sus prisioneros a ser degollados en Santos Lugares, como los de Quebracho, y esto después de haber degollado ellos hasta cansarse, semejante proceder les parecía un sueño. Creían que era un engaño cruel, para degollarlos cuando fueran a hacer uso de su libertad, y no se atrevían a moverse del campamento. Fue sólo cuando vieron que aquel ejército se entregaba al reposo, sin notar ningún semblante que acusara una mala intención, que se atrevieron a acercarse al Chacho para agradecerle su generosidad y pedirle permiso para ponerse en camino. -Ustedes nada me deben -dijo el caudillo-; han sido arrastrados tal vez a este combate porque les era imposible desobedecer las órdenes de sus superiores, y yo no tengo entonces derecho ni razón para proceder de otra manera. Y aunque fueran mis enemigos, no lo haría, porque no está en mis costumbres, y porque quiero que cuando un oficial o un jefe mío caigan prisioneros tengan el derecho de reclamar para ellos el respeto que yo les hago observar con los demás. -Para nosotros un prisionero suyo será sagrado desde hoy en adelante -dijeron-; queremos ser dignos del beneficio que hemos recibido. -Yo nada exijo, para mí, ni para nadie -observó aquel caudillo extraordinario-, sólo les pido respeto por los prisioneros que puedan hacerse entre los míos. Ustedes están perfectamente libres y si necesitan que alguien los acompañe, pueden pedirlo nomás. -Desearíamos que hasta las avanzadas nos acompañase alguno -dijo uno de ellos- para evitar que nos hagan volver hasta aquí. El Chacho llamó a uno de sus ayudantes y le pidió que acompañara a aquellos señores hasta la guardia avanzada, y que no les pusieran el menor obstáculo en su marcha, en cualquiera dirección que la emprendieran. Y si algún soldado prisionero quiere seguirlos o salir del campamento en cualquier otro rumbo, que se le dé franca salida. Los prisioneros no volvían en sí de su asombro ante la noble e hidalga conducta de aquel hombre, a quien habían tenido siempre por un caudillo vulgar y sanguinario, una especie de Quiroga, pero sin los méritos militares del Tigre de los Llanos. Y se despidieron por fin de Peñaloza, deseándole todas las felicidades posibles para la hermosa compañera que seguía reposando en su hombro. Algunos de aquellos jefes, los más crueles y menos susceptibles de una acción generosa, no creían todavía en la buena fe de Peñaloza. Y oprimían las culatas de sus pistolas como si quisieran tenerlas prontas para el indudable momento de la matanza, según ellos. Y salieron del campamento por entre los cuerpos de guardia, sin que una sola palabra descomedida o agria pudiera autorizarlos a un mal pensamiento. Se veían libres, galopaban en dirección a Mendoza, buscando la incorporación a los que se habían salvado con Aldao y Maza, y no volvían aún de su asombro. Si el Chacho hubiera procedido de una manera calculada, no lo hubiera hecho mejor. Aquellos hombres salían de su campamento, siendo más chachistas que cualquier riojano. Muchos soldados, que los vieron salir del campamento, quisieron venir con ellos y para ninguno hubo el menor inconveniente. Y la fama del Chacho, llevada por aquellos hombres agradecidos, se extendió por todas partes, aumentando la que ya tenía. Y llegaron a Mendoza con la relación de lo que les había sucedido, hecha de una manera tan apasionada que el fraile Aldao prohibió bajo las más severas penas que se hablara una sola palabra en elogio de Peñaloza, pues aquello importaba una traición a la patria de la que era enemigo. Es que Aldao comprendía que mientras más se realzaba la personalidad de Peñaloza, más se deprimía la suya indirectamente, y esto no le convenía en manera alguna, porque se traducía en simpatías ganadas para el caudillo riojano, que tan vergonzosamente lo había sorprendido y despedazado. Su descrédito con Rosas iba a ser grande, porque Maza relataría con exactitud la manera en que había sucedido aquella catástrofe y la conducta de Peñaloza con los prisioneros de guerra. Y trató entonces de ganarse a Maza, permitiéndole hacer todo género de atropellos e iniquidades durante el tiempo que allí permaneció. Como Maza estaba a las órdenes del fraile, no podía salir de Mendoza hasta que aquél no lo despachase. Y el fraile que lo que quería era captarse la amistad del jefe, le dijo desde un principio, que paseara hasta que se aburriese y que le dijera cuándo quisiera que lo despachara. Con semejante autorización y fuerzas a sus órdenes, no quedó iniquidad que aquel bandido no cometiera, llegando hasta eclipsar al mismo fraile Aldao, que es cuanto pueda decirse. Cuando ya estuvo harto de borracheras, robos y todo género de crueldades, recién pidió al fraile que lo despachara para volver al ejército de Oribe. Aldao le entregó entonces un parte falso para Rosas, desfigurando los hechos, y lo leyó a Maza para que hablara él de una manera acorde. Y para adquirir completamente la complicidad de éste, le regaló al despedirse una buena suma de dinero y algunas de las muchas y ricas alhajas que tenía en su colección de robos. El fraile estaba seriamente empeñado en desfigurar los hechos, pues la verdad de lo sucedido lo hubiera desacreditado completamente con el tirano mostrándole la inmensa superioridad de Peñaloza. Así terminó aquella desastrosa tentativa para el fraile, última que debía emprender contra el Chacho, porque ya se había convencido de que ni solo ni ayudado por fuertes elementos podría nunca con el caudillo riojano. Este, después que dejó reposar tranquilamente a su valiente ejército y a su noble compañera, se dispuso a regresar a La Rioja. Su campaña no podía haber sido más feliz y provechosa. Había tomado gran cantidad de armas y municiones, dos piezas de artillería con sus armones correspondientes y una buena cantidad de mulas y caballos. Además de aquellas dos carretas llenas de víveres; habían tomado, en la población donde durmió el fraile, una galera que contenía dinero, ropas finísimas y todo cuanto pueda necesitar el viajero más exigente. Aquella galera, vista su comodidad, la destinó desde el primer momento para que su compañera hiciera la travesía de regreso. Pero ésta no quiso aceptar, diciendo que volvería como había venido, en su caballo y al lado de su marido. -Que quede la galera -dijo- para aquellos heridos de mayor gravedad. Los heridos graves, que eran pocos, fueron acomodados en la galera y las carretas, donde se encontraron vendas y una cantidad de medicamentos con sus indicaciones, que les vinieron de perilla. Con las armas tomadas se hicieron tantos cargueros que la noche se vino encima sin que hubieran terminado. Y para que todo fuera completo, desnudaron los cadáveres de sus ropas exteriores, que les hacían gran falta, mientras que ellos no las precisaban para nada. Y se emprendió una marcha triunfal de regreso, como nunca se había visto, por la cantidad de cosas tomadas al enemigo. La entrada a La Rioja fue un acontecimiento como nunca se había visto. Conociendo ya por chasques el resultado de aquella brillante y corta campaña, el pueblo, verdaderamente entusiasmado, había salido al camino a esperar a su caudillo, para saludarlo y acompañarlo hasta la ciudad con todo género de alegres manifestaciones. Después que se hubieron depositado las armas en la casa de gobierno, se pusieron los cañones en exposición en la plaza pública, para que el pueblo pudiera darse cuenta de la importancia de la presa, que venía a darles una preponderación guerrera sobre sus vecinos. Y el pueblo, entusiasmado hasta el delirio, se reunió alrededor de las piezas, donde proclamó y vitorió frenéticamente al Chacho y a la Victoria. La Rioja acababa de probar una vez más que sus hijos eran invencibles, aunque se aglomeraran sobre ellos todo género de elementos. En seguida, Peñaloza hizo repartir entre los más necesitados, el dinero y la ropa tomada al enemigo, con lo que el entusiasmo popular no reconoció límites; el dinero era bastante, de modo que en pequeñas cantidades había alcanzado para hacer la momentánea felicidad de muchos. Aquellas fiestas duraron más de quince días en que no se oía por toda La Rioja más que el alegre sonido de los bombos y triángulos, tocando las zambas más saladas y las más alegres chacareras. El Chacho había enviado un hombre de toda su confianza para que diera cuenta a Benavídez, con la mayor minuciosidad, de lo que había sucedido. El general sanjuanino sabía ya que había tenido lugar un choque entre fuerzas de Aldao y Peñaloza, pero no conocía el menor detalle. Así es que cuando llegó el chasque de Peñaloza, ya había enviado comisiones por todos lados para conocer la verdad de los hechos. En vista de lo sucedido, Peñaloza le mandaba avisar que iba a abrir una campaña sobre Mendoza, para librarla de la dominación de aquel bandido y para librar a La Rioja de un eterno peligro, porque mientras Aldao estuviese allí, él se vería obligado a mantener un ejército sobre las armas, lo que no era posible. Por las armas y municiones tomadas al fraile, el Chacho tenía cómo poner en pie de guerra un respetable ejército, con los elementos que de todo el Norte iba a requerir. Volvía a hacerse el Chacho un enemigo sumamente temible para él mismo en caso de que se rebelara contra su amistad. Era preciso complacerlo en todo lo posible, que hasta razón tenía para estar enojado. Peñaloza debía estar rabiando, con mucha razón, puesto que no había dado el menor motivo para autorizar el proceder del fraile, pero a Benavídez no se le ocultaba que Rosas había tenido mucha parte en esto. Así es que mandó decir a Peñaloza que no emprendiera ningún movimiento ni hiciera la menor cosa hasta no hablar con él, que así convenía a los intereses de ambos, y sobre todo al de La Rioja. Las comisiones de Benavídez regresaron trayéndole los datos exactos de lo que había sucedido. El triunfo de Peñaloza tenía más importancia que la que él mismo le daba, pues había quitado al fraile todos los elementos de guerra de que podía disponer Mendoza y aumentado su prestigio de una manera fabulosa. Si el Chacho volvía a emprender una campaña como la que concluyó en Manantiales, todo el interior caería irremediablemente en sus manos, pues Santa Fe misma nada podría contra él, si se presentara allí con un ejército de 5000 ó 6000 hombres. Pero Benavídez se equivocaba por completo respecto a los propósitos del Chacho. Leal antes que nada, el gran caudillo no había pensado un momento en faltar a la amistad que lo ligaba con Benavídez. El esperaría, hasta oír la opinión de su amigo y estaría de acuerdo con él según lo que a ambos conviniera. En vano sus amigos políticos empezaron a tentarlo de nuevo poderosamente, las condiciones excepcionales en que se hallaba para emprender una campaña en toda regla y volver a apoderarse de todo el Norte. -No tenemos al frente más enemigos serios que Benavídez, y con los elementos que hoy tenemos, Benavídez no nos podría resistir. Rosas puede mandar un ejército poderoso, y entonces será muy difícil hasta el sostenernos en La Rioja. El Chacho resistió todas esas tentaciones y no quiso escucharlas. -Antes que todo está mi fe empeñada -decía-, mi fe empeñada con Benavídez, que no ha desmentido la suya y a la que no puedo faltar como cualquier maula. Nuestros elementos serían siempre los mismos y nada habremos perdido con esperar un poco. Siempre valdremos lo mismo y nuestra perioridad será indiscutible. Y convencido de que a su primer llamado acudiría toda La Rioja, licenció sus fuerzas, no dejando en pie de guerra más que dos regimientos con lo que pensaba establecer una severa vigilancia del lado de las provincias vecinas, de manera de tener conocimiento del menor amago de invasión. Y esperó tranquilamente la venida de Benavídez, quien lo mandó llamar para tener con él una conferencia a mitad del camino. -No vaya coronel -dijeron sus amigos-; los federales juegan el todo por el todo y serán capaces de hacer cualquier infamia por verse libre de usted. -El general Benavídez no es capaz de cometer una infamia -respondía-. Es mi amigo y yo lo conozco, mucho mejor que ustedes. ¿Por qué había de cometer conmigo un acto de deslealtad? -Entonces no vaya solo, lleve por lo menos un regimiento que lo ponga a cubierto de una traición. -¿Y por qué voy a hacer semejante injuria a un hombre como aquél? ¿Con qué cara voy a escuchar el reproche que éste tendría el derecho de hacerme? Iré solo con mi secretario, que es como debo de ir, y ya verán ustedes que nada me sucede. Viendo que el Chacho no les hacía caso, y temiendo realmente sus amigos que fuera a sucederle una desgracia, vieron a Victoria para que ésta no le permitiera ir solo, haciéndole entender que tal vez se trataba de una traición. -¿Por qué no viene aquí Benavídez? -decía en apoyo de sus sospechas-. Es claro que es porque intenta algo en contra del Chacho. Victoria habló con el Chacho, pidiéndole que llevara un regimiento de escolta, pero éste le contestó en el mismo sentido que conocemos, añadiendo: -¿Es posible que seas tú quien me aconseja una acción cobarde? Sólo un cobarde es capaz de precaverse de un amigo, y gracias a Dios yo no lo soy, ni quiero dar a nadie el derecho de que lo presuma. -Está bien -respondió Victoria perfectamente convencida-, pero yo voy a acompañarte; yo no represento ni siquiera la fuerza de un hombre, y por ir yo a tu lado nadie va a tratarte de cobarde. Y como el Chacho consintió en el acto, Victoria no sólo quedó tranquila sino que tranquilizó a sus amigos con la siguiente cuerda reflexión: -Si el Chacho consiente en que yo lo acompañe, es porque está seguro de que no hay ningún peligro que correr, y cuando el Chacho está tan seguro que me lleva a mí, es claro que no hay ni la menor sospecha de peligro. El Chacho, acompañado de su esposa y de su secretario Alvarez, una de las personas más distinguidas de La Rioja, marchó al encuentro de Benavídez con la tranquilidad del que nada teme, pero el gobierno tomó en el acto todas las medidas para estar a cubierto de cualquier desgracia. "Peñaloza puede tener toda la confianza que quiera, dijo, pero el gobierno está en la obligación de temerlo todo de aquella gente, y de tomar sus medidas para poder proteger en un caso dado a su gran caudillo y con él a su provincia. Y movilizó en el acto cuatro regimientos con lo que se puso en marcha lenta hacia el punto donde se dirigiera el Chacho, bastante despacio para que el caudillo no lo notara, pero no tanto que no pudiera protegerlo en un momento de peligro. Benavídez quedó sorprendido ante la escolta con que se le presentaba el Chacho, su esposa y su secretario. -¿Y a qué debo -preguntó- el placer y el honor de semejante visita? -Es que ésta es así -respondió Peñaloza-; no quiere dejarme solo por ninguna parte, porque tiene miedo que me coman los tigres. -La verdad ante todo -respondió Victoria sonriendo bondadosamente. Y refirió al general Benavídez la causa de que ella hubiera ido acompañando a su marido, para tranquilizar a los que querían que se viniera con un ejército. El general dio un abrazo a Peñaloza y tendió sus manos a Victoria. -Nunca me hubiera creído que Peñaloza sospechara de mí -dijo- y me crea capaz de una infamia como ésta. El me ha hecho justicia y me ha mostrado su espíritu en toda su nobleza, porque generalmente el hombre piensa de los demás por sí mismo. Aquí está todo lo que he traído para asistir a esta conferencia, y esto, porque tengo muchos enemigos que podrían quererse aprovechar de hallarme solo en el campo. Y Benavídez hizo formar toda su escolta, que se componía de algunos jefes y oficiales y un escuadrón de caballería. -Yo no he ido hasta La Rioja para ahorrarme camino -dijo-, pues haciendo la mitad cada uno nos encontraríamos más pronto. Pero si yo hubiera sabido que esto iba a dar lugar a semejante duda, hubiera hecho toda la jornada. -Es que a usted no lo conocen bien, general -decía el Chacho-. Pero yo me encargo de hacerlo conocer. En La Rioja ha de ser usted tan estimado como yo mismo. -Bueno, eso vendrá cuando me conozcan más; pero hablemos ahora de lo que nos interesa y urge. Creo que es necesario que usted permanezca tranquilo, con los elementos que ha conquistado últimamente. -Es que esto se ha repetido dos veces ya, con el amparo y fuerzas de Buenos Aires, y esto no puede permitirse. Yo creo que estoy en mi derecho de hacer una campaña hasta Mendoza y no sólo derrotar al fraile, sino traérmelo prisionero a La Rioja para que responda ante la justicia de todo el daño que ha causado. -La situación no es buena; es preciso que el gobernador Rosas se convenza de que el fraile Aldao es un pillo que no mira por la Federación sino por él mismo. Si usted cae sobre Mendoza, puede creer que yo me he dado vuelta y he protegido un movimiento que puede costarle la pérdida del Interior. Yo le garantí que usted no se movería de La Rioja en contra de los gobiernos que a él respondían. Entonces creo que tengo la obligación de avisarle que en vista de los avances del fraile Aldao yo no puedo responder de usted más tiempo, y que son esos avances e invasiones los que lo han hecho salir de su propósito. En seguida yo no me empeño más y usted puede hacer lo que mejor le parezca. Entonces, convenimos en que por ahora usted no hará nada. Arreglado así todo, los dos caudillos se quedaron allí dos días hablando amistosamente. -Yo creo que el poder de Rosas vacila -decía Benavídez -precipitado a un fin trágico por sus muchos horrores. Los elementos que se levantan en su contra son muchos, según mis noticias, y día va a llegar en que no podrá con todos. Entonces nos hemos de entender aquí Peñaloza, y sus amigos no tendrán nada que reprocharle por haberme atendido y guardado consecuencia. Marchando de acuerdo podemos hacer mucho, y mucho será que el Interior de la República nos deba la paz y el bienestar. -Yo estoy muy contento que mi secretario Alvarez lo oiga expresarse así -decía Peñaloza-, pues él podrá entonces convencer a los que aún vacilan y desconfían de usted. Don Francisco Alvarez era una persona de respeto, por su conducta recta y la firmeza asombrosa de su carácter. Era un joven entonces de inteligencia clarísima, lo que le había dado cierta influencia entre los chachistas. Peñaloza escuchaba atentamente su palabra razonada y recta, y más de una vez había seguido sus consejos prudentes; por esto Peñaloza estaba contento de que Alvarez mismo escuchara las palabras de Benavídez para que pudiera formarse una idea exacta de aquel general e inculcarlas a los partidarios más incrédulos. Benavídez vio en Alvarez una persona ilustrada y de clara razón, encontrando un placer verdadero en conversar con él y cambiar ideas sobre todas aquellas cuestiones. Y Alvarez a su vez encontró en Benavídez un hombre de una viveza natural soberbia, aunque de escasa ilustración. Y ambos simpatizaron íntimamente, con gran placer del Chacho que tenía por Alvarez un cariño exagerado. Se convino, pues, en que el Chacho suspendería su campaña a Mendoza y se quedaría en La Rioja prevenido, pero sin provocar a nadie, al menos hasta no ver por donde resollaba Rosas después de la derrota del fraile. Pero ya sabemos que Rosas apurado ya de todas partes, poco o nada tenía que hacer. El tirano no halló más amparo que Benavídez, y a él le escribió para que arreglara amistosamente al fraile y al caudillo. "Sé que Aldao es así como Dios lo ha hecho, decía Rosas, que ha ido a buscar a Peñaloza, pero es preciso que todos sepan también que ahora más que nunca necesito la unión de todos mis elementos. Los enemigos de la Federación y de la América se alían con el inmundo extranjero para venir a saquear la patria y someterla a la más negra degradación. Es preciso olvidar todo resentimiento de provincia y pensar en la patria y la Federación." Benavídez volvió a escribir entonces al Chacho, diciéndole que pronto se verían nuevamente para comunicarle noticias graves. Y empezó a preparar un fuerte ejército echando mano de todos los elementos que tenía, no para defender a Rosas en un caso de apuro, sino para defenderse él y la provincia de San Juan de cualquier avance federal y unitario mismo. Porque Benavídez quería conservar una importancia y valor, que lo impusieran a cualquier partido que lo necesitara. Benavídez empezaba a comprender que Urquiza jugaba sucio a Rosas, y entre uno y otro, se quedaba con el primero, no sólo por ciertas simpatías personales, cuanto por las más claras conveniencias políticas. San Juan tenía entonces mucho comercio con Buenos Aires, y por los negociantes que iban y venían, Benavídez tenía conocimiento, aunque con algún retardo, de los acontecimientos más graves de la política federal. Y veía que Rosas estaba sobre un volcán que haría erupción tarde o temprano, abrasando la infame tiranía. Y se entendió con el Chacho para sostenerse mutuamente, en previsión de todo, no estando dispuesto a someterse a nadie, sino a obrar por su sola y exclusiva cuenta de la manera que más conviniese a los intereses políticos. Lo que se venía previendo hacía tiempo, sucedió por fin. Urquiza, el prestigioso y poderoso caudillo de Entre Ríos, se sublevó contra el poder de Rosas y le declaró la guerra decididamente. Y mientras Rosas impartía sus órdenes a sus jefes y caudillos, declarando traidor a la patria y a la América al loco Justo José de Urquiza, éste enviaba sus comisiones para entenderse con los gobernadores, solicitando alianza para la gran campaña que habría apoyado con Entre Ríos, Corrientes, y todo el partido unitario de la República. Los gobernadores de Rosas vieron en aquella propuesta una verdadera locura de Urquiza, porque creían que el poder de Rosas era insuperable. Y como defendiendo al tirano defendían la dominación y el robo ejercido por ellos mismos, negaron al caudillo entrerriano su cooperación, aunque especulativa y solapadamente prometieron no hacerle daño y prescindir de la lucha hasta no ver claro en ella. Así creían quedar bien con Urquiza, sin ponerse mal con Rosas, exponiéndose a que éste les diera en la cabeza una vez que sofocara al temerario caudillo. Sólo Benavídez y el Chacho respondieron a Urquiza de una manera leal y decidida, comprometiéndose a sostenerlo en el Interior y ayudarlo eficazmente en el triunfo de su noble idea, dando en tierra con aquella borrascosa y degradante tiranía. Ambos mandaron ofrecer a Urquiza el contingente de su ejército con ellos a la cabeza pero haciéndole ver que entonces las provincias quedarían entregadas a la Federación sin la menor defensa, siendo más difícil dominarlas después. "Allí es donde los necesito yo, respondió Urquiza viendo en aquella manifestación el triunfo de su causa, porque para luchar aquí con Rosas tengo elementos sobrados. Quedándose allí, ustedes podrán responderme del Interior y sofocar allí los últimos restos de la Federación." El convenio no podía ser más ventajoso para ellos, comprometiéndose a cumplir toda instrucción que en aquel sentido recibieran. Si la empresa de Urquiza fracasaba, ellos nada habían hecho, y entonces Rosas, por conveniencia propia, seguiría teniéndolos a su lado. Y si Urquiza triunfaba de Rosas, ¿quién podría meterles dientes en el Interior? Así, para responder a toda situación difícil que pudiera presentarse, ambos en sus respectivas provincias empezaron a preparar sus ejércitos, de modo que aun licenciados pudieran estar prontos al primer llamamiento. Los gobiernos vecinos empezaron a alarmarse con aquellos preparativos y a pasarse la voz de "¡alerta!" no atreviéndose a preguntarles directamente por qué se armaban, aunque ya suponían que sería con motivo del pronunciamiento de Urquiza, conocido ya en toda la república por las mismas comunicaciones en que Rosas lo declaraba loco, traidor, salvaje, unitario. El general Urquiza se había puesto en campaña con todo el esfuerzo de su gran carácter y la gran actividad que hacía su condición más remarcable. Ya Entre Ríos y Corrientes se habían levantado en masa al sonido de su palabra prestigiosa y lo simpático de la causa que abrazaba. Y los unitarios acudían de todas partes a engrosar sus filas, deseando de una vez lanzarse sobre Buenos Aires y aplastar la tiranía. La Banda Oriental concurría al movimiento con sus mejores tropas, y el Brasil ponía a disposición del caudillo, soldados y armamentos, que era lo que más necesitaba. Rosas estaba fuerte como nunca, tenía inmensas tropas y jefes caracterizados; tenía en su favor la creencia general de que Urquiza no lo derrocaría, pero asimismo el caudillo entrerriano no vaciló ni un momento. Y con mayor entusiasmo mientras mayores eran las dificultades para vencer, se preparó a marchar sobre Buenos Aires, a buscar al tirano en su propia guarida. Urquiza tenía todas las condiciones necesarias para dirigir una empresa de aquella magnitud, disponía de grandes elementos bélicos, y entonces el éxito más completo debía coronar todas sus esperanzas. Todos conocen el resultado de aquella campaña grande y salvadora, y nosotros mismos lo hemos narrado con sus mayores detalles en nuestra Historia de Rosas. La batalla de Caseros se produjo y la tiranía de Rosas se hundió para no volver a alzarse más. Los gobiernos federales del interior, aquellos caudillos bárbaros y sanguinarios no podían sostenerse más, y una era de paz y felicidad empezó a sonreír a la República. La noticia del triunfo de Caseros tomó a las provincias en lo mejor de sus preparativos bélicos, con excepción de San Juan y La Rioja, cuyos caudillos las habían levantado respectivamente a una condición temible por la suma de fuerzas y armamentos de que ambos disponían quedando en situación de imponer la ley a las demás el día que fuera necesario. Viéndose perdidos los tenientes de Rosas, en el Interior se someten a Urquiza. El poder de Rosas había caducado, y ellos no podían luchar contra Benavídez y el Chacho, que se habían puesto por completo de parte de la organización nacional. El general Gutiérrez en Tucumán estaba con Urquiza también, pero su provincia nada había ganado con esto, pues aquel federalote seguía tiranizándola como antes, lo que había sublevado al partido unitario tan perseguido allí, hasta asesinar a sus hombres más culminantes. El fraile Aldao, a quien parecía un sueño aquel cataclismo federal, fue hecho prisionero al fin, muriendo de la manera tremenda que narramos en nuestra Historia de Rosas. Así Mendoza fue librada de aquel fraile feroz, que debía morir entre los tormentos horribles que causaron en él el alcohol, el remordimiento de sus bárbaros crímenes, y las úlceras tremendas que devoraban su cuerpo podrido en vida por la crápula y la vida formidable que había llevado hasta su caída. Peñaloza se retiró a La Rioja después de haber concluido con la dominación federal, recibiendo allí los despachos de coronel de la Nación, que le mandó entregar el general Urquiza, en prueba de su estimación y en premio de sus buenos e infatigables servicios. El Chacho no quiso tomar parte en las cuestiones políticas; abandonó el gobierno a los hombres que el pueblo había designado y se retiró a la vida privada, feliz, en medio de su mujer y de su hija que se había casado con un comandante Fernández. En la pacificación del Interior, el Chacho se había hecho conocer en la mayor parte de las provincias, dejando en todas ellas numerosas simpatías tanto por su modo de ser, cuanto por lo que él debía al partido unitario. A pesar del prestigio que tenía Benavídez entre los federales y la poca resistencia que le hacían los unitarios allí en el mismo San Juan, el Chacho era más prestigioso y más querido que él. Aquel pueblo tenía idolatría por el caudillo riojano, en quien había siempre hallado un protector después de la batalla. Las provincias se hallaban divididas por los múltiples caudillos que brotaban de todas partes, caudillos de ambiciones desmedidas y que querían buscar a toda costa como habían buscado los federales bajo el poder fraternal de Rosas. Y se disputaban el poder a toda costa, tratando cada cual por su lado de captarse para sí el apoyo del general Urquiza, que estaba en el apogeo de su poder y simpatía como vencedor de Caseros. "Que hagan lo que quieran..., pensó el Chacho, no tocando mi Rioja." Y se retiró a Jacha, tranquilo y feliz, esperando los acontecimientos que lo habían de arrojar más tarde a la más brillante escena. El general Urquiza, hombre de una rara penetración, a quien era difícil engañar con apariencias, se fijó en este gran caudillo, vio que era el hombre más imponente en las provincias del Norte, y trató de atraerlo a su lado. Y lo llamó al Paraná para hacerlo tomar parte en el memorable acuerdo de San Nicolás. Allí se entendieron los dos grandes caudillos, comprometiéndose Peñaloza a sostener las ideas y política de Urquiza, que la creía santa, con toda la leal voluntad de que era susceptible. Fue entonces cuando Urquiza le regaló aquel célebre puñal de oro, de que hemos hecho mención al principio de este romance, y que conservó hasta el día de su trágica muerte. Urquiza entonces era una bella figura política. Acababa de derrocar la más infame tiranía de que haya memoria, y se había hecho acreedor a la simpatía del país entero. Por eso el Chacho, que procedía sin cálculo, sin malicia y sin estudio, se comprometió con Urquiza, haciendo una de aquellas alianzas de corazón que no se quiebran nunca. Urquiza hizo remitir a Peñaloza sus despachos de general, acordado por el primer Congreso del Paraná, con lo que Peñaloza concluyó por entregarse por completo al astuto general Urquiza, que sabía que teniéndolo al Chacho en el Interior, no se movería allí nadie en contra de su política. Siguiendo su noble costumbre de amparar y proteger a sus leales, a costa de lo poco que poseía, Peñaloza repartió entre los suyos todo el dinero y prendas que los últimos acontecimientos habían hecho venir a sus manos. Lo tomado a Aldao, lo regalado en la mayor parte de las provincias y lo enviado por el mismo Urquiza, fue repartido entre los más infelices, reservando para sí la más pequeña parte. Aun, y en esta época de reorganización y descalabro, entra la parte más lucida e interesante de este hombre extraordinario, que con sólo los elementos que podía sacar de la pobre y desamparada Rioja, tuvo en apuros, por años enteros, a la nación, con todo su ejército y sus mejores jefes. Los Montoneros , segunda parte del Chacho, ofrece un interés dramático de primera fuerza, que será una de las más asombrosas páginas de nuestra historia nacional. Aún no se ha hecho al general Peñaloza la justicia debida, pues aún permanecen desconocidos los hechos más notables de su vida. |