 home page
home page
 pagina iniziale
pagina iniziale
|

|
by
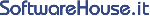
|
Las ideas modernas acerca de los niños
Alfredo Binet
![]()
![]()
Capítulo I
Objeto de este libro.
Este libro es un balance y fue escrito para expresar con toda la sinceridad posible lo que treinta años de indagaciones experimentales, proseguidas principalmente en América y en Alemania y algo también en Francia, me han enseñado sobre las cosas de educación. Se encontrará aquí, pues, los resúmenes y las conclusiones de estos estudios, que han sido designados, algunas veces con entusiasmo, algunas otras también con desdén, añadiendo a la palabra de pedagogía los calificativos de científica, moderna, experimental, fisiológica, psicológica, y aun forjando además la expresión nueva de pedología. Pretendo juzgar en esta obra cuáles son, entre tantos trabajos publicados, los que merecen ser introducidos en la práctica de la enseñanza, y en qué medida los métodos nuevos deben hacer progresar la pedagogía. Esta es una de las cuestiones más importantes que se debaten en nuestro tiempo. Por eso trato de examinarla realizando un gran esfuerzo de imparcialidad.
Por desgracia, ha resultado imposible encerrar en el cuadro estrecho de este libro el dominio demasiado vasto de la educación, viéndome obligado a restringir el asunto para exponerlo con precisión y detalle, habiendo tomado de él aquello que me ha parecido ofrecer interés más vivo y más apremiante. Luego debe entenderse bien desde ahora, entre mis lectores y yo, que este libro no podrá responder a todas las cuestiones que se pudieran plantear cuando se considera, ya como padre, ya como maestro o sociólogo, la educación de los niños y de los jóvenes. Estas cuestiones resultan muy numerosas; pero quedan reducidas a tres principalmente:
1.º Los programas.
2.º Los métodos.
3.º Las aptitudes de los niños.
Diremos algunas palabras de estas tres grandes divisiones, a fin de orientarnos.
1.º Se llama programa la lista detallada de las enseñanzas dadas en la escuela. Los programas son los que preocupan especialmente la opinión; resultan obra de los poderes públicos, y en ellos es donde se fija constantemente la atención, siempre que por razones políticas, económicas, o de otro orden, se declara en nuestro país lo que se llama con frase tendenciosa una crisis en la enseñanza; en el acto el propio pensamiento asalta a todos, y no se vislumbra más que un recurso, un remedio: ¡cambiar los programas!
Esta preocupación no debe ser criticada más que en la proporción de que es exclusiva; porque evidentemente es forzoso reconocer que el contenido de lo que se enseña ejerce siempre una influencia enorme sobre la educación de las inteligencias y sobre la utilidad de la instrucción. El espíritu en el cual los programas han sido concebidos -al menos en los casos en que expresan un espíritu cualquiera- nos revela parcialmente cuál es el objeto, el ideal que se persigue, y a este propósito es donde se plantean muy graves problemas sobre el valor de aquel ideal, su valor absoluto y, sobre todo, su valor relativo al tiempo, a la raza. Se puede preguntar, por ejemplo: ¿Conviene desarrollar en los niños la instrucción, especialmente, o bien la inteligencia, la inteligencia sobre todo, o bien la voluntad, la voluntad especialmente, o bien la fuerza física además? ¿Se debe, en otros términos, tomar como modelo el tipo del intelectual reflexivo y sedentario, que se desarrolla por la cultura de las humanidades y que tiende sin cesar a llegar a ser un funcionario y más tarde un retirado? ¿O bien el tipo del hombre de acción, del comerciante, del industrial, del agrónomo y hasta del colono, el hombre lleno de iniciativa, que sólo cuenta con sus fuerzas y que piensa en los resultados materiales de su actividad antes de preocuparse de su cultura intelectual?
Otra cuestión que entra en la misma categoría porque pone también a discusión un ideal educativo: ¿se debe pretender desarrollar, especialmente en el niño, las aptitudes sociales, como el hábito de la disciplina, la afición al agrupamiento, la solidaridad, la abnegación hacia intereses generales y otra infinidad de cualidades excelentes que resultan del mismo género, que son altamente sociales, o bien se debe, por el contrario, favorecer todo lo que desarrolle al individuo, a su personalidad, a su vida interior, es decir, el juicio personal, el sentido crítico, el espíritu de independencia?
Estos hermosos problemas, que tantas veces han preocupado la pública opinión, sólo constituyen parte de nuestro programa; pero aludiremos a ellos muchas veces, pudiendo decir desde luego esto sobre el particular: si se quiere que tales problemas no permanezcan en el estado de fórmulas vagas y vulgares con que suelen rodearse las disertaciones literarias y las homilías, hay necesidad de realizar dos condiciones. Ante todo es preciso juzgar el valor relativo de estas perspectivas ideales de educación, examinando el medio, el tiempo, la raza, las necesidades y las aspiraciones de la sociedad cuya educación se quiere hacer. Lo que resulta bueno para los anglo-sajones puede ser detestable para los latinos; lo que es oportuno para tal grupo, tal clase, tal niño, puede no convenir a otros. Hay aquí materia para una larga discusión, discusión de psicología, de pedagogía y, especialmente, de sociología.
Es forzoso, en segundo lugar, preocuparse de saber cómo debe ser concebida una educación para satisfacer plenamente el ideal educativo que se habrá elegido, y este ajuste no es en modo alguno cosa fácil. No basta con hacer una declaración de principio. No basta con dar direcciones morales. No basta con llamamientos elocuentes a la buena voluntad de todos: es preciso que la obra de enseñanza resulte organizada de tal manera que la idea educatica influya mecánicamente sobre los procedimientos de educación.
2.º Después de los programas, los métodos. Empleamos el término de métodos en el sentido más amplio posible, de manera que entren en él todos los actos, todos los procedimientos, todas las organizaciones que contribuyen de lejos, como de cerca, a hacer obra de enseñanza. En este sentido, la elección de los maestros, su educación previa, su modo de reclutamiento entran ya en el asunto de los métodos; más directamente quizá forman parte de ellos las reglamentaciones de la duración de los estudios y de la distribución de las lecciones; para la duración se estudiará los números de horas de clase y de días de vacaciones, la fecha y la extensión de las vacaciones, que constituyen, sin duda, un reposo, pero que pueden llegar a constituir, prolongándose demasiado, una pérdida de entusiasmo. Se examinará cómo es necesario repartir las lecciones según su dificultad y la aridez que presenten, si, por ejemplo, lo que hay de más abstracto en el programa debe ser enseñado en las primeras horas del día, cuando el espíritu está vivificado por el reposo de la noche; se velará también por la alternación, tan útil cuando resulta bien comprendida, del trabajo intelectual y del trabajo físico, buscando la renovación de interés que produce esta alternación, evitando en ella los peligros del desparramamiento y evitando aún más el error que consiste en descansar de una fatiga por un ejercicio de otro género, prolongado hasta el punto de resultar una segunda fatiga añadiéndose a la primera; nada es peor, en efecto, que tratar de corregir un exceso de trabajo intelectual por un exceso de trabajo muscular. Todas estas cuestiones resultan dominadas por la consideración tan importante de la fatiga intelectual de los escolares y de su cansancio, y sobre este punto tiene uno la felicidad de pensar que la psicología experimental ha obtenido ya resultados apreciables.
Si se ignora todavía el medio de diagnosticar la fatiga incipiente de un alumno considerado en particular, si aún no se hace más que presentir las reglas tan graves de la higiene del trabajo intelectual, por lo menos desde hoy se poseen los medios de estudiar, de registrar la fatiga de toda una clase; y, por consecuencia, cuando se quiere hacerlo, se podrá reglar por lo que se sabe una repartición racional de las horas de clase, según la edad de los niños y el grado de los estudios.
Pero todo esto no es más que accesorio, comparativamente a otro problema que constituye el nudo vital de los métodos de enseñanza; quiero hablar de la forma misma de esta enseñanza. Hay muchas maneras de hacer penetrar una idea o forjar un hábito; se puede impresionar los órganos de los sentidos, la vista, el oído, el tacto, o bien se puede hacer la enseñanza oral. Ciertos métodos resultan buenos, otros son detestables.
Hace ya mucho tiempo se reprocha a nuestra Universidad por su abuso del método oral, que consiste en dirigirse únicamente a la función verbal, la cual transforma toda lección en ejercicios de lenguaje, que pone como fin a toda enseñanza una lección bien aprendida y que puede ser recitada.
Es evidente que aquí se ha cometido un error capital: la enseñanza tiene por objeto formar maneras de obrar y de pensar y fortificar estas maneras en hábitos a fin de realizar mejor adaptación del individuo a su medio; la escuela sólo tiene valor como preparación para la vida; toda enseñanza que permanece verbal resulta vana, porque el verbalismo no es más que simbolismo y la vida no es una palabra.
Otro defecto de la enseñanza universitaria es el de dejar pasivo al sujeto, de hacer de él un receptor, algo así como una urna en la cual se vierte la instrucción: es preciso que el escolar resulte activo, que la enseñanza sea un excitante al cual responda el alumno con actos que serán una modificación, un perfeccionamiento de su conducta y que atestiguarán que se ha desarrollado como inteligencia y carácter.
Y por encima de todo, la última, la más grave de las cuestiones que promueve el examen de los métodos, consiste en balancear el número de horas, de días, de años que un niño pasa en la escuela sentado sobre un banco, con el provecho que retira de ello; es preciso preguntarse si el negocio es bueno para él y si la cantidad de instrucción y de educación que el niño ha adquirido compensa el tiempo y el trabajo gastados. Evidentemente, sobre esto habría mucho que decir y que criticar.
Con pena nos vemos obligados a dejar este dominio, porque no es el nuestro. El presente libro no trata de ningún modo de los métodos de enseñanza, al menos en general; pero de vez en cuando nos veremos obligados, por consecuencia de nuestro asunto, a hacer incursiones en el análisis de los métodos, porque es difícil establecer fronteras entre cuestiones que resultan solidarias las unas de las otras.
3.º Hablemos, por fin, después de todas estas distinciones y limitaciones, del tema que hemos elegido. Dijimos que la última de estas tres cuestiones, entre las cuales se divide la pedagogía, lleva el título siguiente: Las aptitudes de los niños.
Porque, en efecto, teóricamente una exposición completa de la enseñanza comprende tres subdivisiones: lo que se enseña -es decir, los programas; cómo se enseña -es decir, los métodos; qué se enseña -esto se refiere a los niños.
Examinaremos, pues, la pedagogía en sus relaciones inmediatas con los niños -y particularmente con los muchachos, escolares de seis a catorce años;- indagaremos para saber lo que son, en qué consiste el arte de conocerlos; mostraremos que este arte de conocerlos no tiene por objeto proporcionarnos el placer de penetrar en su alma, de entretenernos con sus ideas y sus emociones, sino que se trata de descubrir sus aptitudes reales con el propósito de cortar a su medida la enseñanza que reciben. Esta es una de las partes más descuidadas de la educación, y no vacilo en decir que muchos pedagogos se sorprenderán mucho al saber que existe.
En el centenar de libros de educación que se publica anualmente, con frecuencia no se encuentra una sola página en que el autor se haya preocupado de las diferentes aptitudes de los niños. Para estos pedagogos poco perspicaces el niño es una cantidad despreciable. Parecen admitir a priori que el niño no es otra cosa que un hombre en miniatura, homúnculo, con atenuaciones en grado de todas las facultades del adulto; creen aún que existe un niño tipo, al cual todos se asemejan más o menos, y desconocen así todas las diferencias que existen, no solamente entre sus caracteres, sus maneras de sentir, sino también entre sus maneras de pensar y sus aptitudes intelectuales. Muchos maestros están en este error; tienen delante de sí una clase compuesta de 40 ó 60 alumnos y algunas veces más; en el momento en que propagan la enseñanza sobre esta multitud infantil fijan su atención sobre el valor de la enseñanza en sí misma, considerada in abstracto, en lo absoluto, y no sobre las cualidades de receptividad de los niños, sobre sus caracteres y sus aptitudes y sobre la necesidad de adaptarse a sus exigencias y a sus capacidades.
Su clase es un rebaño cuyas unidades no disciernen. Dan, pues, la misma enseñanza a todos, los tratan a todos de igual manera, a los que poseen memoria y a los que no la tienen, cuidándose tan poco de todas aquellas existencias individuales que con frecuencia me he visto sorprendido al comprobar que tales maestros ignoran la edad de sus alumnos o que no se preocupan de ella. Si sobre el mismo banco el azar ha aproximado a un niño de nueve años con otro de doce, los maestros pedirán a estos dos escolares el mismo esfuerzo y los castigarán con la propia pena por idéntica falta, lo que resulta una aplicación verdaderamente injusta de la regla que exige que la justicia sea igual para todos.
A propósito de esto, recuerdo el hecho siguiente, que me ha quedado en la memoria, porque me probó que un maestro que es un excelente profesor puede no resultar más que un observador mediocre. Pedí en cierta ocasión a este maestro que me designara el niño más inteligente de su clase; el maestro me señaló un alumno de doce años. En su clase, la edad media y normal de los niños era de diez años; el muchacho que me designaba no debería, por tanto, estar en esta clase si hubiera sido regular en su desenvolvimiento intelectual, ni permanecer en ella; había debido ir a otra superior; luego existía en él un retardo de instrucción, y probablemente de inteligencia que era igual a dos años. ¡Qué extraño error no tener en cuenta su edad y presentar a tal atrasado -porque lo era- como el más inteligente de los 40 niños!
Citaré otro ejemplo de la tendencia de los maestros a no tomar en cuenta las facultades de sus alumnos; es éste un ejemplo muy sencillo, muy fácil de comprender, y alguno se asombrará quizá que semejante error pueda ser cometido. Muchos escolares tienen una debilidad de la vista y de la audición, y por eso sacan poco provecho de la enseñanza que no perciben, como es natural. Yo hice con el doctor Simón una encuesta en las escuelas de París, desde el punto de vista de la visión, encontrando muchos niños, más del 5 por 100, que poseían una visión defectuosa. ¿Se creerá? En la mayor parte de los casos los maestros no observaban nada; el niño estaba colocado demasiado lejos de la mesa del profesor o del encerado para ver y para oír; pero como de ordinario los niños no se quejan, el maestro no había pensado ni un solo instante en aproximarlos a él y al encerado. Pude intervenir en ello útilmente, y gracias al benévolo apoyo de M. Liard, logré obtener de los maestros primarios en toda la academia de París que hagan anualmente un examen pedagógico de la visión.
Terminaré con otro ejemplo relativo a la psicología de lo que suele llamarse la cola de las clases. Hay en toda clase numerosa un cierto número de holgazanes que son invariablemente los últimos en las composiciones y que no aprovechan nunca la enseñanza dada en clase; permanecen en la escuela tan extraños a la ciencia como los mendigos que van en invierno a calentarse en el Museo de Louvre se muestran indiferentes ante los cuadros de Rembrantd. Nada es más interesante que conocer la psicología de tales niños; es preciso examinarlos uno tras otro, saber por cuál razón ocupan este rango inferior, si es por falta de inteligencia o de carácter, y si su estado puede enmendarse. Este es uno de los problemas que encierran gran importancia social, y hay que preocuparse constantemente de disminuir el número de estos holgazanes para que no lleguen a serlo toda su vida. Pero yo pregunto: ¿cuántos maestros existen que hayan realizado un estudio atento de estas criaturas, que hayan tratado de auxiliarlas y que se hayan dicho: «Si tales alumnos se portan tan mal en sus estudios, ¿no es fácil que tenga yo tanta culpa como ellos?»
Estoy persuadido de que muchos maestros excelentes se han preocupado de esta cuestión; pero sé por experiencia que algunos ni siquiera comprenden que hay aquí un problema por estudiar, un deber profesional que cumplir; pues parecen admitir implícitamente que en una clase donde hay primeros debe haber también últimos, que éste es un fenómeno natural inevitable, del cual no puede ocuparse un maestro, como la existencia de ricos y de pobres en una sociedad. ¡Qué error más grande!
Y puesto que es bueno siempre proceder por ejemplos reales, concretos, vivientes, relataré aquí lo que he observado un día en una escuela normal de maestros de provincias, hace ya más de una decena de años. Hacía entonces experimentos con mi querido amigo y colaborador Víctor Henri sobre una promoción de auxiliares. Esta promoción no se componía únicamente de sujetos brillantes; a los primeros no les faltaba finura de espíritu; pero aquellos que el director de la escuela había clasificado entre los últimos eran verdaderamente naturalezas obtusas, que habrían estado en su lugar guiando una carreta mejor que en la silla de profesor. El inspector de la Academia me había explicado la razón deplorable de esta inferioridad; el departamento era rico, poblado de castillos, y los muchachos inteligentes que querían ganar mucho preferían entrar en la alta servidumbre de aquellos castellanos; costaba mucho trabajo reclutar maestros, y por eso se aceptaba a todo el mundo, sin hacer selección alguna. Sobre esta serie, que se componía de diez y seis individuos, fue donde hice una multitud de experimentos durante el invierno; y así es como pude advertir un hecho que constituyó para mí una revelación: la clasificación dada por el director se confirmó por todas mis pruebas, que se asemejaban a ejercicios escolares, que exigían un sentido literario o el manejo de ideas generales; pero ciertas pruebas pedían facultades distintas, una visión en el espacio, por ejemplo, cierta destreza manual, o un discernimiento de pequeñas diferencias de sensación; en suma, en estos últimos ejercicios no se practicaba alta cultura, pues nos aproximábamos un poco a los trabajos manuales y a los actos de la vida práctica. ¡Oh sorpresa! Los últimos de la serie, aquellos espíritus torpes, tan poco inteligentes, triunfaban lo mismo y aun mejor que los primeros en tales trabajos empíricos, que ofrecían, no obstante, grandes dificultades. Entonces comprendí cuál error se cometía al juzgar a aquellos individuos por pruebas que no respondían a la naturaleza de su espíritu, y especialmente dándoles un género de instrucción que resultaba contrario a su tipo intelectual.
Creo haber dicho bastante, no para convencer a mis lectores, pero al menos para darles esta idea, que hay acaso aquí un problema de que no nos preocupamos bastante. Cuanto a mí, después de una experiencia ya larga -hace veintiocho años que realizo indagaciones en las escuelas,- creo que la determinación de las aptitudes de los niños es el más importante asunto de la enseñanza y de la educación, porque según sus aptitudes es como debe instruírselos, y también dirigirlos hacia una profesión. La pedagogía debe tener como preliminar un estudio de psicología individual.
Pero entiéndase bien, si se exagera una idea justa, se la falsea; una enseñanza no debe ser apropiada únicamente a las aptitudes de cada cual, porque no estamos solos en el mundo; vivimos en un tiempo, en un medio, entre individuos y una naturaleza a los cuales nos vemos obligados a adaptarnos; la adaptación resulta la ley soberana de la vida. La instrucción y la educación, que tienen por objeto facilitar esta adaptación, deben necesariamente contar a la vez con estos dos datos: el medio con sus exigencias, el ser humano con sus recursos.
Puede acontecer que estos dos datos se armonicen mal, y que se vea uno comprometido; la cuestión no es tan sencilla. Algunos niños, por ejemplo -éstos son verdaderamente anormales,- les cuesta mucho trabajo aprender a leer; resulta un suplicio para ellos; sus tendencias de espíritu les atraen a otro dominio diferente; y si no se consultase más que su psicología, se les enseñaría mejor a manejar el martillo que el silabario. Con esto quizá se haría buena psicología; pero se practicaría también muy mala sociología. En nuestra sociedad moderna, donde el número de los iletrados llega a ser ínfimo, la lectura y la escritura desempeñan un papel tan importante, sobre todo en las grandes aglomeraciones, que el iletrado se encuentra en ellas en una situación de gran inferioridad; es forzoso, pues, imponer a los atrasados, todas las veces que esto es posible, el esfuerzo del aprendizaje de la lectura, en razón del medio donde deben vivir.
Algunos pedagogos y psicólogos se han preocupado en estos últimos tiempos de la importancia de las aptitudes individuales, y por consecuencia de una reacción violenta contra la rutina actual, algunos de los más celosos han llegado a pedir o a proponer como modelo «la escuela a la medida». Esta es una escuela cuya enseñanza sería individualizada al punto de que se tendría en cuenta la personalidad física, intelectual y moral de cada alumno. Si se pide tanto, no se obtendrá nada. Una enseñanza pública no puede ser más que colectiva, dada por un maestro a muchos alumnos a la vez; colectivo es lo contrario de individual: es el vestido hecho y no el traje a la medida. La enseñanza colectiva no debe ser rechazada completamente; hay en ella numerosas ventajas, de que no es posible prescindir, porque sin tal enseñanza no existe ni imitación, ni emulación, ni espíritu de cuerpo, excitantes todos tan poderosos del progreso. Nosotros preferimos algunas soluciones menos radicales. En las escuelas numerosas, donde la ley impone la organización de clases paralelas, se podría estudiar una repartición de los alumnos en estas clases según sus aptitudes; en algunas de ellas se daría mayor espacio a la literatura, en otras a las ciencias, en otras a la práctica del trabajo manual. No ofrecemos más que ejemplos, pero estos ejemplos, entiéndase bien, deberían ser estudiados profundamente. Todo esto ha sido ya realizado en nuestra enseñanza secundaria por el régimen de los ciclos. Podría ensayarse también en la primaria, velando por que la repartición de los alumnos en las clases no se hiciese al azar, es decir, únicamente según el deseo con frecuencia ciego de las familias de los niños. Sin pretender violentar a nadie, creo que un maestro inteligente resultaría capaz de dar consejos útiles, sobre todo si se tomase la molestia de estudiar de cerca las cualidades de un alumno. En efecto, mi opinión, maduramente meditada, es que no tenemos necesidad de una nueva reglamentación ministerial, pues lo que resulta infinitamente más útil es que los maestros de todas clases no continúen permaneciendo en la ignorancia sistemática de tales problemas de psicología individual, que no desconfíen de ellos, que se interesen en su solución, y especialmente que los practiquen. Hay necesidad de un espíritu nuevo en nuestras escuelas, y este espíritu debe resultar de una aproximación entre el maestro y los alumnos. La administración puede hacer algo por tal aproximación, disminuyendo el número de las clases demasiado numerosas, porque es evidente que si un profesor debe enseñar a 60 niños, no tiene tiempo para conocerlos individualmente y pierde el gusto de penetrar en su psicología. Facilitar el trabajo, no contrariarle, no hacerle imposible, esto es todo lo que se puede pedir a una administración inteligente. Lo demás pertenece a la iniciativa del maestro. Desearía que se estableciese el uso de las pláticas después de clase, quisiera que el maestro asistiese a ciertos recreos, que organizase los juegos, que su carácter inspirase confianza y que los niños se atreviesen a hacerle sus confidencias. Esto se practica en Inglaterra por los sacerdotes y los profesores. Por otra parte, es de desear que el maestro se instruya en los problemas de psicología individual, conozca sus métodos, aprenda el arte de interrogar sin sugestionar a los niños y se imprima en el espíritu los tipos de mentalidad infantil más conocidos, a fin de poder llevar a algunos de ellos, cuando la cosa resulta posible, las mentalidades de sus alumnos, pues por estas clasificaciones se verifican los mejores diagnósticos. Por último, en tercer lugar, lo que es preciso pedir a los maestros es que tomen con decisión la actitud de experimentadores cuando sea necesario; yo les aconsejaría, en los casos de duda, aplicar algunos de estos mental tests que precisan una aptitud, una facultad; les indicaremos solamente en el curso de este libro, cuando demos el detalle de los mental tests verdaderamente útiles y prácticos, las numerosas reglas de prudencia de que es preciso partir, sea para experimentar, sea para interpretar después la experimentación.
Hay aquí, se comprende desde luego, toda una formación de espíritu nuevo, tendiendo a hacer del profesor lo que es raras veces; en la actualidad resulta un instructor y debe ser un observador. Son estas dos aptitudes muy distintas, y la experiencia me ha enseñado hasta qué punto resultan independientes. He encontrado maestros maravillosos, que sin cesar imaginan nuevos métodos de enseñanza, y dirigen bien su clase; los progresos de instrucción, de educación y hasta de inteligencia que hacían realizar a sus alumnos eran indudables. Pero estos instructores no eran en modo alguno observadores; no podían enseñarnos casi nada sobre la historia, las aptitudes, los caracteres de sus alumnos, y por consecuencia, lo que ellos sabían permanecía siendo su propiedad personal o incomunicable. Seguin, el célebre profesor de anormales, era un maestro de esta especie; ha escrito libros, donde no hay nada de lo indicado. Yo he visto otros, hombres de talento también, que asistían a mis indagaciones de observación, pero las interrumpían constantemente con su intervención intempestiva, probándome que no habían comprendido la diferencia entre la enseñanza y la observación; cuando únicamente se trataba de ver, de observar, de juzgar, tenían la obsesión de enderezar, corregir, enseñar; se asemejaban a esos examinadores que en vez de contentarse con hacer preguntas quieren dar lecciones al alumno.
La formación de espíritu que es necesaria a un observador resulta, pues, completamente distinta de la de un profesor; añadimos que esta educación no se improvisa; y decimos además que esta educación no puede adquirirse únicamente escuchando los cursos.
Confieso, en voz baja, que las conferencias pedagógicas, con frecuencia excelentes, que se celebran hoy día en todas partes para realzar el brillo de la pedagogía en el espíritu de la infinidad de gentes que la desdeñan me parece que ofrecen un grave inconveniente: el de sacrificar la lección aprendida al desarrollo del lenguaje, lo que constituye la llaga de nuestra enseñanza. Valdría mucho más, en opinión nuestra, dar lecciones de las cosas, de los trabajos prácticos de pedagogía o de psicología individual, donde se pondría a los maestros enfrente de ciertas dificultades, haciéndoles indagar la característica mental de un niño y los métodos para aplicársela. A estos trabajos prácticos de pedagogía yo añadiría otro auxilio, las consultas pedagógicas, dadas por especialistas como ejemplos para instruir; estas consultas me han parecido tan importantes que he publicado algunas de ellas en este volumen En este orden de ideas creo que queda mucho por hacer; pero todo se hará, seguramente. El interés de los niños lo exige. El interés de la sociedad lo exige también. No escribo este libro más que para coadyuvar al desarrollo de este movimiento.
![]()
El niño en la escuela.
![]()
![]()
- I -
El criterio de una buena enseñanza.
No hay nunca que perder de vista, cuando se habla de la educación, de la instrucción y de la formación de los espíritus, que toda actividad individual está sometida a una ley soberana: la adaptación del individuo a su medio; y que la enseñanza que se da a los jóvenes, teniendo por objeto aumentar el valor de tal adaptación, no debe ser juzgada más que por la respuesta a esta pregunta capital: ¿la adaptación ha sido mejorada? He aquí nuestro criterio de pedagogía. Pero añadimos que para apreciar seriamente con este criterio una enseñanza cualquiera, es muy importante tener en cuenta a la vez el interés del individuo y el interés de la sociedad a la cual pertenece. Para que una educación sea juzgada como buena es preciso no sólo que aumente el rendimiento de un individuo particular, sino que haga aprovechar a la colectividad de tal aumento. De no ser así, habría que considerar como buenas enseñanzas perniciosas, o hasta criminales, por ejemplo la de la ratería, si esta enseñanza llegase a formar alumnos con tanto mérito que nunca fuesen cogidos por la policía y lograsen todos hacer fortuna.
No es posible, en nuestros medios sociales, formular un juicio cualquiera de valor, sin tomar en consideración el interés de la sociedad, tanto como el del individuo.
Una vez establecida esta regla, se sigue de ello que para saber si un programa de enseñanza resulta bien concebido, si los métodos deben conservarse, si el ajuste de todo esto a las aptitudes del escolar se ha verificado convenientemente, es necesario recurrir a una comprobación de hecho. Habría que seguir a los escolares en la vida, saber lo que han llegado a ser, apreciar su destino y tomar como término de comparación otros individuos que han recibido una enseñanza diferente o nula. En efecto, la escuela se juzga por sus consecuencias postescolares; no tiene otra razón de ser; no se juzga, o se juzga incompetentemente, por sus éxitos de exámenes y de concurso; y es preciso haber perdido las nociones de conjunto para ver en los premios, en los exámenes de fin de año, el objeto de la enseñanza. El error es frecuente en los escolares, que aún no saben casi nada de la vida; la vida, para ellos, es la escuela; no piensan más que en adaptarse al medio escolar, que consideran como un fin y no como una preparación; cuando se les da a aprender una lección, se imaginan que es sólo para recitarla, y que cuando la han recitado y obtenido la nota pueden olvidarla, suponiendo que han cumplido con sus deberes para merecer recompensas, y que si uno es perezoso, la única consecuencia que resulta de ello es que se lo califica mal o se le priva de las horas de recreo.
Hasta mucho más tarde el espíritu del niño no traspasa las paredes de la escuela y considera las consecuencias útiles, pero más lejanas, de la ensenanza que se le ha dado. Este ensanchamiento de horizonte es una ley natural del desarrollo mental. Yo me pregunto si en muchos maestros no ha habido una suspensión de este desarrollo natural.
¿No tienen también ellos de la escuela el concepto de un medio que se basta a sí mismo y que los alumnos están hechos para la escuela, y no ésta para los alumnos? Y los padres, que en ciertos medios se conforman con que sus hijos se hagan bachilleres, porque éste es un signo de distinción social entre la burguesía y la clase obrera, ¿no obedecen a la misma ilusión, no piensan que el título de bachiller tiene en sí una virtud misteriosa?
Cierto que algunos satíricos acostumbran de vez en cuando a burlarse de tales prejuicios, negando la importancia de los éxitos escolares. De darles crédito, los últimos estudiantes son los que mayores triunfos alcanzan en la vida. Se cita de buen grado muchos ejemplos. Todo el mundo conoce el de Merimée; el novelista impecable no había sido más que un holgazán. Se dice lo mismo de Darwin. Últimamente, Mauricio Donnay empleaba todo su verbo encantador en celebrar los méritos de los últimos alumnos de las clases. Pero ¿hay en realidad derecho para burlarse de la enseñanza del liceo? El propio Donnay me ha contado que su vida escolar transcurrió en la pereza de un sueño, donde apenas pensaba; el escritor se calumnia; por su propia confesión obtuvo dos premios en el liceo, el uno en gimnasia, el otro en catecismo. ¿No resulta esto admirable y no constituye un desenvolvimiento completamente armonioso del cuerpo y del alma?
La verdad no debe buscarse en un justo medio entre estas dos opiniones extremas, la última de las cuales, que consiste en desdeñar la enseñanza de la escuela y sus clasificaciones, es puramente imaginativa, porque sólo se apoya en anécdotas. Lo que nosotros deseamos no es, propiamente hablando, un cambio de opinión; es, de una parte, que se proceda de esta noción tan sencilla de que la escuela no vale más que como preparación para la vida, y que de otra parte, para juzgar del valor de esta preparación, ya no se conforme nadie con observaciones accidentales. Nos asombramos de tener que comprobar, que nos falta un estudio seguido sobre el destino de los escolares, puesto en relación con la enseñanza que han recibido; una amplia estadística, o por decir mejor, un estudio serio y profundo que se apoyase sobre estadísticas críticas, habría debido hacerse hace ya tiempo para ponernos en disposición de darnos cuenta si la enseñanza que practicamos es útil o si debe ser modificada. Generalmente la obra más importante es aquella en la cual se piensa menos, pero acontece también que por la necesidad acaba por imponerse a la atención. Se ve esto bien en la actualidad; la necesidad de control que señalamos comienza a aparecer. De una parte se ha declarado en los medios primarios lo que se llama «una crisis de aprendizaje», que pone a prueba los programas de instrucción en las escuelas, y de otra parte, hace ya tiempo, se crean escuelas técnicas, cursos, talleres, mil medios diversos de dar al joven aprendiz la enseñanza profesional; seguramente no siempre ha habido éxito, y hasta ha acontecido con frecuencia equivocar el camino, resultando que las escuelas superiores, sostenidas con grandes gastos, sólo han servido para formar funcionarios en vez de obreros; pero ello no importe; si el remedio no se ha encontrado, hay ya conciencia del mal, comprendiéndose que para juzgar la escuela es preciso investigar más en la vida. Así todas esas obras de instrucción y de educación post-escolar, que también han fracasado muchas veces, prueban que se comprende la utilidad de juzgar la enseñanza como preparación para la vida real. Poco a poco se abandonarán estas ideas generosas, pero verdaderamente demasiado esquemáticas, según las cuales la instrucción es un bien en sí y la lectura equivale a la moralización; se comprende que la instrucción no es más que un medio, un medio de que hay que servirse para hacer mejor la adaptación del individuo a su medio; consecuentemente, no hay instrucción que por sí misma resulte recomendable como una verdad única; siendo la instrucción medio, debe variar con las personas, los temperamentos, los medios económicos en los cuales el individuo disputará su vida. En lugar de una especie de estudio abstracto de los programas, se hará cada vez más un estudio de ajuste y se modificará la instrucción en el sentido de los fines bien determinados que se quiere alcanzar.
Reducido a mis solas fuerzas, he tratado de acometer en pequeño la encuesta que preconizo, y los resultados obtenidos me han demostrado especialmente que el problema a resolver es menos simple de lo que creía. Me dirigí a un maestro del campo que ha ejercido durante veinticinco años su profesión en la misma aldea y conoce a todos sus habitantes. A mis instancias este maestro, M. Limosin, ha formado una lista de cien antiguos alumnos, indagando lo que han llegado a ser después de su salida de la escuela y, según su situación social y su grado de éxito, los ha anotado de uno a diez. El adjunto del municipio ha sido llamado a anotar también todos aquellos alumnos sin conocer el trabajo del maestro, y sus apreciaciones, aunque difieren de vez en cuando en un punto o dos, ofrecen iguales resultados de conjunto. Los alumnos provistos del certificado de estudios han obtenido por término medio la nota 7, que significa que su situación social es bastante buena, mientras que los otros alumnos sólo obtuvieron la nota 5, 3, que significa que su condición social es mediocre o se eleva apenas a lo pasable.
La primera idea que me vino al recoger estos resultados fue que acreditaban la escuela primaria y que ésta constituye, en la pequeña aldea que fue estudiada, una preparación excelente para la vida, puesto que los alumnos que la escuela ha provisto de sus certificados de estudio son los que mejor han combatido en el campo cerrado de la existencia.
Después de reflexionar un poco me encuentro menos seguro de esta conclusión, que considero exagerada. Lo que me parece probado es que se triunfa en la vida gracias a tres factores principales: la salud, la inteligencia y el carácter; añadamos a ellos un cuarto factor, algo de fortuna. Considero que en la escuela también, para obtener el examen final, es forzoso demostrar cualidades análogas de salud, de inteligencia y de carácter; si la fortuna de los hijos y de los padres no entra directamente en juego, constituye, no obstante, para el escolar una ventaja indudable, porque los padres con más fortuna tienen más descanso para ocuparse de los estudios de sus hijos, los alimentan mejor y les proporcionan mejor higiene, y de hecho colaboran más que los padres pobres a la obra de la escuela. Luego resulta de todo esto que el medio escolar y el medio social se asemejan bastante; sufren las mismas influencias, y aquellos que logran adaptarse al primero de estos medios tienen probabilidades de adaptarse al segundo.
He aquí lo que parece demostrado por nuestra pequeña estadística. Pero yo creo que se traspasaría su sentido si se concluyese de ello que la escuela, tal como resulta actualmente organizada, con sus programas y sus métodos, constituye una buena preparación para la vida. Esta es otra cuestión. La adquisición de conocimientos escolares en aquellos que triunfan en la vida es una prueba de inteligencia y de carácter, y no una prueba de que la instrucción que se les da es el mejor auxiliar en la struggle for life. Para probar el fundamento de esta distinción imaginemos una escuela primaria donde se impusiera a los niños una enseñanza de una inutilidad palmaria, haciéndoles aprender, por ejemplo, hebreo o chino, pues aun aquí serán los más inteligentes los que más tarde triunfarán mejor, los que llegarán a adquirir su diploma de chino; pero ello no será prueba de que esta enseñanza pudiera ser útil a los jóvenes franceses. Se comprende por esto que es preciso analizar el problema para ver claro en él. La encuesta debería consistir principalmente en preguntar a antiguos alumnos cuáles son las nociones escolares que mejor les han servido, cuáles son las que juzgan inútiles, cuáles son también las que echan de menos. Aún habría necesidad de considerar el destino post-escolar de alumnos, habiendo recibido instrucciones diferentes. ¿Por qué en los museos y en las escuelas de ciencias sociales no se ha hecho nunca esta encuesta?
![]()
![]()
- II -
La medida del grado de instrucción.
Por el momento nos vemos obligados a juzgar los alumnos según los programas de la enseñanza a la cual han estado sometidos. Aceptamos, pues, esta enseñanza y estos programas como un fin que no se discute y debemos considerar como el mejor aquel de los alumnos que pudo asimilarse más conocimientos escolares.
Ocupémonos especialmente de la forma de examen; indaguemos cómo se hace la elección de las preguntas y de cuál manera se proponen. Muchas reformas habría que introducir aquí, y todo el mundo ha podido comprobar las observaciones que voy a hacer.
Si se sigue atentamente algunos exámenes de derecho o de medicina, se sorprende uno con la diferencia que existe entre las exigencias de profesores calificando un examen idéntico. Algunos son muy indulgentes, acaso por bondad, acaso por indiferencia y escepticismo, y no parecen tener otra idea que la de tender un cable al desgraciado que se ahoga. Hay otros que parecen tener por objetivo suspender al alumno; el examen resulta una verdadera lucha a brazo partido y el catedrático no se detiene hasta que el adversario está en tierra. Otros formulan sobre un tema una opinión personal y quieren que el alumno la exprese con las mismas palabras que ellos tienen en el espíritu, lo que sólo sería posible por un milagro de telepatía. Resulta de todo esto que las preguntas propuestas en un mismo examen son de tal dificultad que el éxito de un estudiante se asemeja a una jugada de lotería.
Recuerdo haber seguido con gran interés muchos exámenes de anatomía. Ciertos jueces pronunciaban la admisión para algunos alumnos que eran menos que mediocres; otros rechazaban sin piedad a estudiantes instruídos. El carácter del examinador, sus disposiciones del momento, sus dolencias de estómago, la presencia de un compañero competente que le escucha y juzga, todas estas pequeñas causas pueden cambiar la manera de interrogar. Hay que advertir que en general los especialistas son feroces en su parte; un anatómico y un cirujano resultan mucho más exigentes en anatomía que un químico o un físico; un romanista es más implacable en derecho romano que un economista. Y aun añadiré que «el aspecto del alumno» puede aprovecharle o perjudicarle según la antipatía o la simpatía que inspire. Se me ha confesado un día que, en los exámenes orales, un examinador absolutamente imparcial ya no lo fue con un estudiante cuyo rostro le desagradaba.
Hemos ensayado en nuestro laboratorio de pedagogía mostrar que todos estos errores y desfallecimientos no son inevitables y que es posible organizar exámenes que resulten medidas del grado de instrucción. Mi colaborador M. Vaney fue el encargado de este trabajo formulando todo un plan de exámenes que permite medir la instrucción de un alumno desde siete a doce años. Este es un método que se ha hecho aplicable a la instrucción de la escuela primaria solamente, porque nuestro laboratorio está situado en una escuela primaria y porque, por otra parte, la enseñanza secundaria permanece cerrada hasta ahora a nuestras indagaciones de psicología experimental. Pero resultaría bien fácil extender el método a la enseñanza secundaria y a cualquier otra, puesto que el principio del método seguiría siendo el mismo.
Este principio se resume en las dos proposiciones siguientes: 1.º El examen no es entregado al azar, al capricho de la inspiración, a las sorpresas de las asociaciones de ideas; se compone de un sistema de preguntas, cuyo contenido es invariable y cuya dificultad se dosifica. 2.º El grado de instrucción de un niño no se juzga in abstracto, como bueno, mediano, malo, siguiendo una escala subjetiva de valor: en él se compara al grado de instrucción del término medio de los niños de igual edad y condición social que frecuentan las mismas escuelas.
El resultado obtenido puede ser muy pronto transformado, sin comentario de ninguna clase, en una anotación que exprese que un niño es, por su instrucción, regular, o que va adelantado en un año, dos y así sucesivamente, o por el contrario, retrasado en un año, dos o más.
Este sistema de anotación es tan cómodo que, después de haberlo aplicado a la instrucción, le hemos extendido a la inteligencia, a la fuerza muscular, al desarrollo físico, en una palabra, a todo lo que se mide en un escolar.
No tenemos la intención de dar aquí los detalles harto numerosos que son necesarios para ejecutar en la práctica una de estas medidas de instrucción de que acabamos de hablar. Bastará con mostrar su posibilidad reproduciendo el cuadro muy simple que sirve de base a este procedimiento; este cuadro lleva el nombre de baremo de instrucción. Indica cuáles son los conocimientos escolares que se puede razonablemente pedir a un alumno, porque tales conocimientos los poseen por término medio los escolares de igual edad.

Se interroga a los niños sobre tres materias principales de enseñanza: la lectura, la ortografía y el cálculo. Resultaría posible y hasta fácil, en nuestra opinión, añadir interrogaciones típicas sobre historia, geografía, ciencia, y graduar ejercicios de redacción.
1.º Lectura.-Para caracterizar la lectura, se ha sentido la necesidad de establecer los grados más variados y sobre todo más seguros que los que consistirían en juzgar que un alumno lee bien, pasablemente o mal. Estos grados, imaginados por primera vez por nuestro colaborador M. Vaney, son bastante precisos para que dos observadores, después de un poco de ejercicio, lleguen a juzgarlos idénticamente; ofrecen, además, el interés de hacernos conocer cuál es el desenvolvimiento exacto, la psicogenia de un acto aprendido, que es lo que explicaremos más adelante. Se han distinguido, pues, tres grados principales y son éstos: la lectura silábica, que consiste en hacer pausas entre cada sílaba; la lectura vacilante, que presenta paradas después de cada palabra o después de un grupo de palabras, paradas que no se necesitan en modo alguno, entiéndase bien, por el sentido o por la puntuación; la lectura corriente, en suma, que no exige otra parada que la de los signos de puntuación, y que constituye una lectura completamente correcta. Se comprende, analizando estas expresiones y reflexionando un poco, que se dirigen al mecanismo íntimo de la lectura. La lectura no consiste simplemente en percibir signos escritos y en realizar ciertas articulaciones apropiadas a medida que se los percibe; la operación es más complicada y reclama un automatismo mayor. No se lee en alta voz lo que se percibe, pero se articula lo que se acaba de percibir, y mientras se articula, se prepara ya la articulación siguiente, haciendo de ella una percepción preliminar. Es lo que permite leer sin interrupción. Para que los dos actos de percepción de una palabra y de articulación de otra puedan hacerse de este modo simultáneamente, es preciso que el hábito los haya hecho fáciles, y que se pueda ejecutarlos con un mínimum de atención. Precisamente este hábito es el que falta a los principiantes; más o menos se ven obligados a percibir una primer palabra, luego articularla, y sólo cuando la articulación está concluida perciben la segunda palabra, después la articulan y así sucesivamente. Llamando silábico, vacilante o corriente estos grados distintos de lectura se ponen en evidencia las etapas necesarias del aprendizaje, y la etapa donde el escolar se encuentra forzosamente detenido.
Las necesidades del diagnóstico han obligado a hacer otras distinciones, porque las anteriores no resultan suficientes para dar cuenta de todos los casos que se presentan y que es necesario anotar. Hoy en día, con los métodos que se emplea, es preciso cerca de un año para conseguir que un niño de seis años silabee correctamente. Antes de este período de tiempo, el niño sabe sus letras, hasta sabe deletrear, pero no silabea, o bien, si lo hace, es cometiendo muchas faltas. Además, se encuentran niños que realizan continuamente faltas de lectura cuando tienen una lectura vacilante y hasta corriente; son alumnos a quienes falta atención o que desde el principio han sido mal enseñados; resulta casi imposible comprender lo que ellos leen en alta voz. Para expresar que un sujeto cualquiera no hace aún una lectura silábica correcta, había necesidad de un término especial; hemos propuesto el de lectura subsilábica, término muy general que engloba, por consecuencia, muchos casos diversos y dispares, donde el silabeo no es satisfactorio.
Y aun la lectura corriente no es la forma más perfecta que se puede alcanzar. Leer en alta voz es todo un arte, cuyos matices infinitos han mostrado maestros como Legouvé; no se lee solamente, se dice, y cuando se sabe decir, ya no se contenta uno con hacer pausas en los buenos lugares de la puntuación y del sentido, sino que se cambia la voz, se toman entonaciones que están en relación con la idea y con el sentimiento de la lectura. Esto es lo que se llama lectura expresiva, que resulta muy superior a la lectura corriente, la cual, por definición, permanece monótona e indiferente al sentido de las frases. Hemos marcado sobre nuestro cuadro que, a partir de diez años, los niños deben saber poner expresión en su lectura; pero ésta es regla que sufre muchas excepciones. Por más que la expresión sea un arte que se enseña con la lectura corriente, muchos niños la aprenden más fácilmente que otros. Se encuentran algunos que ponen expresión hasta en la lectura vacilante; otros, por el contrario, no la dan nunca. Por la misma razón tropieza uno en la vida con gentes que tienen hablando entonaciones justas, personales y finas, mientras que muchos hablan sin entonación o con entonaciones pesadas, o hasta falsas.
Ordinariamente, cuando se oye leer a un niño con expresión, se dispone uno a juzgarle inteligente, porque se observa que comprende y siente lo que lee; pero es fácil engañarse. La expresión es más bien un don artístico; resulta innato, aunque es posible adquirirlo; es un don que prueba mejor un talento de expresión que una facultad de inteligencia, por más que se lo encuentre en los inteligentes con mayor frecuencia que en los tontos.
2.º Cálculo.-Los conocimientos en cálculo se aprecian por medio de problemas cortos, de los cuales nuestro cuadro contiene una sola muestra por edad. Si se examina estos problemas, se va a objetar, sin duda, que son demasiado sucintos, demasiado fragmentarios para resultar representativos del conjunto de nuestros conocimientos en cálculo.
Primero se nos dirá: ¿por qué pedir siempre problemas y nunca operaciones? Después: ¿por qué haberse reducido a hacer problemas de sustracción para los dos primeros años escolares? ¿Es que durante estos años los alumnos no aprenden la adición y la multiplicación? ¿Más tarde no se los enseña el sistema métrico, los quebrados? ¿Por qué este cuadro no da ninguna idea de todo esto?
Una selección tan severa no ha sido hecha más que después de un largo estudio, y yo me acuerdo que, al principio, M. Vaney había imaginado para cada edad escolar una larga serie de problemas y de operaciones. Después se ha sacrificado las operaciones por dos motivos: en primer lugar, porque resultan implicadas en los problemas y harían, por consecuencia, doble empleo; en segundo, porque las operaciones pueden ser aprendidas y ejecutadas automáticamente por alumnos incapaces de comprender su sentido y de utilizarlas. He visto niños que realizan corrientemente una multiplicación enorme, de cuatro cifras por cuatro cifras, y que yerran en un problema tan sencillo como el de la «caja de naranjas». Esta es instrucción sin inteligencia, es decir, una instrucción concebida según un ideal deplorable, y nosotros debemos tratar de despistar y de eliminar esta instrucción de puro automatismo cuantas veces la encontremos.
He aquí nuestra réplica para la primera objeción. Lleguemos a la segunda. ¿Por qué no se trata de comprobar para cada alumno sus conocimientos en todo el dominio del cálculo? ¿Por qué no se explora su grado de habilidad en las sumas, las multiplicaciones, las divisiones, el sistema métrico, los quebrados? Es porque un examen debe ser corto; se limita a un breve número de pruebas, escogidas de tal suerte que resulten representativas del conjunto. Pero ha parecido, después de una indagación atenta, que las operaciones que consisten en aumentar, como la suma, la multiplicación, se aprenden más fácilmente que las operaciones que consisten en disminuir, como la sustracción y la división; es en estas últimas, sobre todo, donde el joven escolar da señales de lentitud, de embarazo y de debilidad. En cuanto un alumno hace corrientemente una división, resulta inútil explorar su modo de multiplicar, pues debe ser bueno, puesto que va implicado en la división.
Mientras que el niño hace sus operaciones de cálculo, la vigilancia discreta que se ejerce sobre él no deja de revelar hechos interesantes. Se ve por la manera como está escrito el enunciado si el alumno ha recibido buenos hábitos. El aturdimiento, la falta de atención tienen lugar de manifestarse en los cálculos; no solamente se descubren en las respuestas, sino en las incorrecciones cometidas al escribir el enunciado; tal alumno, a quien se dicta 604, escribirá 608. En los problemas se puede discernir la parte de la inteligencia y de la instrucción. Hay niños que comprenden el sentido de problema, pero ignoran la manera de hacer las operaciones. Para el problema del «vestido», por ejemplo, que exige una división, como los niños no saben hacerla, se apresuran a añadir 7 al mismo tantas veces como resulte necesario para llegar a 89, y cuentan el número de veces que han hecho estas adiciones; suman en vez de dividir y esto resulta igual. Otros alumnos, por el contrario, que saben hacer bien las operaciones, les falta el sentido de los problemas; no pudiendo darse cuenta de si es preciso multiplicar o dividir, realizan al azar una multiplicación; para el problema del «vestido» multiplicarán 7 por 89, lo que les producirá un resultado fantástico que los asombrará. La prueba de cálculo permite, pues, entrever algunas veces la inteligencia del alumno, al propio tiempo que su poder de atención y su espíritu de método.
3.º Ortografía.-Nuestro examen se termina por una prueba de ortografía al dictado. Se sabe hoy que el dictado no sirve para aprender ortografía, pero resulta excelente como medio de comprobación. Se dictan frases lo más cortas posible, en las cuales se ha combinado con arte un gran número de dificultades gramaticales; la regla fundamental de la concordancia del participio no se olvida nunca en estas frases. Por pruebas previas, hechas sobre millares de escolares, se conocen las repetidas faltas que el niño comete en cada una de estas frases. Se ha calculado laboriosamente el término medio de las faltas. Las cifras de nuestro cuadro expresan el resultado obtenido por el procedimiento de cálculo más simple; todo error de regla se cuenta por un punto, toda falta de uso por un punto también y no se marca nunca más de dos puntos para una sola palabra. Damos una muestra de nuestros dictados, pero entiéndase que no es más que una muestra corta. Si se quiere llegar a una verdadera medida del saber en ortografía es prudente por lo menos dictar tres frases. Se puede decir otro tanto de los problemas.
Terminado el examen, se comprende que, utilizando sus resultados, se llega a fijar el grado de instrucción del alumno; este grado es expresado, sea en retraso, sea en adelanto, de uno o muchos años; un niño de nueve años, por ejemplo, resulta juzgado como poseyendo la instrucción de un niño de ocho o de diez; en el primer caso está atrasado en un año, en el segundo está adelantado en un año. Todo esto es claro, sencillo, lógico; y notémoslo expresamente, la conclusión se obtiene por medio de pruebas que no resultan largas. El examen no dura más que diez minutos por niño. Resulta un poco más largo que los exámenes ordinarios del bachillerato, que terminan en cinco minutos; pero la comprobación del grado de instrucción me parece más seria con nuestro procedimiento.
![]()
![]()
- III -
Qué servicios hará la medida exacta del grado de instrucción.
Entre las manos de mis colaboradores y entre las mías, este procedimiento de medida de instrucción ha hecho sus pruebas. Nos hemos servido de él centenares de veces, sea para toda una clase, en las pruebas que, como el dictado y el cálculo, pueden hacerse en común, sea con el niño aislado para las pruebas de lectura. Teníamos necesidad de este procedimiento, sobre todo, como indicamos precedentemente, para reconocer los niños anormales que existen en las escuelas primarias y se encuentran comprendidos con los normales; se trataba de reclutar a estos anormales para las clases especiales. Se pretendía, ante todo, dar de ello una definición; se había creído que esto bastaría a los directores para reconocer entre sus alumnos aquellos que parecían anormales. Pero nuestra definición era muy vaga, y el uso que se hizo de ella nos asombró. Mientras que el director de una escuela nos respondía: «Yo no tengo ni un solo anormal», el de una escuela próxima nos señalaba cincuenta. A fin de cortar estas fantasías, tuvimos la idea de adoptar la noción de anormal tal como se entiende en Bélgica y de establecer la regla siguiente: es anormal todo niño que presente un atraso de tres años por lo menos en sus estudios, con la condición, sin embargo, de que este atraso no se excuse por una gran insuficiencia de frecuentación escolar. Para medir el atraso de instrucción, el procedimiento que acabamos de describir nos ha prestado, por su rapidez y su precisión, servicios incontestables.
Le hemos probado en tantas circunstancias, y nos ha resultado tan fiel, que no vacilamos en recomendarlo a todos aquellos que quieran saber exactamente si un niño es regular en sus estudios y si progresa con aspecto normal.
Pero debe entenderse que la precisión de este examen es aquella que comportan y toleran los fenómenos morales; un grado de instrucción no se mide exactamente como una talla o un peso. La atención de un niño, su memoria, su presencia de espíritu, resultan cualidades frágiles que no se presentarán siempre en el mismo estado; un día ese niño cometerá diez faltas al dictado; al día siguiente cometerá veinte en otro dictado equivalente. Un día encontrará como por arte de magia la solución de un problema que no entendía la víspera. ¿No estamos sujetos los adultos a estas fluctuaciones, a estos errores? Con mayor razón se hallarán en los niños, cuya organización psíquica es todavía tan instable. El examen no tiene, pues, y no puede tener por efecto el cristalizar un niño; éste permanece variable, como exige su naturaleza. Pero al menos se suprime otra variable, que resulta inútil conservar, aquella que proviene del examinador y de las preguntas tan diferentes que puede tener el capricho de formular.
Pienso también, con M. Vaney, que este mismo procedimiento podría ser utilizado ampliamente en las pruebas del certificado de estudios. Este examen que cierra la instrucción primaria tiene el defecto de todos los exámenes, donde los temas son dejados al arbitrio del juez; varía de dificultad según circunstancias fútiles de que no se debería tener cuenta y que producen tantos errores. Yo he visto en los periódicos pedagógicos los dictados y los problemas que han sido propuestos en sesiones diversas de los certificados de estudios. Las dificultades no están dosificadas en ellos con rigor; no hay tampoco ningún método; si se quiere que cese tal arbitrariedad, que resulta inútil, es preciso bordear la dificultad de las pruebas, recurriendo a un procedimiento análogo al que acabamos de indicar. ¿Y por qué el bachillerato, este célebre examen que se llama el escándalo de la Universidad -juicio formado por uno de los profesores que han hecho más bachilleres,- por qué el bachillerato no habría de aprovechar el mismo trabajo de regularización? Lo que resulta bueno para la primaria no puede ser malo para la secundaria.
Hay otra aplicación en la cual pienso.
Todo el mundo se inquieta actualmente mucho del número inmenso de iletrados, cuya existencia se comprueba entre los reclutas. Este número no será inferior a 6 por 100; la cifra asombra; no se creía que las leyes sobre la obligación escolar fuesen tan mal observadas. Es porque les falta una sanción seria. Actualmente se trata de reobrar; se quiere comprobar exactamente el grado de instrucción de los reclutas en el momento de incorporarse en filas. Me parece muy indicado emplear para este examen un procedimiento análogo al nuestro. Será el único medio de dar garantías al examinado y de hacer una selección seria. Y aun, después de la selección, resultaría conveniente pensar en la sanción. A nuestro parecer, y dicho sea de pasada, si se prolongase algunos meses el servicio militar de los iletrados, el número de reclutas de esta categoría disminuiría como por encantamiento. Y si esta prolongación de servicio pareciese demasiado onerosa para el presupuesto de la Guerra, resultaría fácil allegar los gastos, acordando, por compensación, licencias y disminuciones de tiempo de servicio a los soldados que hicieran sus pruebas de instrucción militar.
Vamos más lejos. Notemos que introduciendo un poco de método en un examen de instrucción, hemos hecho de este examen un procedimiento que en cierta medida resulta preciso; pues la precisión, cuando está ligada a la exactitud, tiene infinitas consecuencias, que no se puede prever, y que sorprenden cuando se producen. Este es, en suma, el control introducido bruscamente en los dominios donde apenas se pensaba en él. ¿Se quieren ejemplos de su utilidad? Diariamente algún maestro imagina un método original para enseñar el cálculo, la ortografía, las lenguas; si tiene autoridad, apoyos, sobre todo apoyos políticos, llega a conseguir que se ensaye públicamente su método. Pero ¿cómo se lo juzga? ¿Cómo se aprecian sus resultados? Siempre de una manera aproximativa, según el optimismo de los unos o el espíritu de crítica de los otros. Si la moda se mezcla en ello, resulta como la ola, el método se levanta hasta las nubes; pero poco después la ola desciende y lo que parecía maravilla cae en un profundo olvido... ¿Qué ha sido del método Jacottot y de tantos otros?
La medida del grado de instrucción daría a la pedagogía el control que le falta, y sin el cual no se puede ver claro en ella, no se da uno cuenta de nada y se dispensa el mismo éxito a los malos métodos que a los buenos. Todo el porvenir de la pedagogía, como ciencia precisa y verdaderamente útil, está suspendido de la introducción de esta reforma.
Otro ejemplo de aplicación. En la actualidad el espíritu de nuestros contemporáneos apenas se inclina hacia la disciplina; los maestros no aceptan ya con una deferencia exagerada las observaciones de sus superiores; las discuten y casi se les ha animado a hacerlo, puesto que los reglamentos nuevos confieren al maestro el derecho de adquirir conocimiento de la apreciación que ha sido inscrita en su expediente por el inspector. Si el maestro no acepta la apreciación y la considera injusta, el inspector será probablemente de opinión contraria. ¿Cómo se va a zanjar la diferencia? ¿Cómo saber quién de los dos tiene razón? No se puede admitir hoy día que la superioridad jerárquica resulte un argumento sin réplica. El valor de un maestro se mide, entre otras cosas, por el provecho que los alumnos obtienen en su clase. El maestro a quien se niega toda cualidad pedagógica puede responder: «Vean ustedes mis alumnos; háganse ustedes cargo de su instrucción; midan ustedes esta instrucción, y si encuentran que es inferior en grado al término medio obtenido en clases equivalentes, entonces aceptaré la censura». El maestro que empleara semejante lenguaje tendría cien veces razón, y no se alienta a la disciplina empujándole por este camino.
Yo mismo he comprobado muchas veces cuán fácil es darse cuenta de las facultades profesionales de un maestro por el método que dejo indicado. Me ocurrió un día hacer dictar en las doce clases de una primaria una frase sencilla; llevé a mi casa las copias, las corregí, hice el tanto por ciento de los errores por cada clase; luego volví a ver al director de la escuela.
-Señor director -le dije en el acto,- ¿está usted satisfecho de sus maestros?
-¡Ah, caballero! -exclamó el director levantando los brazos al cielo.- ¿Por qué me dice eso? Uno de mis maestros me desespera. Hace ya tres años pido que se le cambie de escuela. Pero no hay medio de conseguirlo. Nadie lo quiere. Quizá se cometa con ello una injusticia, pero debería ir a otra parte.
-¿Es quizá el maestro de la séptima? -le dije.
El director me miró con sorpresa; yo había adivinado.
El tanto por ciento de las faltas de ortografía en aquella clase resultaba muy superior al de la sexta, que era una clase paralela; hasta resultaba superior al de la octava, que estaba compuesta de niños más pequeños. Este dato me había bastado para mi diagnóstico. No conocía a tal maestro; nunca le había visto. La prueba estaba allí, indiscutible, inscrita en las faltas de sus alumnos. Y resulta tanto más importante poder hacer tales diagnósticos, cuanto que el daño causado por un mal maestro a sus alumnos puede ser mayor de lo que se supone. No hace mal a un niño o dos, sino a cuarenta o cincuenta; no hace perder un día, una semana, sino todo un año; los niños pueden durante este año no sólo no avanzar en instrucción, sino adquirir malos hábitos de pereza, que se prolongan durante muchos años sucesivos; esto es increíble y, sin embargo, así resulta. Yo he hecho una vez esta comprobación verdaderamente penosa en un gráfico que el director de una escuela quiso hacer a instancias mías, para mostrarme cuál es el repercutimiento prolongado de una clase mal dada; gracias al sistema de las clases paralelas, se podía seguir la huella de la influencia de los malos maestros durante muchos años sucesivos.
Resumamos: el método que consiste en medir el grado de instrucción de los escolares tiene tres ventajas principales: permite conocer la instrucción real de cada escolar, poniéndole al abrigo de los azares del examen; permito controlar el valor profesional de los maestros, si éste es discutido por un superior; da el medio de conocer el valor de los métodos de pedagogía, que se introducen con frecuencia en la enseñanza sin haberlos experimentado.
¿No resultan considerables tales ventajas?
![]()
![]()
- IV -
Supongo ahora que resulte bien establecido que un alumno está atrasado en la instrucción. Esta comprobación debe ser el punto de partida de un estudio nuevo. No realizamos ya la medida estéril o la descripción inútil; queremos ante todo ser prácticos y hacer un servicio a los niños. No basta con comprobar el mal, es preciso en seguida buscar el remedio. Como la medicina, la pedagogía implica a la vez un diagnóstico y un tratamiento. El diagnóstico queda establecido; se procede, pues, a tratar al escolar.
Aquí no se puede hacer ninguna comprobación de conjunto; ya no es éste el momento de hacer experimentos colectivos, sino indagaciones individuales. Cuando se ha establecido que un niño está atrasado, es forzoso tomar a este niño aparte, analizar su caso, examinar, por ejemplo, cómo es posible que haga pocos progresos o que cometa cierto género de faltas; y cuando se habrá advertido la causa, buscar los medios más eficaces para combatirla.
A propósito de esto vamos a bosquejar el plan de este libro, porque es preciso ser muy claro; es un deber de conciencia cuando se trata de pedagogía, y uno de los mejores medios de ser uno claro es explicar de antemano sus intenciones. Vamos, para fijar las ideas, a suponernos en presencia de un niño que ocupa continuamente los últimos lugares de la clase; en una clase de treinta y cinco alumnos, es muchas veces el último, algunas el penúltimo; nunca se eleva por encima de este número. Es lo que se llama un holgazán. En este libro no nos consagramos solamente a ellos: muchos otros niños tienen necesidad de auxilio pedagógico, hasta los más inteligentes, y lo veremos más lejos en detalle; porque, haga lo que haga un alumno, puede siempre realizar algo mejor, estudiando su naturaleza de más cerca. El holgazán resulta para nosotros un ejemplo típico.
Por poco que uno extienda sus indagaciones, se observa que la causa del fracaso escolar varía enormemente de un niño a otro. Luego es necesario examinar una centena de holgazanes para darse cuenta de todas las direcciones por donde puede ser buscada una explicación. He aquí algunas de las direcciones principales que indicamos por adelantado:
1.º El estado de desarrollo físico, que peca, ya por exceso, ya por defecto.
2.º Un estado patológico producido, por ejemplo, por vegetaciones adenoides del fondo de la garganta, por anemia, tuberculosis, neurastenia o una afección mental en sus comienzos, etc.
3.º Una alteración de los órganos de los sentidos, en particular de la visión y de la audición.
4.º Una insuficiencia de desarrollo intelectual: el niño no comprende por falta de inteligencia.
5.º Una debilidad de la memoria: el niño comprende, pero no retiene.
6.º Una dificultad para comprender la aridez de las ideas abstractas y generales, con buena inteligencia para la vida práctica y los trabajos manuales.
7.º Una desorientación momentánea, producida por alguna causa accidental; por ejemplo, el niño ha cambiado de escuela y de maestro, o bien ha sido colocado en una clase demasiado elevada para él; o, en suma, la relación de simpatía no se ha establecido entre el niño y el maestro.
8.º Una apatía acentuada, lo que constituye, propiamente hablando, la pereza. Es decir, la inercia o falta de gusto para el trabajo intelectual; una insensibilidad a los estimulantes ordinarios de la actividad.
9.º Instabilidad de carácter bajo sus diferentes formas.
10.º Indisciplina, esto es, una instabilidad agravada por un sentimiento de hostilidad frente al maestro.
11.º En último lugar, notemos la influencia muchas veces tan grande de la familia, que debería colaborar a la obra de la escuela y colaborar a la vez materialmente, intelectualmente, moralmente. Falta con frecuencia la familia a estos deberes, en especial en las clases pobres.
Esta serie de hechos concretos, que nos ha revelado la experiencia, quizá pueda ser resumida de la manera siguiente: es preciso, cuando se busca la explicación de algún defecto en un niño, examinar uno tras otro su estado físico, sus órganos de los sentidos, su inteligencia, su memoria, sus aptitudes y su carácter.
Estos serán los epígrafes de los capítulos.
Capítulo III
El cuerpo del niño.
![]()
![]()
- I -
Por qué es útil conocer el desarrollo corporal de un niño.
El problema de la indagación de las causas, que hemos planteado en el capítulo precedente, nos conduce a hablar por de pronto del estado fisiológico de los niños, de su salud y de su desarrollo corporal. Cuando uno de ellos tiene mal éxito en sus estudios, cuando se deja adelantar por sus camaradas de igual edad, cuando no realiza esfuerzos intelectuales, cuando parece no comprender las lecciones o cuando muestra, en fin, a cierta edad un cambio muy pronunciado de carácter, cuando se vuelve presuntuoso, tonto, indisciplinado, insoportable, o bien triste, taciturno, negligente, hay precisión de saber si la explicación de su estado puede ser dada por un examen fisiológico de su individuo, y si, especialmente, sus fracasos escolares obedecen a una incapacidad física para trabajar.
Tratemos primero de adquirir ideas precisas sobre esta incapacidad física, porque bajo tal término se confunde con frecuencia muchas cosas diferentes, por ejemplo, el estado de salud y la fuerza muscular; cuando una persona tiene musculatura de atleta, se imagina que disfruta, por eso mismo, un buen estado de salud; y aunque, en general, existe una relación entre ambas cosas, es bueno darse cuenta de que la salud corresponde a todo un conjunto de cualidades físicas que no se refieren sólo a la fuerza muscular ni al desarrollo corporal, que son distintas teóricamente y que pueden resultar independientes prácticamente.
Para el estado de salud, proponemos que se entienda la síntesis de cuatro cualidades principales:
1.ª La ausencia de predisposiciones mórbidas, tales como la predisposición al cáncer, a la tuberculosis, para no hablar más que de las peligrosas.
2.ª La ausencia de un estado actual de enfermedad, afección aguda, afección crónica, o secuelas de una afección crónica anterior; el único ejemplo que conviene dar para esclarecer este comentario es el de las secuelas; citemos las parálisis infantiles que suceden a las convulsiones, y además, las deformaciones óseas que constituyen el resultado de una diátesis escrofulosa.
3.ª La tolerancia de las desviaciones de régimen; ésta es la definición misma de la salud. El grado de salud no se comprueba en una vida regular y prudente; es preciso una desviación de régimen para ponerla a prueba, y ver si es estable 6 instable. Cuando un sujeto hace un exceso de comida o de bebida, cuando se ve obligado a velar toda una noche sin un instante de reposo, o emprender una marcha larga y fatigosa, se puede comprobar entonces, por la manera como soporta este cambio de régimen y lo repara, cuál resulta la cualidad de su salud. Pero en el estado de régimen ordinario, esta cualidad es muy difícil de apreciar, hasta para un médico; los signos objetivos faltan con frecuencia.
4.ª La longevidad.- Parece distinta, en cierta medida, de las cualidades precedentes, y es generalmente la consecuencia de una influencia hereditaria.
Por oposición al estado de salud, la fuerza física resulta de dos órdenes principales de factores: el grado del desarrollo corporal (talla, peso, otras medidas anatómicas) y la cantidad de trabajo que un individuo es capaz de producir en un tiempo dado. Aquí también habría que hacer distinciones: en la motilidad se distinguiría la destreza, la velocidad, la elegancia y la fuerza; ésta, a su vez, debe ser considerada desde un doble punto de vista: el máximum de fuerza, pudiendo ser alcanzado en un momento dado; y por otra parte, la prolongación del esfuerzo, es decir, la resistencia a la fatiga.
Después de haber mostrado el número, la variedad y la complejidad de las cualidades que se comprende bajo el nombre de fuerza física, es bueno añadir que, a pesar de nuestro análisis, puede ser útil en la práctica considerar este estado físico en bloque; pues, por término medio, cuando los niños son altos, pesados de cuerpo, vigorosos de músculos, están en buena salud; y por otra parte, el medio más seguro, el más expeditivo de medir el estado de salud de un grupo de niños es el de medir su estado físico; el procedimiento podría criticarse si se aplicase a un niño en particular; pero resulta legítimo para un grupo.
Daremos los nombres de vigor y de endeblez a este conjunto, según el grado en que se realice.
Hablemos ante todo del estado de salud; sólo diremos de él dos palabras, porque este estudio no pertenece al tema de nuestro libro; no hacemos aquí un estudio de medicina, sino de pedagogía psicológica. El estudio del estado de salud pertenece no al maestro, sino al médico. Solamente que como el maestro está siempre presente en clase y tiene a los niños bajo una vigilancia continua, encuentra ocasión de hacer muchas observaciones que escapan al médico, y de las cuales puede advertir a este último.
De una encuesta hecha con la colaboración del inspector M. Lacabe sobre el estado físico e intelectual de los alumnos que ocupan el último quinto de clasificación en las composiciones, resultó que son muchos los escolares cuyos fracasos en la enseñanza se explican por su endeblez. Los corresponsales de la encuesta han enviado con frecuencia noticias así concebidas:
«Tal niño de ocho años es soñoliento, atónico; nunca ha respondido a ninguna pregunta; irreprochable desde el punto de vista de la disciplina, permanece inerte durante el recreo, triste y tímido. Su talla está retrasada en cuatro años. Es enfermizo, delgado, sin fuerzas. Su familia está en la miseria y él no demuestra ninguna atención a su trabajo.
»Cual niña de diez años, muy poco desarrollada para su edad... despliega una gran actividad física, pero posee un temperamento enfermizo. En seis meses ha faltado a la escuela ochenta veces. Medio social: miseria.»
Cuando se comprueba en un niño un estado enfermizo, ausencia de fuerzas, cuerpo endeble, ningunas ganas de jugar, color pálido, etc., es evidente que se debe adoptar con él una actitud bien especial; si el niño muestra pereza, indolencia, algunas veces hasta insubordinación, no hay que reñirle, ni castigarle por faltas de las cuales no es responsable; es preciso decirse que el verdadero culpable es un tubo digestivo que digiere mal o que está mal nutrido, es una sangre que no resulta rica, es un sistema nervioso mal equilibrado; es una respiración impedida por vegetaciones, es un período de formación que produce una crisis moral; son también quizá los primeros síntomas de esa enfermedad tan grave que se llama la demencia precoz; es evidente que si tales enfermedades de origen físico pueden ser enmendadas en parte por auxilios morales y una sugestión razonable, los castigos consistentes en privar al niño de recreo, de movimiento y de aire, o el de hacerle copiar líneas aumentando la carga de sus deberes, van en contra del propósito que se desea alcanzar: no es el castigo escolar el que modifica las secreciones del estómago y corrige la anemia de la sangre.
Todo lo que puede hacer el maestro consiste en intervenir con dulzura para ahorrar al niño grandes fatigas, para excitarle a tomar un poco de ejercicio, haciéndole jugar con camaradas de carácter dulce, animar sus menores esfuerzos, y así sucesivamente. El papel principal en este asunto es el del médico escolar.
Este es un papel que hasta ahora ha resultado bien reducido, pues apenas se interesa nadie por la salud de los niños, a no ser en el caso de verse atacados por una enfermedad epidémica. Recientemente, algunos médicos higienistas han propuesto una extensión importante del servicio médico escolar, porque desean que el médico siga el estado de crecimiento y el estado de salud de cada niño, haciendo sobre él, al cabo de tres meses o de seis, medidas de talla, peso, circunferencia de pecho y examinando además el funcionamiento de la visión y de la audición. Comprobará el médico al propio tiempo el estado del sistema nervioso, del tubo digestivo, del sistema óseo, de la piel; y todas estas medidas deben ser escritas por el facultativo en un cuaderno individual consagrado a cada niño. He aquí harto expedienteo y exámenes bien largos, si el médico debe reconocer uno tras otro en cada trimestre los trescientos o más niños de una escuela primaria. Nosotros hemos demostrado además que se podría, en todo caso, ahorrar tiempo encargando al maestro de todo lo que es mensuración y examen de los órganos de los sentidos. Pero poco importa este detalle que sólo resulta secundario; lo que precisa especialmente poner de relieve es la idea que los médicos se hacen de los servicios que el cuaderno sanitario prestará a los niños. Para que estos servicios no sean puramente ficticios, habría necesidad de que las atribuciones del médico escolar fuesen concebidas de otro modo que como en la actualidad se entienden.
Actualmente se quiere, en efecto, que el médico escolar, después de haber examinado a un niño enfermo o predispuesto a estarlo, si este niño no tiene una enfermedad contagiosa, no prescriba ninguna suerte de tratamiento; hasta se desea que no formule ningún diagnóstico, y que se limite a advertir a las familias que su hijo tiene necesidad de cuidados médicos, sin añadir una sola palabra. Esta reserva resulta impuesta por el deseo de respetar los derechos de los médicos no escolares, no haciéndoles una concurrencia muy seria. Estos, en efecto, perderían todos sus clientes si los médicos escolares les cuidasen gratuitamente.
Hay aquí un hermoso ejemplo de fraternidad profesional, y nosotros le admiraríamos de todo corazón si la salud de los niños no corriese riesgo. Esta parte de la cuestión es la que se olvida demasiado; y nuestra opinión es que si son los enfermos los que hacen vivir al médico, no resulta de ello que los enfermos estén hechos para el médico. Restringiendo exageradamente la iniciativa del médico escolar, se hace poco importante su función; cuando el escolar enfermo o enfermizo pertenece a un medio acomodado, su familia, en la mayor parte de los casos, tendrá su médico y sabrá ya a qué atenerse sobre la salud del muchacho; la advertencia del médico escolar no la enseñará nada nuevo. Cuando, por el contrario, se trata de un niño que pertenece a un medio pobre, hay probabilidades para que los padres no se preocupen jamás en consultar a un médico; las hay también para que continúen no consultándole, a fin de no pagar el precio de la consulta y del tratamiento, y hasta a fin de evitar las molestias de una visita. Luego es especialmente a los niños de las clases pobres a quienes habría que asegurar en la escuela una consulta médica gratuita; el interés de los niños lo exige, y este interés resulta verdaderamente grande para olvidar otra consideración.
Nosotros hemos considerado los casos verdaderamente graves, en que el estado físico de los niños revela un estado de enfermedad crónica o aguda; estos son casos excepcionales. Dejando los otros aparte, es preciso preocuparse de saber si el desarrollo corporal de un niño se verifica o no de una manera normal; es ésta una parte de la cuestión que resulta menos médica, y que interesa a la pedagogía propiamente dicha; resulta también más accesible a la experimentación y a conclusiones precisas, porque el estado de desarrollo corporal se juzga mejor que el estado de salud. He aquí las razones por las cuales un maestro debe preocuparse del desarrollo corporal de sus alumnos, y he aquí las condiciones en que este examen físico debe hacerse sobre todo.
En primer término, la edad de un niño está ligada a su desenvolvimiento. Es preciso distinguir entre dos clases de edades: la una es la edad cronológica, que resulta de la fecha suscrita sobre la partida de nacimiento; la otra es la edad anatómica o fisiológica, que está expresada por la elevación de la talla, por el peso, por la fuerza muscular, el desarrollo de la dentición y del sistema piloso, el timbre de la voz y todas las otras señales reveladoras de la madurez. Normalmente, estas dos edades, la cronológica y la fisiológica, se corresponden; pero se corresponden con numerosas excepciones. No es raro encontrar niños que están más o menos avanzados que su edad legal; y el adelanto o el retraso se eleva algunas veces a dos años, a tres, raramente a más. ¿Cómo es preciso juzgar la edad del niño en estos casos de desacuerdo? Con frecuencia se toma en consideración la edad de un niño, por ejemplo, para la clase donde se lo coloca o para los exámenes a los cuales se le permite presentarse; los reglamentos hasta fijan para ciertos exámenes límites de edad. Parecía natural tener en cuenta la edad fisiológica, porque ésta es la edad real, efectivamente vivida; la otra no es más que una ficción.
Otra cuestión: es importante conocer y medir las fuerzas físicas de un individuo para saber cuál es la preparación física que necesita, cuáles resultan los ejercicios que son apropiados a su cuerpo y a cuál dosis hay que someterle en los ejercicios de gimnasia. Estas lecciones son de órdenes diversos, y a pesar de la supresión general de los aparatos, que está de moda en la actualidad, queda toda una serie de ejercicios que no exigen la misma cantidad de esfuerzo y no producen la misma cantidad de fatiga. La cultura física debe evidentemente adaptarse al valor fisiológico de cada individuo; lo que es bueno para uno puede resultar malo para otro. Es absurdo someter al mismo trabajo muscular individuos que se distinguen por enormes diferencias de desarrollo físico; esto es absurdo y peligroso. Hay un cierto grado de fatiga que no existe temor en producir, porque resulta saludable para el cuerpo, y se repara pronto; pero cuando la fatiga excede de cierto límite, al organismo le cuesta trabajo reponerse, resultando de ello agotamiento y hasta intoxicación. Por consecuencia, si no se tiene en cuenta el estado de las fuerzas de los individuos, si se confunde a los robustos con los débiles en un mismo ejercicio, se corre el riesgo de exigir un trabajo que será insuficiente para vigorizar a los unos, excesivo y debilitante para los otros. Lo que decimos aquí de la gimnasia se aplica con mayor razón a los juegos ordinarios, cuyo efecto, cuando están bien graduados, resulta excelente. No se podría aplaudir sin reservas los programas de ciertas escuelas por el hecho solo de que consagran una parte principal a la vida física de los escolares. El exceso físico debe evitarse de igual modo que el exceso intelectual.
No es solamente en gimnasia donde hay que dosificar, sino en los sports. Hoy día el gusto de los sports está muy extendido entre la juventud y hasta constituye una de las cosas más curiosas de nuestro tiempo: la bicicleta, el remar, el foot-ball y otros muchos juegos que imitamos de los ingleses se encuentran muy en boga; el pequeño y débil escolar, con quevedos, de otras épocas, es casi un mito en la actualidad, o por lo menos abunda poco. Todos los fisiólogos han aplaudido este movimiento general y han visto en él un medio de regeneración para la raza; los patriotas están conmovidos y persuadidos de que esta cultura física intensiva nos dará mejores soldados. A pesar de todas estas razones, se comienza a notar que los excesos del sport no son, como se había creído cándidamente, favorables siempre para la salud, sino al contrario.
En los colegios y liceos, donde la vida sportiva está adoptada con mayor furor, el nivel de los estudios ha bajado. Esta es una aplicación de una regla que se puede considerar como general; cierta dosis de ejercicio físico resulta excelente para la conservación de la salud y puede influir también de rechazo y muy ligeramente sobre el desarrollo de la inteligencia; pero cuando esta dosis se traspasa, se produce en el organismo lo que se observa en todo presupuesto: un gasto sobre un capítulo arrastra una economía necesaria sobre otro; en diferentes términos, demasiado ejercicio físico perjudica a la cultura intelectual. Es ésta una razón para mirar de cerca cuáles son los niños que toman parte en los ejercicios más fatigosos y más violentos; es, sobre todo, una razón para que los maestros y los padres juzguen sin debilidad el estado de las fuerzas de sus hijos, y no permitan a éstos más que ejercicios que no excedan de su potencia física real, para que no perjudiquen a sus estudios.
El examen de las fuerzas físicas tiene también su utilidad, cuando se decido enviar a un niño a una escuela al aire libre, o a esas colonias escolares del campo o de la ribera del mar, que están destinadas a tonificar, por una vida física muy sana, a los niños anémicos de las grandes ciudades. El peso y la medida podrían ser utilizados, al marchar los niños y a su retorno, para verificar en cuál grado han aprovechado su estancia en la colonia de vacaciones, y para saber, por consecuencia, si el régimen adoptado era mejor o menos bueno que otro. Se procede con frecuencia a tales medidas, pero se realizan con tanto optimismo y reclamo que nos parecen sospechosas. Los que las hacen desconocen las precauciones que son absolutamente indispensables para asegurar la sinceridad de las operaciones; estas preocupaciones las señalaremos en el acto.
Cuando los niños han llegado a ser jóvenes y abandonan el medio escolar para entrar en la vida, en este momento aún resultaría muy útil tomar una anotación de sus cualidades físicas, porque daría al alumno y a sus padres enseñanzas preciosas sobre las profesiones y oficios para que el individuo resulte más apto; y al propio tiempo, el alumno aprendería a no equivocar el camino, emprendiendo ocupaciones donde la demanda resulta superior a sus fuerzas físicas. Cada oficio, todo el mundo puede notarlo, exige un gasto físico diferente: el obrero debe ser más fuerte que el empleado; el obrero manual gasta más sus músculos que el obrero de arte, y el oficio de forjador reclama individuos más resistentes que los que trabajan en madera; el pintor no tiene necesidad de ser tan robusto como el albañil. El minero que vive bajo tierra, debe poseer más resistencia que el que trabaja al aire libre. ¡Cuántos infortunios se evitarían si el maestro pudiese instruir discretamente a cada alumno sobre sus capacidades y mostrarle el camino donde puede internarse sin peligro! Habría menos descontentos, menos revolucionarios y habría, sobre todo, menos mortalidad.
Así es que, por poco que se reflexione en ello, advierte uno con asombro que existe un número considerable de problemas de educación que podrían resolverse de la manera más satisfactoria por el examen físico de los alumnos. Y aún no hemos acabado de enumerarlos. Todavía citaremos otras dos cuestiones.
La primera de estas cuestiones consiste en el valor comparativo de dos sistemas de gimnasia: el antiguo sistema francés con ejercicios de aparatos para los miembros superiores, y la gimnasia sueca. Esta última es la que triunfa hoy. La discusión ha sido puramente teórica; ninguna experimentación, ninguna comprobación ha intervenido en ello; ni siquiera se ha pensado en hacerlo; de tal manera domina la moda. Resultaría, sin embargo, bien sencillo indagar sobre grupos de alumnos suficientemente numerosos cuál es el sistema de gimnasia que aprovecha más a su cuerpo.
Última cuestión, el internado. ¿Es exacto que el internado-prisión, que ha entristecido la juventud de tantos hombres de nuestro tiempo, sea tan mal sano para el desarrollo corporal como para el desenvolvimiento del espíritu? Aún resulta fácil saberlo, comparando el desarrollo corporal medio de los internos y de los externos. La influencia nefasta producida por los concursos, por el exceso de trabajo, por la insalubridad de los edificios, por los errores del régimen alimenticio, todo esto se puede dosificar con el examen físico mucho mejor que con otro procedimiento cualquiera. Desde el momento en que una colección de individuos, colocados en ciertas condiciones, muestran señales de deficiencia física, de endeblez, es incontestable que estas condiciones no son buenas. Un ejemplo en apoyo de ello. Hace diez años hacía yo comprobaciones de este género en las escuelas normales de maestros y maestras. Recuerdo todavía algunas de mis comprobaciones. Hubo escuelas donde no pude menos de asustarme por la flacura y la endeblez de los alumnos a quien pesaba; se me dijo que estos alumnos, muchachas en su mayor parte, estaban fatigadas por un concurso al cual no llegaban más que en la proporción de una sobre veinte. Se añadió que las habitaciones de la escuela eran estrechas, viejas, insalubres. Ello me explicaba el lenguaje del peso.
![]()
![]()
- II -
La relación entre la inteligencia y el desarrollo físico.
En las páginas precedentes hemos insistido sobre un cierto número de circunstancias donde hay gran interés para los escolares, para las familias, para la sociedad, en que la fuerza física de los alumnos sea medida atentamente. Queremos ahora examinar una cuestión un poco diferente, la de las condiciones que existen entre la inteligencia de un niño y su fuerza corporal. Examinando esta cuestión, que presenta por sí misma mucha importancia, nos veremos conducidos a tomar en consideración ciertos problemas sociales que están en disposición de producirse, sin que nadie les preste atención, y que un día u otro habrán de tener una influencia enorme sobre la existencia de la sociedad.
Comencemos por una cuestión completamente simple y de interés psicológico.
¿Se puede comprobar una relación cualquiera entre la inteligencia de un escolar y su desarrollo corporal? Muchos educadores, filósofos, médicos, creen en la existencia de esta relación, que se expresa en lengua vulgar por el aforismo: mens sana in corpore sano. Pero si se consultan los resultados de las mensuraciones precisas que han sido hechas en diversos países, se advierte que es muy difícil conocer la verdad. Para ciertos autores, los niños más inteligentes de una clase tienen más vigor físico, y lo prueban con cifras y con estadísticas. Para otros, por el contrario, son los más torpes, los más atrasados, quienes muestran mayor desarrollo físico, y ello se testifica igualmente con cifras y estadísticas. Luego vienen otros autores que demuestran de la misma manera que la relación buscada entre la inteligencia y el desarrollo físico no existe. Ante estas contradicciones, uno se asombra, vacila y, finalmente, se vuelve escéptico, colocándose en la opinión de los últimos autores, y concluyendo que decididamente la inteligencia no tiene nada que ver con la fuerza corporal.
Pero si se analiza de cerca todos estos trabajos dándose cuenta de los métodos empleados, se explican bien sus contradicciones. Autores como Gilbert(4) <notas.htm>, Boas(5), West(6), para juzgar de la inteligencia de los niños, se han remitido a la apreciación de los maestros y han pedido a éstos que dividiesen todos los alumnos de sus clases en tres grupos: los más inteligentes, los de inteligencia media, los menos inteligentes. Gracias a este método fue como los citados autores han encontrado una relación inversa entre el desarrollo corporal y el desarrollo intelectual, y se comprende bien el error cometido. Por de pronto, los maestros pueden engañarse en su clasificación, y sobre todo tienen tendencia a no tomar en cuenta las edades diferentes de los niños; de aquí se desprenden muchas consecuencias. Yo prefiero con mucho el método adoptado por el antropólogo americano Porter, el cual, para apreciar la inteligencia, no tiene en cuenta más que el grado de instrucción y decide que a igualdad de años, el niño más inteligente es aquel que ocupa la clase más adelantada. Empleando esté método, Porter ha encontrado que los niños más inteligentes tienen sobre los otros una superioridad de peso y de talla(7) <notas.htm>.
Queriendo formar sobre esto una opinión personal, me tomé el trabajo de medir el desarrollo físico de 600 niños de escuela primaria; luego, para operar su clasificación intelectual, empleó corrientemente dos métodos. El primero, al cual acaba de aludirse, podría tomar el nombre de método subjetivo; el método resulta de la apreciación de los maestros. El segundo método, más sabio, tiene en cuenta la combinación de dos datos: la edad de los niños y su grado de instrucción. A igual edad, es juzgado como más inteligente el que resulta más instruido. Como se sabe exactamente en cuántos años los niños de escuela que tienen una evolución normal deben recorrer todo el ciclo de los estudios, se puede determinar, para cada uno de ellos, si es regular o si está atrasado; hasta es posible saber si tal retraso o adelanto son solamente de un año o de dos, de tres o más. Así, un niño de diez años, que está en la escuela primaria, se encontrará en el curso medio, segunda división, si es regular; si se le encuentra en el curso elemental, segunda división, es que está atrasado en dos años; si, por el contrario, está ya en el curso superior, es que va adelantado un año. Una anotación análoga puede ser aplicada a los liceos, a los colegios, a todos los establecimientos que presenten un curso de estudios regular. Basta con transformar el grado de instrucción con relación a la edad en grado de inteligencia para tener una clasificación muy interesante que no depende de una apreciación subjetiva y siempre un poco arbitraria de los maestros, sino que traduce todo un conjunto de resultados, toda la suma de esfuerzos, de actos de atención, de memoria, de juicio que supone la instrucción oficial. Es lógico juzgar de la inteligencia de un niño según sus éxitos escolares. Por esta misma razón se juzga la inteligencia de un adulto según su éxito en la vida.
Empleé comparativamente estos dos métodos para saber si el grado de inteligencia de los alumnos está en alguna relación con su desarrollo físico. El primer método, aquel que consiste en utilizar la apreciación de los maestros, no me dio absolutamente nada; por el contrario, con el método del grado de instrucción, advertí en seguida que la relación buscada llega a ser clara y precisa. Hubo necesidad, para adquirir una certidumbre, de extender mucho las indagaciones y multiplicarlas en diversas escuelas; yo tenía conmigo colaboradores animosos y concienzudos, el doctor Simón y M. Vaney, que me secundaron valientemente. Pasemos sobre los detalles de las operaciones que han consistido en tomar en consideración el peso, la talla, la anchura de hombros, etc., etc., pero queremos por lo menos citar algunas cifras que precisarán las ideas. Estas cifras son relativas a dos escuelas de muchachos:

Un corto comentario bastará para explicar el sentido de las cifras. Tomemos la primera columna de la izquierda. Vemos en ella que entre los niños adelantados de inteligencia hay 33 que están adelantados como desarrollo corporal, 35 regulares y 22 atrasados. Esta distribución es curiosa, porque muestra que los adelantos intelectuales son más numerosos entre los adelantados físicos que entre los atrasados físicos; pero ésta es una regla que sufre muchas excepciones, puesto que 22 por 100 de alumnos con brillante inteligencia están entre los endebles.
Así, la relación buscada existe ciertamente, pero no aparece más que en los grandes números y se encuentra desmentida en una minoría tan imponente de casos pue no podría servir para ningún diagnóstico individual. Si un niño de doce años posee la talla, el peso, la fuerza muscular de un niño de diez, si tiene por consecuencia dos años de retraso físico, no existe el derecho de concluir de ello en nada que concierna a su inteligencia. Acaso su inteligencia esté en retraso como su cuerpo; acaso sea de una fuerza media; acaso resulte extremadamente precoz.
Encontramos aquí, por primera vez, la ocasión de señalar una distinción muy importante entre las verdades del término medio y las verdades de aplicación individual. Ciertas disposiciones físicas y morales no se hacen constar más que por pruebas repetidas sobre un gran número de individuos, y no pueden servir más que a conclusiones de grupo. Bien pronto veremos muchos ejemplos. He aquí ya uno muy preciso facilitado por el estudio del desarrollo físico. Ciertas otras disposiciones tienen el interés de prestarse a aplicaciones individuales, porque son el signo de una cualidad que no falta nunca. Así la respiración anhelante, en medicina, no es un signo genérico, es un signo cierto de neumonía. De igual modo en psicología encontraremos muchos de estos signos preciosos que permiten juzgar y clasificar un individuo.
¿Por qué, pues, resulta que la mensuración corporal de un escolar no nos ilustra con precisión sobre su capacidad de inteligencia? Hay aquí un defecto de relación que choca. ¿Es que la inteligencia no tiene necesidad de un substratum anatómico? ¿Es que no está bajo la dependencia de un cerebro bien conformado, bien irrigado, bien nutrido? ¿Es que el cerebro, a su vez, no depende de los otros órganos, del corazón, del estómago, de los riñones y también del sistema muscular y del sistema óseo? ¿Es que no hay un lazo de dependencia entre todas las partes de un organismo? Y, por consecuencia, si el ser físico de un escolar resulta vigoroso, ¿es que no se debería encontrar el mismo vigor en su ser moral?
Sin duda estas correlaciones existen, pero es preciso creer que resultan menos simples de lo que nuestra imaginación las concibe; en todo caso son influidas por una multitud de factores accesorios e incomprensibles. Dejemos aquí las teorías y no consideremos más que la práctica. En la práctica escolar resulta evidente que el lazo que une la capacidad intelectual y la capacidad física es bastante flojo, y que de un examen de antropometría corporal no se puede concluir nada sobre la inteligencia de un escolar. El diagnóstico pedagógico no puede, por lo menos en el estado actual de nuestros conocimientos, utilizar estos datos anatómicos y fisiológicos.
No obstante, hay casos en que el estado físico de un niño permito establecer conclusiones relativas a su estado mental. Hasta aquí nos hemos puesto en el punto de vista del diagnóstico. Supongamos ya que estamos en las condiciones de establecer otra hipótesis que, por lo menos, presenta tanto interés práctico como la precedente. Hemos aprendido, por pruebas ciertas, que un niño es, en realidad, menos inteligente que la mayor parte de sus camaradas; que tiene dificultad en comprender, su memoria es perezosa, su atención se fatiga pronto. De aspecto endeble, tiene una talla y un peso atrasados en dos años, una capacidad respiratoria atrasada en tres, y así sucesivamente. En este caso, no hay diagnóstico que hacer; no se puede partir del estado físico para conjeturar el estado intelectual, puesto que el estado intelectual del sujeto está tan bien definido como su estado físico. El acuerdo de los dos estados, que presentan un carácter común de miseria, no puede olvidarse. Es legítimo indagar si realmente existe entre los dos estados un lazo de causalidad. Para esto se recurrirá al médico escolar; éste hará un examen de los dientes, del tubo digestivo, indagará si hay vegetaciones en el fondo de la garganta para buscar las señales de la anemia, las enfermedades orgánicas del corazón y del pulmón, y entonces se hallará en estado de saber si la sospecha que se tuvo se ha confirmado por un examen metódico. Se ve, pues, que la práctica de las mensuraciones corporales escolares no debe en modo alguno ser rechazada, porque si estas mensuraciones, tomadas en sí mismas y aisladas del resto, tienen poca significación para el diagnóstico de la inteligencia, sirven mucho cuando son confirmadas por observaciones de otro género; su principal ventaja es la de despertar la atención del pedagogo sobre un niño sospechoso que, sin este examen, habría pasado inadvertido.
El examen y la medida del desarrollo físico de los niños no ofrecen solamente un interés de pedagogía; todas estas cuestiones, cuando se las comprende bien, traspasan los intereses propios de la escuela y adquieren una verdadera importancia social, porque ponen en juego el porvenir de nuestra raza y la organización de nuestra sociedad. Después de haber comprobado que el poco desarrollo intelectual de ciertos escolares es una expresión de un corto desarrollo físico, no puede uno contentarse con describrir esta correlación por su interés filosófico; no basta con alinear cifras, es preciso saber lo que estas cifras nos revelan; es preciso, sobre todo, mirar un poco a los niños que han sido medidos.
Hemos querido, en una escuela donde hacíamos medidas antropométricas, mirar atentamente cuáles son los niños que ofrecen un retraso, por lo menos de dos años, en sus medidas. Hicimos llamar delante de nosotros a todos esos rezagados, y para poner mejor en claro su deficiencia intelectual, para aguzar nuestro poder de observación, los comparamos con escolares de igual edad, cuyo desarrollo era rigurosamente normal. No conocíamos ni a los unos ni a los otros, hasta ignorábamos sus edades, tratando sólo de averiguar cuáles eran los enfermizos. El doctor Simón, nuestro fiel colaborador, nos asistía en este ensayo. No hicimos desnudar a los niños. Nos contentamos con mirar su cabeza y su aspecto general. El cuadro viviente que se ofreció a nuestros ojos fue conmovedor, a tal punto que de treinta niños, compuestos en parte de normales y en parte de atrasados, que nos fueron presentados, sin que se nos dijese su edad, sólo pudimos engañarnos seis veces; en los otros veinticuatro casos reconocimos a los atrasados. Lo que principalmente nos guiaba era la vista de conjunto, la actitud del cuerpo, la coloración de la piel del rostro, la forma y expresión de las facciones. De todo ello se desprendía una impresión indefinible de miseria fisiológica.
Y lo que hay de más triste y más grave en esto es que esta miseria fisiológica resulta la expresión de una miseria social, es decir, de una miseria profunda, que obedece a la constitución misma de nuestra sociedad. No presentamos aquí indagaciones enteramente personales, que se podrían poner en rigor en la cuenta de un medio muy especial. Los resultados que hemos obtenido están, desgraciadamente, en armonía completa con los de aquellos autores que han trabajado en las escuelas abiertas al pueblo. Y estos autores resultan numerosos. Citemos a Burggraeve, Niceforo, Mac Donald, Schuyten, etc. Todos han visto, como vimos nosotros, que una gran parte de los niños que tienen un desarrollo corporal por debajo de su edad son niños cuyos padres están en condiciones de pobreza y hasta de miseria.
Es fácil establecer rápidamente en una escuela primaria una estadística de los niños más pobres, según la manera como se les hace aprovechar de la asistencia. Esta asistencia se traduce de dos maneras: por una distribución de vestidos gratuitos y por una distribución de alimentos gratuitos. Claro es que estas distribuciones se hacen por el director de la escuela después de una encuesta discreta sobre la condición social de los padres; se conoce, pues, cuáles son los padres menos afortunados, y aun se puede establecer grados de infortunio de las clases sociales. Porque indagando cómo los niños adelantados y retrasados físicamente se distribuyen en estas clases sociales, encontramos que los retrasados están en su inmensa mayoría en las clases que tienen necesidad de asistencia, sea como alimento, sea como vestido, sea de ambas cosas a la vez; mientras que los regulares y sobre todo los adelantados físicamente pertenecen en mayoría a las clases menos pobres.
He aquí, por lo tanto, un hecho bien demostrado, desgraciadamente. Un buen número de niños de cuerpo endeble que frecuentan nuestras escuelas primarias se ven reducidos a este estado por consecuencia de privaciones sufridas en la familia, privaciones que probablemente afectan a la vez la alimentación y la higiene. Y lo que hay de más grave en todo ello es que esta disminución de vigor físico no resulta un fenómeno individual, habiéndose producido solamente en los niños, y cuya supresión se podría realizar por una asistencia atenta; no es realmente la miseria hereditaria la que caracteriza a la familia pobre, porque no es sólo el niño quien, cuando se le mide físicamente, se muestra inferior al término medio; la misma inferioridad existe en su padre y en su madre. Hemos rogado a éstos por circular que nos enviasen sus medidas; hemos dirigido esta súplica a todos los padres de los escolares; y las cifras numerosas que se nos han enviado, cuyo valor no podemos testificar, naturalmente, más que en globo (porque ignoramos con cuál cuidado cada padre ha medido su talla), nos muestran hasta la evidencia que ya la talla de los padres pobres está por debajo de la media, mientras que la de los padres acomodados permanece por encima. En efecto, hay 54 por 100 pobres por debajo de la talla de 1,60 metros, y hay solamente 47 por 100 de padres acomodados que estén por debajo. Las diferencias no pueden considerarse como verdades absolutas, pero resultan significativas como dirección.
Así es como empleando instrumentos tan modestos cual la toesa y la balanza, y haciendo operaciones que parecen bien elementales, casi inútiles, el educador se encuentra en presencia de los problemas sociales más angustiosos de nuestra época. No le corresponde a él resolver tales problemas, que caen fuera del dominio de la escuela y la pedagogía. Pero debe señalarlos con insistencia a los poderes públicos, y en la proporción que le corresponde en las funciones de asistencia, tan desarrolladas entre nosotros, debe procurar que estos socorros vayan a los niños que tienen más necesidad de ellos. No solamente las indagaciones sobre los medios, sobre los padres, sino mensuraciones atentas del desarrollo corporal deberían ser realizadas en todas las escuelas, y los resultados de tales mensuraciones, después de un control, deberían ser utilizadas, puesto que constituyen una verdadera medida de la miseria social. Yo pediría que estos resultados fuesen agrupados en una oficina central, donde se tendría una perspectiva de conjunto sobre las escuelas y donde se indagaría el modo de proporcionar a la miseria de la población de cada escuela la cantidad de socorros en vestidos y en alimentos que se le concediese. Así, el servicio de las cantinas gratuitas, que dependen actualmente de condiciones accidentales y en absoluto locales, debería ser por completo revisado sobre las bases que indicamos, de manera que los alimentos gratuitos fuesen distribuidos con mayor abundancia en las escuelas más pobres. No pedimos nuevos créditos, sino una distribución equitativa de los que ya existen.
Haciendo prevalecer estas ideas de control científico, guiando así la repartición general de los socorros, es como el educador contribuirá, en gran parte, a introducir el buen sentido, la precisión y la justicia en las obras de humanidad.
He aquí lo que se puede decir sobre la manera como es forzoso dirigir los actos de asistencia. Pero la cuestión es todavía más extensa, y el mal más profundo de lo que hemos dejado suponer. Las clases pobres y miserables no ofrecen solamente señales de degeneracion física. Su degeneración física va acompañada de degeneración intelectual y moral. Y éstas no son sólo perspectivas teóricas, resultan por desgracia hechos, hechos indudables; nosotros los hemos recogido no solamente en París, sino en ciudades de provincias, y hasta en el medio de las poblaciones agrícolas. Por todas partes, los niños de padres pobres y miserables resultan menos inteligentes que los otros; lo que lo testifica es por de pronto que en general están con frecuencia más atrasados en sus estudios; tienen a los once años, por ejemplo, la instrucción a la cual los hijos de familias acomodadas alcanzan de nuevo a diez años; otra prueba, llegan en menor número al certificado de estudios, examen que no hay que criticar, porque resulta una medida del nivel intelectual. En una pequeña escuela de aldea se hizo una indagación a instancias mías, encontrándose que todos los niños de medios acomodados habían tenido su certificado, mientras que los de los medios de miseria no lo habían obtenido más que en la insignificante proporción de uno sobre cuatro. He aquí lo que se refiere a la inteligencia. Pero esto aún no es todo, los sentimientos morales han sufrido una decadencia paralela. No hablamos en modo alguno de los sentimientos morales de los jóvenes, porque en la escuela apenas si hay ocasión de observarlos; tomamos en consideración los de los padres. Estos tienen un deber esencial que cumplir frente a sus hijos: darles cuidados materiales, velar por su limpieza, su alimento, su higiene e imponerles el orden, el método, la regularidad; después vienen los cuidados intelectuales: darse cuenta de la manera como se observan los deberes y se siguen las lecciones y, por último, las lecciones morales inculcadas sobre todo por el ejemplo, los buenos consejos, las recompensas justificadas y los castigos sin exceso ni debilidad. Desde este triple punto de vista material, intelectual y moral, los padres de condición pobre y miserable se muestran claramente inferiores a los padres acomodados. Un maestro de provincias, M. Limosin, bien colocado para conocerlos, me ha ilustrado a este propósito por medio de una estadística que no puede ofrecer duda, tan elocuentes resultan sus conclusiones; y todos los directores de las escuelas parisienses a quienes mostré tales conclusiones me aseguraron sin vacilar que su experiencia personal les permitía suscribir lo dicho por M. Limosin.
¿Cómo, pues, explicar tal decadencia de las clases pobres? Si se tratase de casos aislados y poco francos, se tendría la tentación de recurrir a pequeñas explicaciones. Se notaría, por ejemplo, que muchos padres están ocupados durante el día, que vuelven por la noche a su casa muy fatigados y no tienen tiempo de velar sobre el trabajo de sus hijos; muchos también aún no se dan cuenta de la utilidad de la instrucción. Pudieran ser invocadas otras razones. Nosotros no creemos en su generalidad. La decadencia social en cuya presencia nos encontramos es demasiado importante para explicarse por causas tan pequeñas; nos parece más bien una consecuencia de la decadencia física. Todo se corresponde en el organismo: si la parte física sufre una regresión, la parte mental debe sufrir a la larga una regresión análoga. Porque es por consecuencia de un rebajamiento del nivel físico como un individuo muestra menos atención, menos memoria, y sobre todo reflexiona menos, sacrifica constantemente el porvenir al día, satisface sin freno las necesidades inmediatas, cede a la sugestión del placer, del ejemplo, del alcohol, y malgasta en un día o dos la ganancia de la semana. La verdadera definición moral del miserable no es: un ser a quien falta dinero, sino: un ser que es incapaz del ahorro. Y todos estos efectos mentales de la decadencia física son las consecuencias naturales de la falta de higiene y de alimentación, y resultan sus efectos al propio tiempo, aunque de una manera accesoria, las causas; porque la mala higiene y la mala alimentación están aún agravadas por la falta de reflexión y la falta de espíritu de conducta. En verdad, el sistema de las castas, que la revolución de 1889 ha abolido, existe aún; no están reconocidas ni sancionadas por la ley, pero subsisten de hecho, atestiguadas por la debilitación física, intelectual y moral de los seres más miserables.
![]()
![]()
- III -
La medida del desarrollo físico.
Después de estas consideraciones generales, hablemos un poco de técnica. Hemos mostrado, en todo lo que precede, el interés que presenta la apreciación del estado físico de un niño. Veamos de qué modo se puede hacer esta apreciación. Como éste no es un tratado ni una guía, como pretendemos simplemente exponer algunas ideas nuevas que nos han sido sugeridas por nuestra experiencia, dejaremos a un lado una parte de este examen, que no es de la competencia del educador, y para la cual hay necesidad del concurso de un médico inteligente; ésta es la parte propiamente médica, consistiendo en la indagación de un estado patológico definido, como la tuberculosis, la escrófula, la anemia, la epilepsia, etc., sin contar, por supuesto, las afecciones agudas. No hablaremos aquí más que de los procedimientos que se pueden poner en uso para estudiar la antropología escolar.
Ya, sin procedimiento de ninguna suerte, unos ojos perspicaces advierten si un niño es robusto o no. Una boca con dibujo enérgico tiene distinta significación que unos labios blandos, vagamente dibujados y caídos. Una carne con modelado definido y como esculpido es más sana que una carne fofa. La coloración especialmente es importante; está compuesta por la mezcla de dos tonos elementales, uno rojo, amarillo el otro, cuyo valor y proporción deben ser tales que el rostro aparezca coloreado y no resulte más amarillo que rojo, sino de una manera equivalente; el tinte blanco, por falta de estas dos coloraciones, o por la exageración de uno solo de los tonos, resulta una desviación del estado normal. Llamaré aún la atención sobre la expresión de fuerza o de debilidad que ofrece la actitud del cuerpo. Durante el reposo una persona fatigada la revela por dos suertes de actitudes: actitudes ligamentosas, es decir, tales que para guardar la posición no se recurre a los músculos, sino a los ligamentos; o bien actitudes en las cuales se busca inconscientemente un apoyo; por ejemplo, uno se apoya en el muro, o sobre una mesa, o se recuesta sobre el respaldo de un sillón. La busca del apoyo es evidentemente la señal de una debilidad física, porque todas las veces que uno está apoyado experimenta un alivio, en razón del peso que se hace soportar con el apoyo y con el cual se desembaraza su cuerpo. Así, yo supongo que uno esté sentado sobre una silla y que la silla esté colocada sobre una báscula; si se apoya con los dos codos sobre una tabla puesta delante de la balanza, esta última acusará bien pronto una disminución de peso, que puede ser considerable, de 10 kilos, por ejemplo, para citar una cifra que fije las ideas. Esto menos hay que soportar por los músculos dorsolumbares.
Los instrumentos que permiten una medida del desarrollo corporal son la toesa para la talla, la balanza para el peso, el compás de espesor para la anchura de hombros, el dinamómetro para la fuerza muscular, el espirómetro para la capacidad vital. Cinco instrumentos para todo; pero bastan, y si se sabe servirse de ellos, pueden hacerse comprobaciones extremadamente útiles.
No nos detendremos en ofrecer descripciones sobre el empleo de la toesa y de la balanza; estos detalles se encontrarán en todas las obras especiales.
Una palabra, de pasada, sobre el procedimiento que da cuenta de las dimensiones del pecho.
Aconsejamos que se rechace la medida de la circunferencia del pecho por una cinta graduada, porque la operación engendra errores que resultan enormes, relativamente a las variaciones individuales y al acrecimiento anual del perímetro torácico; se advierten bien, además, si se cuida uno de computarlas en sí mismo, tomando dos veces la medida sobre el propio pecho; todo el mundo se asombrará de la magnitud de las desviaciones que separa estas medidas.
Nosotros proponemos tomar en cuenta otra dimensión torácica, la anchura de los hombros o diámetro bi-acromial, contado entre los dos acromiones. No más importante que el perímetro torácico es el diámetro bi-acromial, que no da idea de la amplitud respiratoria; pero expresa el desarrollo del cuerpo en anchura y completa, por consiguiente, el dato facilitado por la talla, que marca el crecimiento en altura.
A estas exploraciones anatómicas añadimos habitualmente una medida de la fuerza muscular, empleando el clásico dinamómetro, éste es una elipse de acero que se coloca en el interior de la mano y que se aprieta con los dedos y con la palma; un cuadrante interior indica en kilogramos la cifra de la presión, y mide así la fuerza máxima gastada por los músculos flexores del antebrazo.
Esta es, entiéndase bien, una medida completamente local de la fuerza muscular, que no nos enseña nada sobre la energía de los otros músculos, por ejemplo, sobre las masas musculares del tronco y de las piernas; no obstante, tal como es, la cifra de presión manual con el dinamómetro resulta preciosa y mucho más significativa que el antiguo procedimiento clínico que consistía en decir a un enfermo «apriéteme usted la mano» para apreciar someramente la fuerza empleada en el apretón de manos. La principal crítica que se puede hacer al dinamómetro es la de registrar una especie de explosión de la fuerza y no el aporte continuo de una prueba continuada. Evidentemente éste es un mal. En todas las circunstancias de la vida es más bien la continuación del esfuerzo lo que se necesita; la fuerza física, como la voluntad y las otras cualidades morales, se revela especialmente por la continuidad de la lucha contra un obstáculo que persiste; mientras que un esfuerzo efímero, por intenso que sea, tiene mucho menos valor, y manifiesta con menos exactitud la cantidad de fuerza de que dispone un sujeto y también sobre su disposición para fatigarse.
Recuerdo, a este propósito, algunas observaciones muy instructivas que yo he hecho, hace ya una decena de años, sobre un terreno sportivo, con la colaboración de unos cuantos jóvenes que jugaban al foot-ball. Les hice apretar los dinamómetros muchas veces: primero antes de la partida, luego después, cuando llegaban sudorosos, rendidos de fatiga y muy deprimidos. Les hice realizar cada vez una serie de presiones. Lo que me sorprendió más aquel día fue que las primeras cifras de presión que me dieron antes de la partida y después eran casi equivalentes; pero la expresión de su fisonomía se mostraba bien distinta: al principio, cuando aún no estaban fatigados, su rostro permanecía tranquilo durante el esfuerzo; después de la partida hacían toda clase de gestos, de gritos y de contorsiones al apretar el dinamómetro, como si esta gesticulación exagerada les fuese necesaria para producir el mismo trabajo que antes. Aunque rendidos, daban, pues, el mismo trabajo que cuando estaban descansados, pero lo daban de otro modo. Este trabajo les costaba mayor esfuerzo, y aquí fue donde se revelaba curiosamente el cansancio producido por el juego de foot-ball.
Está indicado, cuando se quiere hacer una prueba de fondo, exigir a los alumnos, no ya una presión única con el dinamómetro, sino una serie de presiones. Se han preconizado otros instrumentos a fin de medir el trabajo muscular de que es capaz un individuo hasta el agotamiento, o mejor hasta el momento de la fatiga grande que inhibe el trabajo (porque el agotamiento verdadero no se produce nunca); el más conocido de estos instrumentos es debido al ingenio del fisiólogo italiano Mosso, que le ha bautizado con el nombre ergógrafo. Resulta excelente, pero es un instrumento complicado de laboratorio, que apenas puede servir corrientemente en las escuelas, a causa de su gran volumen, del tiempo muy largo que se necesita para hacerlo funcionar y de las causas de errores que produce si no se le observa con atención extremada.
Yo prefiero resueltamente el dinamómetro, cuando se quiere, por una exploración rápida, hacer el diagnóstico de las fuerzas de un individuo. Si se dispone de un poco de tiempo y se desea hacer un estudio profundo, es a otro instrumento, al espirómetro, a quien hay que dar la preferencia.
El espirómetro es un compuesto de frascos, de pesos o de resortes que permite conocer la capacidad respiratoria de una persona, es decir, la mayor cantidad de aire que se puede hacer salir voluntariamente de sus pulmones, después de una inspiración muy fuerte. Varias observaciones, concordantes todas, han demostrado que la capacidad respiratoria es el mejor dato que poseemos sobre la fuerza de resistencia o capacidad vital de un individuo. Respirar bien es el signo más seguro de que uno es capaz, no solamente de producir un gran esfuerzo, sino de prolongarlo y de facilitar, por consecuencia, un trabajo muscular considerable. Pues respirar bien es ventilar ampliamente sus pulmones; la cantidad de litros de aire que se hace pasar a cada respiración por su órgano respiratorio mide esta función. Aquellos que resultan físicamente fuertes se reconocen en una pequeña señal, que escapa al vulgo, pero que los fisiólogos conocen bien; no hay más que mirar a tales personas respirar regularmente; sus actos respiratorios son poco numerosos y muy profundos: respiran lentamente, pero con aliento continuado. Este es también el tipo de respiración de los escolares robustos. Los débiles de cuerpo, por el contrario, respiran con frecuencia.
Quiero, para concluir sobre el valor del espirómetro, citar aún un experimento; como la mayor parte de los citados, fue hecho en una escuela, y las condiciones son de tan gran simplicidad que todo el mundo puede repetirlo. Hace ya quince años hice, con diversos colaboradores, indagaciones de conjunto sobre la fuerza física de los escolares empleando todos los instrumentos, todos los métodos conocidos en aquella época, para estudiar ya las dimensiones del cuerpo, ya su rendimiento físico. Se pasó revista no solamente a la talla, el peso, la amplitud del pecho, la fuerza muscular con el dinamómetro, sino también el trabajo con el ergógrafo y con diversos ergógrafos, la rapidez de la carrera, la longitud del salto, la ascensión de una cuerda, la extinción de una bujía a distancia, la velocidad de los tiempos de reacción, la velocidad de los movimientos gráficos, etc. Todos los resultados obtenidos en cada una de estas pruebas eran marcados, de suerte que nos fue fácil hacer una clasificación de los alumnos por pruebas. Naturalmente, todas estas clasificaciones diferían un poco; los primeros en la carrera no eran los primeros en el dinamómetro, y los que subían más pronto por la cuerda lisa no eran los más elevados de talla.
Hicimos entonces una clasificación en globo, sintética, en la cual cada prueba se contaba por uno; ésta era una clasificación un poco análoga a la que se emplea en los liceos para el premio de honor. Indagamos en seguida cuál era la prueba particular que se aproximaba más a la clasificación en globo, y tenía, por consiguiente, el valor representativo más fuerte; esta prueba la dio el espirómetro. Así se ha demostrado una vez más esta verdad importante: el espirómetro resulta el instrumento que expresa mejor el conjunto de las fuerzas físicas de un individuo. ¿Se quiere probar la resistencia de un individuo a la fatiga? Pues resultará aquel que tiene más aliento.
Se observará que los medios de estudio que se emplean para registrar el desarrollo corporal son de dos categorías bien diferentes: los unos son anatómicos y prescinden del concurso del individuo; que el escolar, quiera o no quiera, basta con hacerle subir sobre una báscula para tener su peso y nada puede realizar para cambiarlo. Los otros procedimientos de medida son fisiológicos; suponen una función en actividad, y como esta función es medio voluntaria, se ve que la mensura así practicada se realiza, no sólo sobre un estado fisiológico, sino tanibién sobre un elemento moral.
Cuando alguien aprieta el dinamómetro, la cifra que éste da depende de tres factores combinados:
1.º La fuerza de sus músculos, es decir, la estructura, el volumen y el estado histológico de sus fibras musculares.
2.º La habilidad y el aprendizaje; la primera vez que se coge el instrumento, se adapta uno mal a él, no se sabe cómo poner los dedos y poco a poco, si se ejercita, sin permitir que la fatiga intervenga, se obtienen cifras de presión en orden creciente. Se ha comenzado por 32 kilogramos, se llega a 36, y después de descansar un poco hasta los 40. No hay nadie, por cándido que sea, que pudiera creer que tal crecimiento atestigüe únicamente un aumento de fuerza debido al ejercicio. Lo que ha aumentado es la destreza. Esta es, dicho sea de pasada, una noción importante que con frecuencia se olvida en la práctica.
3.º La voluntad; se quiere más o menos apretar con fuerza; se tendrá más voluntad si uno se interesa en ello excitado, que estando tranquilo, indiferente, apático, distraído, y en apoyo de esto citaré un ejemplo: haced apretar a un joven cuando se encuentra solo, y después procurad que lo haga delante de una mujer hermosa, y ya se verá que la segunda vez la cifra es superior, pues a pesar suyo su fuerza aumenta. En las escuelas, yo he medido este aumento artificial de fuerza física; se hacía subir al alumno a un estrado y se lo animaba en voz alta delante de sus camaradas reunidos; con tal excitación, la fuerza aumenta en una sexta parte por término medio.
Las mismas influencias se observan cuando se emplea el espirómetro: lo que el instrumento registra no es la cantidad de aire, que depende únicamente de la capacidad de los pulmones; es además el esfuerzo que se hace para inspirar y espirar, la habilidad con la cual se retiene el aliento para expulsarle en seguida, y sobre todo la energía moral que se pone en la prueba. Aquí todavía basta con producir la presencia de un individuo de otro sexo para ver un aumento sensible de las cantidades de aire espiradas.
Luego es incontestable que, en la apreciación de todas las funciones a que acabamos de pasar revista, la cifra que se registra no expresa solamente una fuerza física, sino una potencia de la voluntad. Sería quimérico separar el individuo moral del individuo físico. Además, ¿tal distinción ofrecería una utilidad cualquiera? ¿Resultaría legítima? Lo que valemos físicamente no depende solamente de nuestro peso, de nuestros músculos, sino de nuestra energía moral. Esta es quien manda a nuestros músculos, obligándoles a contraerse cuando están doloridos por la fatiga, ella es quien fija los límites prácticos de nuestra resistencia. Y no son límites fijos, invariables; al contrario, cambian mucho, según nuestro poder de voluntad, que es como el hogar intenso, el centro de nuestra personalidad.
Si podemos recorrer una etapa enorme o permanecer sobre nuestra bicicleta y mover los pedales contra el viento y las pendientes, no es porque tengamos muchos músculos y un pecho amplio, es porque queremos andar. Luego resulta científicamente exacto que la voluntad de cada uno de nosotros sea incluida entre los factores de su fuerza física.
Última cuestión. ¿Cómo apreciar la fuerza física de un escolar?
Al fin de una sesión de exploración física, el operador se encuentra en presencia de una colección de cifras que cubren sus cuadernos: cifras de talla, cifras de peso, cifras de anchura de hombros, cifras de presión dinamométrica y así sucesivamente. ¿Qué significa todo este conjunto extraño de cifras que se parecen tan poco a la realidad viviente que se acaba de medir? He aquí una interrogación que hacemos con frecuencia, porque la mayor parte de nuestras investigaciones, hasta las más psicológicas tienden hoy día a resumirse en una cantidad mensurable. Después de haber estudiado las capacidades mentales de un individuo, llegamos a este resultado de poder decir: para la memoria, tal cifra; para la atención, cual otra. Importa, pues, darse cuenta de que a pesar de su gran apariencia de precisión, la cifra no es más que un resultado bruto, del cual no se puede uno servir hasta haber establecido no solamente su significación, sino también su interpretación, y como hay aquí una cuestión muy general que debemos encontrar a cada instante en este libro, resolvámosla de una vez para no tener que volver sobre ella.
Un muchacho de diez años viene a nuestro laboratorio. A consecuencia de nuestras operaciones de antropometría hemos tomado notas para expresar lo que este muchacho «vale físicamente». He aquí el contenido de su boletín:
|
Talla. |
1m,20. |
||
|
Peso |
26 kilogr. |
||
|
Amplitud de hombros. |
28 cm 7. |
||
|
Espirómetro. |
1600 litros. |
||
|
Dinamómetro. |
17 kilogr. |
Nada muestra mejor que estas cifras de qué modo los resultados numéricos tienen necesidad de un comentario para ser comprendidos. Este comentario es ante todo una apreciación. Puestos en presencia de un hecho biológico cualquiera, sólo le conocemos cuando llegamos a apreciar, a juzgar su valor. Se nos dice que Pablo tiene 1m,20 de talla. Cuando se nos indica esta cifra, tratamos especialmente de saber si es una talla grande o pequeña y si, puesto que se trata de un niño, este niño es grande o pequeño para su edad. Como se ve, la apreciación de tal valor supone un punto de partida facilitado por un término medio al cual se compara el dato individual. De aquí la necesidad de tener a su disposición un cuadro de términos medios.
Damos a continuación este cuadro, que ha sido formado por nosotros y nuestros colaboradores, a consecuencia de observaciones en varias escuelas:
|
DESARROLLO FÍSICO DE LOS NIÑOS |
|||||||
|
Escuelas primarias de París para las cifras de 4 años y por encima de ellas. |
|||||||
|
Edad |
Talla en cent. |
Peso en kil. |
Anchura en cent. |
Espirómetro en cm. |
DINAMÓMETRO |
||
|
m. dr. |
m. g. |
||||||
|
Nacimiento |
50 |
3,250 |
» |
» |
» |
» |
|
|
1 año |
70 |
9,750 |
» |
» |
» |
» |
|
|
3 |
85 |
12 |
» |
» |
» |
» |
|
|
4 |
98 |
15 |
21,5 |
» |
» |
» |
|
|
5 |
103 |
17 |
23 |
» |
» |
» |
|
|
6 |
108 |
18 |
24 |
» |
» |
» |
|
|
7 |
114 |
20 |
25,5 |
935 |
10,35 |
9,80 |
|
|
8 |
121 |
23 |
27 |
1057 |
11,18 |
10,11 |
|
|
9 |
125,5 |
26 |
28 |
1316 |
13,85 |
12,54 |
|
|
10 |
130 |
28 |
28,7 |
1466 |
14,86 |
14 |
|
|
11 |
136,5 |
29,5 |
29 |
1600 |
17,20 |
15,45 |
|
|
12 |
143 |
33 |
30 |
1825 |
19,40 |
16,60 |
|
|
13 |
148 |
35 |
31 |
1957 |
20,90 |
19,05 |
|
|
14 |
154 |
» |
» |
» |
» |
» |
Pero no es esto todo. Este cuadro de medias no nos sirve más que para una cosa, y es determinar si en cierta función nuestro individuo es igual a la media, o está por encima o por debajo; dato importante, pero muy vago, porque queda todavía por saber en cuál medida se presenta esta desviación de la media. El escolar que nos sirve de ejemplo tiene una talla de 1m,20, cuando la talla media de los niños de su edad es 1m,30; diremos, pues, que resulta pequeño para su edad: hasta añadiremos, dada esta desviación de 10 centímetros, que es muy pequeño. Apenas podemos ir más allá.
Para tener más precisión y sobre todo más claridad en las apreciaciones, yo he propuesto un medio de anotación que consiste en reemplazar las diferencias de talla en centímetros por desviaciones de edad.
Volvamos al ejemplo anterior. Nuestro escolar de 10 años tiene una talla de 1m,20; una mirada sobre el cuadro de las medias nos demuestra que esta talla es de 8 años. Diremos, pues, que en cuanto a la talla este niño se encuentra atrasado en dos años, lo que se escribe así: -2. Esto es claro, preciso, se comprende en seguida la importancia del atraso. Aplicando esta anotación a las otras medidas, se las transforma de la manera siguiente:
|
Talla. |
-2 años. |
||
|
Peso. |
-1 año. |
||
|
Anchura de hombros. |
= |
||
|
Capacidad respiratoria. |
+1 |
||
|
Dinamómetro. |
+1 |
De modo que nuestro niño tiene la talla muy corta, dado que es más pequeña que la media; su peso es relativamente elevado: éste no es un niño endeble, tiene los hombros de una amplitud suficiente; cuenta con una excelente capacidad respiratoria y su estado muscular es bueno; es un niño robusto. He aquí lo que vale físicamente.
Deseamos que existan bien pronto escuelas en las cuales estos métodos de antropometría sean introducidos y aplicados regularmente, puesto que sirven para tantos finos útiles: explicar ciertos desfallecimientos de la atención y de la inteligencia; permitir dosificar el desarrollo físico y la gimnasia según las fuerzas del escolar; hacer un empleo realmente equitativo de los recursos de la asistencia, y por fin, juzgar el valor comparado de muchos métodos de gimnasia actualmente en conflicto, juzgar el valor de las escuelas al aire libre, juzgar los beneficios reales obtenidos por medio de las colonias de vacaciones, etc. Toda la educación física tiene por criterio la toesa, la balanza, el dinanómetro y el espirómetro. Si no se emplea este criterio, se trabaja a ciegas, es decir, se hace mal trabajo o charlatanismo puro.
Capítulo IV
Visión y audición.
![]()
![]()
- I -
La visión.
Cuando uno se ocupa por primera vez del estado de la visión y de la audición en los escolares, se experimenta muchas sorpresas. Por de pronto, se supone que el examen del estado en que están sus órganos de los sentidos debe ser un asunto cuya importancia comprendan los maestros, porque toda la enseñanza que se da en clase es visual o auditiva, y consecuentemente un maestro perspicaz debe saber si los niños que instruye son capaces de ver a distancia lo que se les muestra y lo que él escribe sobre el encerado; el maestro debe saber también si los niños oyen distintamente todo lo que les explica.
Pero, de hecho, las obras de pedagogía, aun la más recientes, pasan enteramente en silencio este tema; no hay en ellas una sola página, ni siquiera una línea consagrada al estudio de los órganos de los sentidos en los escolares; o si el autor del tratado se ha ocupado de los órganos de los sentidos es para hacer la historia de ellos, contando su desarrollo, o para referir observaciones de histología sobre la forma que las células nerviosas afectan en el sentido visual cortical. Todo esto es sin duda muy instructivo, pero no presta ningún servicio al profesor para dar su clase, ni para reconocer a los niños miopes o a los niños sordos.
Se supondrá, pues, de buen grado que el silencio de los tratados de pedagogía obedece a la razón de que los maestros saben hacer el examen de los órganos de los sentidos y que no tienen ninguna necesidad de que se les enseñe a practicarlo. Este es un error más. Yo he visitado muchas clases y he hablado con muchos maestros, tanto de París como de provincias; todos tenían nociones muy vagas sobre este capítulo. Algunos de ellos pudieran señalarnos dos o tres de sus alumnos que tenían mala vista; pero no podían vanagloriarse del mérito del descubrimiento, porque habían sido advertidos, sea por el niño, sea por la familia. La mayor parte de los maestros no solamente ignoran estas cosas, sino que suponen que no son de su competencia, confesándonos que se consideran incapaces para determinar la acuidad visual o auditiva de un individuo, y añadiendo además que esto no es cosa suya, sino del médico. Si se consulta a los médicos a este propósito, dan la razón a los maestros, afirmando que el examen de la visión supone el empleo de aparatos complicados y conocimientos extremadamente abstrusos de fisiología, de patología que los médicos poseen solamente. Esto no es muy consolador... Pero aún hay más. Yo recuerdo que, hace cuatro años, había hecho practicar exámenes de visión por maestros de escuela; se aprendió a hacerlos, y en el acto una sociedad de médicos inspectores se molestó por este ataque a sus prerrogativas, nombrando una delegación que acudió en queja al director de la enseñanza.
Por mi parte no tengo parti pris; poco me importa, en el fondo, que el examen de la visión sea hecho por maestros o por médicos: lo esencial es que se haga por interés de los niños. En efecto, las perturbaciones visuales que se puede observar en los escolares no son despreciables. Si se consultan las estadísticas que han sido publicadas en diversos países, en Alemania especialmente, se sorprende uno de las cifras elevadas de anormales de la visión que fueron comprobadas. Los autores llegan a establecer proporciones de niños con visión anormal que se elevan, según Mottais, a 46 por 100, y según Cohn, a 61 por 100. Este último número sorprende. Si se le tomase a la letra, se supondría que las visiones anormales constituyen la mayoría. Y aún agravan las conclusiones que hay que sacar de estas estadísticas otras consideraciones. Las cifras parecen demostrar que las deficiencias de la vista van en aumento regular con la edad; existirían más perturbaciones visuales, más miopías, sea dicho en particular, en los niños de quince a diez y seis años, que en los de ocho a diez; las estadísticas resultan muy elocuentes sobre este punto. Así, Mottais nos detalla las proporciones siguientes:
|
Número de miopes en las clases inferiores. |
0 |
||
|
Número de miopes en las clases medias. |
17 por 100. |
||
|
Número de miopes en las clases superiores. |
35 por 100. |
Todos los otros autores sin excepción han publicado cifras análogas: el valor absoluto del tanto por ciento puede variar, pero el acrecimiento de los números con la edad se comprueba por todas partes regularmente. Se ha concluido de ello que la miopía en particular, porque presenta este acrecimiento de manera muy demostrativa, se desarrolla en la escuela y por la escuela, y que la responsabilidad recae sobre ésta.
Otra consideración que aboga en el mismo sentido: se ha hecho la estadística de la miopía en las gentes de la ciudad, comparadas con los habitantes de los campos; y también en las diferentes profesiones en que el uso de la lectura es desigual, y siempre se ha comprobado una superioridad del número de los miopes en las profesiones donde más se lee; de suerte que se ha concluido que es el uso inmoderado de la lectura la causa principal de la miopía.
Pero no es esto todo. Considerando otro lado de la cuestión se advierte la gravedad que encierra. Se ha comprobado, en efecto, que la miopía y las demás perturbaciones visuales son una causa evidente del atraso en los estudios. De una parte, entre los anormales de la visión se encuentra un número de postergados escolares bien superior a la media, y de otra parte, entre los postergados escolares se encuentra un número de malas vistas muy superior a la media. Hay aquí dos demostraciones que se confirman. Para mí se confirman tanto más, cuanto que todas las veces que mandé hacer estadísticas análogas a mis colaboradores, éstas han conducido a conclusiones concordantes. Citaré especialmente el censo que ha sido hecho a mis instancias, en las escuelas primarias de Burdeos; citaré también un estudio muy reciente de M. Vaney sobre esta misma cuestión. Este estudio ha recaído sobre un corto número de niños, pero, en cambio, ha sido muy vigilado por un pedagogo que conocía individualmente a cada uno de ellos. Es incontestable que si un niño está atacado en el órgano de la visión, aprovecha muy mal la enseñanza visual dada en clase y todos sus estudios se resienten de ello.
Esto se comprende. Una buena parte de la enseñanza se dirige a la vista, sea que el profesor muestre objetos, sea que explique un mapa, sea que escriba o dibuje sobre el encerado. Toda esta enseñanza de naturaleza visual resulta más o menos comprometida para los niños con visión anormal, porque permanecen extraños a ella, o bien la comprenden mal, o bien aún adquieren el hábito enojoso de copiar lo que hacen sus camaradas.
¿Por qué no se quejan? Por timidez muchas veces; con frecuencia también por ignorancia, inconsciencia, porque no advierten que ven mal, peor que los otros. Se me citaba últimamente un muchacho que había llegado hasta estudiar retórica sin adviirtir su miopía. Ello parece muy extraño y, no obstante, yo no puedo dudar del hecho. Algunas veces el niño oculta a su maestro su debilidad de visión por una especie de astucia inconsciente. Un profesor inteligentísimo me ha contado que uno de sus alumnos cometía con frecuencia faltas considerables copiando los enunciados escritos en el encerado; el maestro estaba sorprendido de estas faltas, y no vacilaba en atribuirlas a un aturdimiento persistente del muchacho, que parecía, sin embargo, muy aplicado, y le castigaba siempre. Habiendo aprendido más tarde a hacer el examen de la visión, este profesor comprobó que su joven alumno sufría una miopía acentuada, no pudiendo leer lo que estaba eserito en el encerado. El muchacho no leía, pero trataba de interpretar, quería adivinarlo. Al referirme esta historia el profesor, expresaba sus remordimientos por los castigos numerosos impuestos a aquel inocente. Evidentemente, lo que necesitaba aquel niño no eran castigos, sino unas buenas gafas(8) <notas.htm>.
Estas comprobaciones, estas estadísticas, estos razonamientos resultan bastante terminantes para que uno se tome el trabajo de estudiar el problema de cerca. Yo he emprendido una indagación a este respecto, hace ya cinco años, con la colaboración del doctor Simon, en las escuelas primarias de París. He aquí lo que hemos comprobado(9) <notas.htm>.
Dadas la profundidad de las clases y su oscuridad, hay muchos bancos desde donde es difícil ver lo que está escrito sobre el encerado; y de hecho, ciertos niños tienen una vista bastante corta para no distinguir la escritura trazada en él, cuando ocupan malos sitios. Pues estos niños con visión anormal no son conocidos de los profesores, y en general, los profesores colocan los niños en la clase sin tener en cuenta sus órganos visuales. En ciertas escuelas, la clasificación se hace al azar; en otras, por orden alfabético; en algunas, por orden de aplicación: los primeros alumnos tienen el honor de sentarse en los primeros bancos y a los últimos se los coloca en el fondo de la clase. Es evidente que este orden de colocación no tiene en cuenta las vistas defectuosas; o mejor dicho, me equivoco, se les coloca en orden inverso: los últimos alumnos en composición tienen muchas probabilidades para poseer órganos imperfectos de visión.
A consecuencia de estas indagaciones, y habiéndonos convencido de la gravedad del mal que era necesario combatir, nos pusimos a realizar un examen pedagógico de la visión, componiendo una escala optométrica, de la cual se tiraron infinitos ejemplares que fueron distribuidos gratuitamente por la Sociedad libre para el estudio del niño a todos los maestros del Sena y de muchos otros departamentos. Vamos, pues, a explicar ahora con pormenores cómo un maestro o el padre de un niño pueden hacer la medida de su acuidad visual, y cuáles son las conclusiones prácticas que se pueden sacar de este examen.
Era preciso, ante todo, hacer una simplificación; nosotros hemos propuesto, con el doctor Simon, que se considerase un examen de la visión como formado de dos partes bien distintas: una parte pedagógica, que puede ser ejecutada por cualquier maestro o padre, y una parte médica, que se reservará al médico oculista.
La parte pedagógica es muy sencilla. ¿De qué se trata en ella? De determinar con precisión a cuál distancia máxima una persona puede leer caracteres impresos de un grosor determinado. En esto es en lo que consiste la medida de la acuidad visual de una persona. Pues bien, preguntamos nosotros: ¿cuál es el maestro que no puede hacer esta observación sobre sus alumnos, cuando se le ha advertido de algunas causas de error que debe evitar? Realizar esta medida es ejecutar la parte pedagógica del trabajo; no solamente los maestros son capaces de ello, sino los padres.
Queda la parte médica, aquella que no incumbe, al profesor, sino al oculista. ¿En qué consiste? Pues consiste, una vez confirmado que tal niño no tiene una visión normal, en indagar las causas de esta defectuosidad visual. El médico nos dirá, por ejemplo, después de un examen de los ojos con oftalmoscopio, o después de pruebas variadas, que existe una opacidad de los medios del ojo, o una mala conformación del cristalino, o una lesión en el fondo del ojo. Nos dirá: aquí hay miopía, aquí hay astigmatismo, etc. Comprobaciones delicadas, puesto que no pueden ser hechas más que por un especialista; comprobaciones importantes, puesto que ellas dictan el tratamiento. Pero éste es un trabajo completamente independiente de el del maestro. Este último, vuelvo a repetirlo, no tiene más que una cosa que hacer, y es determinar cuáles son aquellos de sus alumnos cuya visión no resulta normal.
Una vez resuelta esta cuestión de principio, describamos exactamente el método que hay que seguir, método que consiste en colocar en plena luz, pero en luz difusa, a la altura de los ojos, contra un muro descubierto del vestíbulo, un cuadro conteniendo letras de diferentes tamaños. Se llama escala optométrica el cuadro que contiene tales letras(10) <notas.htm>. Si prescribimos que se suspenda la escala al aire libre, es porque los cambios de luz resultan allí menos acusados que en una habitación cerrada. Se opera con preferencia entre las diez de la mañana y las dos de la tarde, evitando los días nublados.
La escala optométrica contiene muchas hileras de letras, con dimensiones diferentes. Las letras no forman palabra; se ha evitado tal formación a fin de impedir a los examinados adivinar las letras por el aspecto general de una palabra conocida. Hay, pues, necesidad de ver las letras una a una.
¿Cuál es el tamaño de letras que se debe poder leer para tener una visión normal? Es preciso -y todo lo esencial del método se encuentra en la frase siguiente- poder leer correctamente tres letras sobre siete, cuando las letras en caracteres de imprenta tienen 0m,007 de altura, a una distancia de cinco metros. He aquí, se dirá, una regla bien precisa; y hasta se añadirá, bien arbitraria.
¿Por qué toleramos cuatro errores sobre siete letras? ¿Por qué pedimos esos cinco metros de distancia? ¿Por qué es preciso que los caracteres tengan 0m,007 de altura, y no 0m,008, 0m,006? Responderemos a ello punto por punto. Ante todo es bueno que el examen de la visión sea revestido de un cierto formalismo, a fin de evitar que se ejecute con negligencia; si se permitiese a un maestro mostrar indiferentemente la primera letra procedente de un cartel mural a un niño, el ejercicio perdería su método; se llegaría a preguntar al niño que decidiese por sí mismo si tiene una visión larga o corta. La prescripción relativa a las distancias y al tamaño de las letras parece ser más grave y tener un fundamento científico: se ha calculado por los oculistas que la imagen retiniana de una letra de 0m,007, vista desde cinco metros, está en relación con las dimensiones de los elementos sensibles de la retina, y se ha imaginado que si dos puntos luminosos están bastante próximos para juntarse sobre un mismo cono, no producen dos impresiones, sino una, y que es forzoso que los dos puntos, para ser percibidos dobles, deben estar separados por un espacio igual al diámetro de un cono(11) <notas.htm>. Pero se advierte hoy día que esta localización anatómica de la excitación tiene poca importancia, porque percibir es una operación que exige siempre una intervención activa de la inteligencia, y que resulta tanto más fina cuanto que la inteligencia es más sutil; no se mide la acuidad de un sentido de una manera absoluta, sino con relación a este juego necesario e inevitable de la inteligencia(12) <notas.htm>. En mi opinión, la grande, la única razón para aceptar como medida de acuidad normal de la vista las reglas que acabamos de indicar no es una razón fisiológica, sino una razón social. Por de pronto, con esta convención, el número de los deficientes de la visión no es bastante grande para constituir la mayoría en la sociedad y en una clase de niños; se puede, pues, ocuparse de ello de una manera especial, y cuando se trata de niños, darles los lugares privilegiados en la clase; en segundo lugar, esta convención está de acuerdo con la necesidad impuesta por el tamaño de los locales; porque los niños que no gozan de una visión normal más arriba definida no leen en el cuadro, cuando están colocados en el fondo de la clase. En suma, si toleramos que un niño cometa cuatro errores sobre siete letras, es porque una severidad más grande nos habría llevado a reconocer demasiado número de defectuosidades de la visión. El límite entre el normal y el anormal es siempre arbitrario; es preciso establecerlo de manera que responda mejor a las necesidades de la práctica.
Para los niños de uno a seis años, que aún no saben leer, se indaga si pueden distinguir, a siete metros de distancia, un círculo, un cuadrado, una cruz de 21 milímetros de altura.
Todos estos exámenes deben hacerse individualmente cuando ello es posible; así se evitarán las burlas y se animará mucho a los niños, sin ayudarlos, sin embargo. Una vez el trabajo terminado, se indagará cuáles son los niños cuya visión es menos normal, colocándolos lo más cerca posible del encerado, y con esta sencilla medida se les hará un servicio inmenso.
Además, se hará bien en señalar a los padres los niños que tienen necesidad del examen de un oculista. Es un deber advertirles, aunque de hecho nosotros hemos comprobado que con frecuencia los padres permanecen sordos a tales advertencias; no quieren molestarse y, sobre todo, no quieren gastar nada. Se cuidará también de que los mapas y grabados que decoran las clases tengan buena luz; los marcos de los encerados deben ser mates. Cuando el maestro escriba en ellos empleará caracteres bastante grandes, trazados legiblemente; dado que a cinco metros se lee en caracteres de siete milímetros, escribirá en proporción con tal exigencia. Se cuidará también de que los libros escolares resulten impresos en buenos caracteres, cuya dimensión debe tener 1mm,5 de altura con interlíneas de 2mm,5. Todas estas precauciones parecen minuciosas, ¡pero son muy útiles!...
No creo que sea necesario decir más para demostrar las ventajas del examen de la visión en los escolares. Pero quiero aprovechar esta ocasión para hacer una corta digresión con motivo de los tests mentales. Se llama con este nombre las experiencias rápidas destinadas a darnos a conocer las facultades de los niños. Hay gentes que se burlan de los tests y ello por diversas razones. El filósofo americano William James reprocha al método la falta de interés porque al niño no se le incita a dar su verdadera medida: «Ninguna experiencia de laboratorio, dice, es capaz de proyectar alguna luz sobre el poder real de un individuo, porque el resorte vital, su energía emocional y moral, su tenacidad no pueden comprobarse en un solo experimento». Cita a este propósito el ejemplo extraordinariamente conmovedor del naturalista Huber, quien, ciego, pero apasionado por las abejas y las hormigas, las observó mejor con los ojos ajenos que con sus propios órganos. Y James termina con esta hermosa apología del poder de la voluntad: «Desea ser rico y lo serás, dice; desea ser sabio, ser bueno y lo alcanzarás. Desea solamente una cosa, con exclusión de las demás, y sin tratar de hacer simultáneamente con una fuerza igual un centenar de cosas incompatibles con ella»(13) <notas.htm>. Las observaciones resultan exactas, la conclusión justa, y no obstante, ¿acaso este razonamiento perjudica lo más mínimo al valor de los tests mentales? Yo no lo creo, porque el examen de la visión resulta un test mental; es una experiencia del tipo de aquellas que se hacen en los laboratorios; es corta, precisa, parcial; se podría levantar contra ella la lista de las objeciones de James y algunos otros autores; podría reprochársela no excitar el interés de los alumnos. Estos no harán tanto esfuerzo para leer las letras desposeídas de sentido, que están inscritas sobre una escala optométrica, como para leer a gran distancia el anuncio atrayente de un circo. Pero ¿se concluirá de ello que no sirve para nada medir la acuidad visual de un niño? Estoy seguro de que nadie hará semejante conclusión, y desafío a todos los detractores del método de los tests a probar lo contrario.
Puesto que debo, en el curso de estos estudios, emplear con frecuencia tests mentales, después de haberlos seleccionado cuidadosamente, por supuesto, diré ahora cómo hay que juzgarlos. Es preciso hacer una distinción. Hay tests de resultados y tests de análisis. Los primeros resultan excelentes, los segundos están sujetos a prueba. Poner a un individuo en situación cuyo hábito no tiene, hacerle trabajar, luego apreciar su trabajo como resultado, equivale a emplear el primer género de test. Por ejemplo, queriendo saber si un niño tiene buena vista, se lo hace leer a cierta distancia caracteres de tamaño definido; deseando saber si posee memoria, se le da un fragmento para que lo aprenda, regulando el tiempo de estudio y evitando las causas de distracción; queriendo saber si dibuja bien, se le hace dibujar, sin ayuda ni auxilio posible, y se aprecia el valor de su dibujo, empleando un método exacto de apreciación. Ahora, si después de haber estudiado la memoria de un alumno, se trata de analizar la naturaleza de sus imágenes, si después de haberle hecho dibujar, se busca lo que tiene de visualización, entonces se cambia el punto de vista; en lugar de la síntesis, se hace el análisis; en vez del resultado, se indaga el procedimiento. Esto es más temerario, y sobre este punto en particular somos de la opinión de James. Cualesquiera que sean las lagunas de un espíritu, es posible suplirlas por otras facultades, sostenidas por una voluntad tenaz; se puede ser dibujante sin poder visualizar. Sin paradoja, hasta sostendremos que el talento de un individuo se forma con frecuencia de sus defectos tanto como de sus facultades. Y aquellos que, en presencia de un gran talento, han querido analizarlo, experimentan la misma sorpresa que un químico que metiera un ser viviente en un crisol y después de haberle calentado no encontrase en él más que un poco de ceniza. Recordemos lo que ha acontecido a todos los que trataron de descomponer el talento de Zola: se ha medido diligentemente su atención, su memoria, su ideación, su razonamiento, y en el residuo de estos análisis no se ha encontrado ni su lirismo, ni su potencia de trabajo, ni su ausencia de gusto, ni nada de lo que caracterizaba su poderosa personalidad literaria.
![]()
![]()
- II -
La audición.
Tan importante es para un maestro conocer el estado de la audición en sus alumnos como el estado de la visión, porque una buena parte de la enseñanza se hace por la palabra. ¿Y de qué sirve una palabra que no se oye o que se oye mal? El deber de los maestros es doble; es forzoso que la voz tenga una intensidad suficiente, que no resulte demasiado rápida, que la articulación sea bien precisa, porque la claridad de la articulación es la que hace comprender, mejor que el volumen de la voz; es necesario, en suma, aprender a hablar hacia afuera, y no hacia dentro; es preciso, como dicen los profesores de canto, emitir la voz oportunamente.
En cuanto a los niños, hay necesidad de reconocer a los que no tienen el oído normal. No se trata de buscar especialmente a los niños afectados de una sordera completa, es decir, aquellos que ni siquiera se vuelven cuando se les llama por detrás. Un maestro tendrá raras veces que habérselas con ellos, porque los sordos completos resultan raros y además son ya conocidos de sus padres. La mayor parte de las veces la sordera es parcial; no resulta más que lo que se llama un oído duro. Esta dureza puede ser unilateral y alcanzar un solo oído; puede ser transitoria, resultar de una coriza; también acontece que está unida a la presencia de vegetaciones adenoides en el fondo de la garganta, porque el adenoidiano tiene generalmente la audición comprometida. Sea lo que sea, los niños cuya audición resulta anormal deben, como los niños con visión anormal, no ser relegados a los últimos bancos de la clase; se les colocará en los primeros, lo más cerca posible del maestro.
Está bien demostrado hoy día que si no se toman tales precauciones, se hace un grave daño a los niños sordos. Muchas estadísticas precisas nos han demostrado que la sordera parcial, la sordera que se puede llamar escolar, es una causa constante de atraso en los estudios. Hay más: se ha comprobado que el grado de esta sordera influye sobre el grado del atraso de instrucción, y que, por ejemplo, aquellos que no oyen siquiera a un metro la voz pronunciada en tono bajo, tienen un atraso mayor y más frecuente que los que la oyen a tres o cuatro metros. Semejante relación parece además tan natural, que no hay medio de ponerla en duda.
Las estadísticas muestran aún que los casos de sordera comprobados en las escuelas son extremadamente importantes; existen autores que han pretendido que de tres personas, tomadas al azar, se encuentra por lo menos una cuya audición no es normal. En las encuestas escolares verificadas en Alemania, el tanto por ciento de audiciones anormales que ha sido comprobado oscila alrededor del veinticinco por ciento. En Francia, últimamente se han publicado estadísticas todavía más elocuentes, y se ha hablado nada menos que de setenta y cinco por ciento de sorderas parciales; estos resultados, fueron obtenidos por indagaciones en las escuelas normales de maestros y maestras. He aquí proporciones verdaderamente aterradoras. Si resultasen exactas, los sordos formarían la mayoría, constituirían la regla, la normalidad, y resultaría anormal el ser normal de la audición. El mismo género de estadísticas hemos encontrado para las perturbaciones visuales, y ya dijimos lo que pensamos de ello. Tales cifras nos parecen exageradas y tendenciosas, porque emanan de especialistas que por instinto o por interés razonado quieren aumentar exageradamente la importancia de su especialidad. Para un alienista no existen más que locos; para un aurista no hay más que sordos. Esta es la regla. Pero existe otra razón para guardar una actitud de escepticismo, y es que todas estas perturbaciones auditivas dependen lógicamente del modelo escogido, del tipo considerado como normal. Si se decide, por ejemplo, que para tener una audición normal es preciso oír la voz pronunciada en tono bajo a cien metros, toda la humanidad será sorda; si uno se contenta con la audición a cincuenta centímetros, casi nadie será sordo. Luego es preciso estar convencido de que la fijación del tipo normal es un asunto de pura convención, o de conveniencia. Esta no es una medida fisiológica o médica, es, o debe ser, una medida social. Entendemos por ello que se debe poner el límite de tal manera que los sordos sean aquellos en los cuales el defecto de acuidad auditiva produce una molestia en su existencia. En una escuela, debemos considerar como sordos parcialmente a los que, colocados en la parte más lejana de la clase, no entienden lo que dice el profesor.
Queda por averiguar cómo, en la práctica, reconocerá el maestro esta clase de sordos. No hay que contar con que los niños le ayuden. El niño es un pequeño ser pasivo, que no tiene el hábito de quejarse de sus defectos orgánicos. Si no consigue ver lo que está escrito en el encerado, si no puede oír la f rase que el maestro acaba de dictar, no reclamará nada, saldrá del compromiso con la ayuda de memoria o de su imaginación, o con el auxilio de sus camaradas. Luego el maestro debe proceder por sí a un examen de la audición. Pero ¿con cuál método?
Resulta ésta una pregunta muy controvertida y sobre la cual no podemos dar indicaciones precisas. No se mide la acuidad auditiva de una manera tan satisfactoria como la acuidad visual. Habría precisión, para hacer tal medida; de disponer de un excitante auditivo que presentase las dos cualidades siguientes: 1.º, este excitante debería ser comparable a la voz humana, porque por la manera de percibir la voz de un maestro es como debemos conocer a los sordos, a los semisordos y a los torpes de oído; 2.º, este excitante debería tener una intensidad constante, porque no existe medida posible con un excitante cuya intensidad varía de un momento a otro.
Pues los excitantes que hasta ahora se han empleado no reunieron nunca las dos cualidades esenciales que acabamos de señalar; el reloj no tiene más que una, la constancia en la intensidad; la palabra no tiene más que una, y es la de ser una palabra, por consecuencia de constituir el sonido que hay interés en percibir. Mostremos esto con detalles.
Largo tiempo hemos empleado el procedimiento del reloj en una escuela. El niño tenía los ojos vendados; después de haberle hecho oír el tic-tac de nuestro reloj, le decíamos que nos respondiera cuantas veces le preguntábamos: ¿lo oye usted? El reloj se le aproximaba unas veces y otras se le alejaba: una línea graduada y trazada sobre el suelo nos indicaba a cada ensayo la distancia en que nos encontrábamos; no se hacía ruido para no operar la sugestión de la aproximación o del alejamiento; y a fin de evitar el error producido en ciertos individuos que creen oír cuando en realidad no oyen, comprobábamos las respuestas de vez en cuando, diciendo: ¿lo oye usted? mientras teníamos el reloj en el bolsillo. Estos exámenes resultan delicados, porque exigen un silencio casi absoluto y duran tres minutos por cada niño. Las diferencias de percepción que existen de un niño a otro son considerables. Algunos de ellos oyen el reloj a 6 metros, y hasta más lejos; otros no le oyen a 25 centímetros. Costaría mucho trabajo sacar de cifras tan variadas un término medio seguro. Últimamente, se ha propuesto considerar como audición normal la percepción del reloj a 2 metros. Aceptemos esta cifra sencillamente para fijar las ideas y sin concederle mayor importancia.
El gran defecto del examen de la audición con el reloj es que su precisión no corresponde a nada utilizable. ¿Qué interés hay en saber si un niño oye a larga distancia el tic-tac de un reloj, el silbido de una sirena, etc.? No hay necesidad de oír estos ruidos en clase, y si fuese un poco sordo a ellos no habría daño alguno, mientras que si resulta sordo a la palabra del maestro no aprovechará las lecciones, y perderá el tiempo. Lo que sería de desear es que la audición de la palabra fuese paralela a la audición de algún sonido simple, cuya intensidad resultase mensurable. Se practicaría el examen sobre este sonido simple y se deduciría de ello una conclusión sobre el estado de percepción de la palabra. Por desgracia, no sucede así con la audición del reloj: un niño puede entender mal la palabra y oír bien el reloj, o viceversa.
Nos convencimos de esto haciendo dos clasificaciones de alumnos: la primera tomaba como base la manera como los niños oyen el reloj, la segunda utilizaba la manera como estos mismos individuos oyen la palabra a larga distancia. Para operar esta última clasificación, reunimos diez y siete alumnos en el atrio, a diez metros de su profesor que pronunció cuarenta palabras; los alumnos escribían todo lo que podían entender de estas palabras, y se los clasificó según los errores que habían cometido. Luego, comparando el orden de la audición por el reloj con el orden de audición por las palabras, advertimos que no había entre ambos, por decirlo así, ninguna correlación.
Nosotros no concluimos de esto que el procedimiento del reloj deba ser rechazado. Quizá en casos de sordera muy acentuada puede hacer servicios. Cuanto a la palabra del maestro, es difícil ver en ella un modelo. La voz humana es una función fisiológica de una instabilidad extraordinaria. Ningún elemento resulta fijo, ni la intensidad, ni la altura, ni las articulaciones. Dos personas no pronuncian de igual manera, ni con igual fuerza, ni con la misma altura, ni con el propio timbre; y una misma persona varía sus procedimientos vocales de un momento a otro sin advertirlo. Lo vimos por nosotros mismos: el profesor a quien habíamos rogado que pronunciase las cuarenta palabras en el atrio, repitió la experiencia algunos minutos después delante de sus alumnos, y no advirtió que la segunda vez hablaba en tono más apagado. Luego es completamente incorrecto, en principio, medir la audición empleando como excitante la palabra; es como si se midieran longitudes estirando más menos un metro de caucho.
¿Qué concluiremos, pues? Ante todo, que la audición de las palabras no puede ser medida con una precisión satisfactoria empleando los procedimientos muy simples de que se dispone en una escuela. Habría necesidad de recurrir, sea a fonógrafos, sea a los aucómetros perfeccionados que existen actualmente, pero resultan costosos, complicados, voluminosos. Nuestra segunda conclusión es que en resumidas cuentas una medida, hasta defectuosa, es preferible a la ausencia de medida; las críticas que hemos hecho del reloj y de la palabra no quitan a estos procedimientos su valor. Empleándolos, se cometerán, sin duda, errores; pero no empleándolos, los errores serán más graves. El maestro no deberá descuidarlos completamente. Una frase dictada en clase por medio de palabras separadas y de cifras, con voz de intensidad media, podría mostrar al maestro cuáles son aquellos de sus discípulos que tienen el oído duro. El procedimiento resulta más expeditivo que el del reloj, puesto que sólo exige la corrección de los dictados, aunque no estamos muy seguros de que sea más inexacto.
Capítulo V
La inteligencia: su medida, su educación.
![]()
![]()
- I -
Los diferentes casos en que se plantea el problema de la inteligencia.
Si ustedes se interesan realmente, profundamente por un niño, no pueden plantearse a este propósito un problema más interesante, más transcendental para el porvenir del niño y para su educación actual, más angustioso para el corazón de un padre o de una madre,que la interrogación siguiente: «¿Este niño es o no es inteligente?» Cuando un niño adelanta en sus estudios, cuando saca buenas notas de comportamiento y de lección no hay duda en ello. El niño prueba su inteligencia con actos. Lo mismo sucede con los adultos: para saber lo que valen como inteligencia y como carácter hay que ver su rendimiento social. Pero acontece con frecuencia que el niño no adelanta en sus estudios, que no aprovecha la enseñanza, que está en las últimas filas. ¿A quién cabe imputar tal resultado? Esto es lo que conviene indagar sin criterio preconcebido y con el deseo sincero de que la explicación que se encuentre proporcione el remedio.
Hemos visto ya en el capítulo II que hay que preocuparse mucho del estado de salud del niño que trabaja mal y de su desarrollo físico; no volveremos sobre estas explicaciones fisiológicas del defecto de trabajo intelectual. Suponemos que nos hallamos en presencia de un alumno cuya salud es satisfactoria y cuyo desarrollo corporal resulta normal; suponemos, además, que no ofrece ninguna alteración notable en los órganos de los sentidos. Se le ha colocado entre camaradas de la misma edad; recibe, pues, la instrucción que de ordinario se da a los niños de sus años. Suponemos, en fin, que asiste regularmente a la escuela, que el número de sus faltas no se eleva por encima de la media. Se puede tolerar, por ejemplo, una veintena de días de ausencia por año; es un número medio.
Si se le consulta a uno sobre un caso de este género, el problema pedagógico que se debe resolver adquiere ante todo la forma de un dilema; es preciso elegir entre dos explicaciones principales: una de dos cosas, el niño resulta trabajador, o no lo es. O bien el niño realiza esfuerzos laudables para comprender, retener, ejecutar sus deberes, pero no lo consigue por consecuencia de un defecto de inteligencia, o, por el contrario, tiene dotes para aprovecharse de la enseñanza, pero no realiza esfuerzos, no es aplicado, es un perezoso. Como acaba de verse, el maestro y el padre deben incriminar, según los casos, ya a la inteligencia del niño, ya a su carácter. Supondremos en este capítulo que se sabe a ciencia cierta que el niño es aplicado y que si no adelanta es por falta de inteligencia. Luego estudiaremos especialmente este defecto de inteligencia.
Muchos maestros y padres parecen imaginar, cuando han declarado que a un alumno le falta inteligencia, que queda dicho todo y que no hay nada que indagar. No obstante, éste es un juicio demasiado sumario; si uno se atiene a él, ni irá más lejos. ¡Cuántas cuestiones quedan por resolver! Ante todo, ¿cuál es el grado de esta falta de inteligencia? ¿Resulta grande o pequeño? Si es grande, ¿resulta de una magnitud capaz para desesperar al educador? Además, ¿es real, o bien aparente o exagerado por circunstancias excepcionales? Y también ¿en qué consiste? ¿Sobre cuál función particular, en cuál género de trabajos se manifiesta más? En suma, ¿cuáles son sus causas? Y estas causas ¿son de tal naturaleza que puede modificárselas? Es completamente necesario formarse una idea sobre estos diversos puntos, razonarlos, ponerlos en claro.
Creemos conveniente comenzar nuestra exposición clasificando los diferentes casos que se presentan de hecho en la práctica de la escuela, casos en que se tiene el derecho de sospechar un desfallecimiento de la inteligencia en un niño. La enumeración de estos casos no quedará agotada, pero diremos lo bastante para poner a los lectores en presencia de la complejidad real de las cosas y para darles la impresión de la realidad.
He aquí, ante todo, un escolar que por el momento está como desorientado. Llega de una escuela de aldea y se le ha colocado en otra de una gran ciudad. En ella encuentra camaradas que no tienen las mismas ideas, los mismos hábitos, el mismo lenguaje; los métodos de enseñanza de la clase le sorprenden. El maestro le parece un extraño, muy distanciado, que no puede ocuparse apenas de él especialmente, porque sus discípulos son harto numerosos. Este cambio brusco de medio es una causa de desarreglo para un niño, sobre todo si es muy joven y por consecuencia inhábil para adaptarse al nuevo régimen. Con frecuencia hemos oído decir que sólo el cambio de escuela, aun cuando las dos escuelas estén situadas en la misma ciudad, produce durante muchos meses un efecto de amortiguamiento sobre los estudios del escolar trasplantado. Con mayor razón sucede esto cuando el cambio se verifica desde la aldea a la ciudad. En este caso, ¿qué es preciso hacer? ¿Cómo se debe juzgar al niño que sabe mal sus lecciones, responde mal a las preguntas puestas en clase y parece no comprender lo que se lo explica? Una apreciación de su grado de inteligencia puede resultar muy útil.
Hemos supuesto una trasplantación hecha entre dos escuelas de valor equivalente. Pero sucede con frecuencia que un niño sale de una escuela donde ha recibido una mala instrucción, dada con un método defectuoso. Como se dice vulgarmente, el niño ha principiado mal. Si se le manda leer, se observan los malos hábitos que ya ha contraído; lo hace cantando o sin expresión, o bien tiene una lectura corriente bastante precisa, pero estropea sin ningún escrúpulo todas las palabras difíciles que encuentra, o no vacila en saltarlas. Lo que se observa en la lectura se nota en las otras ramas de la enseñanza y en particular en el cálculo. Hay escolares que hacen perfectamente las cuatro operaciones, pero que son incapaces de aplicarlas al menor problema; realizan multiplicaciones en el caso en que son necesarias las divisiones, y encuentran, por ejemplo, que un comerciante tiene más mercancías después de la venta que antes, y otros resultados fantásticos que se guardan bien de juzgar. Y es porque se les ha enseñado a calcular, no a razonar. Todo el mundo conoce establecimientos donde la instrucción degenera en rutina; los alumnos se aplican solamente a la forma, pudiendo presentar cuadernos cuya caligrafía resulta irreprochable, pero el fondo de su enseñanza es deficientísimo. El maestro enriquece su memoria, pero no hace nada para desarrollar su juicio, su espontaneidad, en suma, su inteligencia. Todo se enseña por preguntas y respuestas, a la manera del catecismo, y si alguno interroga al alumno con una frase inesperada, el escolar permanece cohibido. Para responder aguarda a que se le haga la pregunta A, que está en su libro, y en el acto recuerda la contestación B. William James refiere a propósito de esto una graciosa anécdota: A una de nuestras amigas, dice, le rogaron que interrogase sobre geografía en cierta clase de niños. Entonces, echando una mirada al manual, nuestra amiga preguntó: «Supongan ustedes que están abriendo en el suelo un pozo de una centena de metros. ¿Hará más calor o más frío en el fondo del pozo que en la superficie?» Al ver que nadie respondía el maestro dijo: «Estoy seguro de que los muchachos lo saben, pero creo que usted no ha expuesto la pregunta bien. Permita usted que la haga yo» y tomando el libro, expuso: «¿En qué estado se encuentra el interior del globo?» La mitad de la clase respondió inmediatamente: «El interior del globo está en estado de fusión ígnea». He aquí un ejemplo divertido de la enseñanza automática.
Pero aún hay algo peor. Yo he conocido a una señorita que salía de un colegio en el cual acababa de pasar una decena de años; no sólo esta joven no conocía nada de la vida y tenía el aspecto asustado, como quien sale de una prisión, sino que además no había recibido ninguna clase de instrucción durante aquel largo internado. Leía mal, mostraba una ortografía fantástica, no sabía hacer siquiera una multiplicación, no tenía las menores nociones de historia ni de geografía y hasta en la costura dejaba mucho que desear. Pero lo que sabía perfectamente era la historia sagrada y una gran cantidad de oraciones y de cánticos que le habían enseñado en latín y que recitaba sin comprenderlos. Esta no sólo era una instrucción frustrada, sino que las facultades intelectuales de razonamiento y de juicio de la joven no habían sido ejercidas. Se la había hecho crédula, supersticiosa, holgazana y respondía como una tonta, por más que no le faltara inteligencia natural.
A propósito de esto me permitiré hacer una corta digresión. Parece que acabo de condenar sin apelación la instrucción automática, y por otra parte, todo el mundo sabe que muchos excelentes autores han sostenido que la instrucción debe tender hacia el automatismo. El propio doctor Le Bon manifiesta, en una fórmula afortunada, que la educación es el arte de hacer pasar lo consciente en lo inconsciente.
Considero esta fórmula muy justa, pues me parece, en efecto, que el ideal para un calculador es hacer multiplicaciones sin acordarse de que existe la tabla de multiplicar ni tener que acudir a ella; de igual modo, un médico posee bien su arte el día en que, después del examen de un enfermo, encuentra sin trabajo, sin esfuerzo y de una manera completamente automática, el diagnóstico que conviene a la enfermedad. Pero la idea justa que acabo de señalar cesará de ser justa si se la lleva demasiado lejos; si se concluye de esto, por ejemplo, que el individuo entero debe ser transformado por la educación en autómata, es decir, en inconsciente. El automatismo sólo es bueno cuando resulta parcial, cuando se refugia sobre ciertas partes del trabajo, a fin de que lleguen a ser fáciles, seguras, rápidas, y cuando la economía de esfuerzo producida de este modo permita al individuo desarrollar perfectamente su sentido crítico y su iniciativa. Es preciso usar de lo inconsciente para dar libre vuelo a lo consciente.
Acontece también, y muy frecuentemente, que un niño resulta mal clasificado. El director, después de un examen sumario, le ha puesto en una clase demasiado elevada para él, y este error de clasificación causa un perjuicio importante al alumno, que corre el riesgo de perder el año. En los cursos preparatorios, que deberían ser frecuentados por niños de seis a ocho años, se encuentran algunas veces alumnos de cinco y aun de menos edad; nadie debe asombrarse de que esos pequeños no puedan asimilarse una enseñanza que no está hecha para ellos, ni de que permanezcan en los últimos puestos de la clase. He aquí, por ejemplo, al niño Ernesto, que ha entrado el 1.º de Octubre en un curso preparatorio; hasta el 15 del propio mes no cumple los cinco años; luego va adelantado en un año, a causa de que su familia, que se ocupa mucho de su instrucción y de su educación, le hizo comenzar muy pronto los estudios. El niño es robusto, su desarrollo corporal resulta satisfactorio, tanto que por la talla y por el peso parece un alumno de siete años; su audición y su visión son buenas. Pero el maestro se queja de que este escolar es inatento en clase y que su inteligencia no se ha despertado lo bastante para seguir las lecciones; en efecto, sus notas son muy malas y resulta el penúltimo de la clase. El único remedio que convendría aplicar en este caso sería volver al niño a la escuela de párvulos.
Emilio está en el mismo caso que Ernesto, pero con una ligera variante que hay necesidad de anotar: tiene un año más y sigue la misma clase; resulta, pues, un alumno regular; añadimos que en cuanto a la vista, al oído, al desarrollo corporal y al estado de salud es normal y que sus padres se interesan por él, como hacen generalmente todos los padres por sus hijos pequeños. A pesar de todas estas buenas razones de éxito, Emilio permanece en los últimos lugares de la clase, y ello no depende de su indisciplina, sino del desenvolvimiento medio de su inteligencia. El maestro, pedagogo experto que le ha estudiado, dice de él: Forma parte de una categoría de niños de los cursos preparatorios de los cuales decimos en la escuela «que no están en su sitio». Estos niños no son ni perezosos ni inatentos; pero les faltan con frecuencia algunos meses para ver, entender y aprender lo que se les enseña; pasado este tiempo, hacen progresos rápidos y siguen bien la clase.
He aquí otra víctima del defecto de clasificación, solamente que se trata de un niño de más edad, y que por consecuencia se puede estudiar de más cerca. Raúl entra a los diez años y medio en el curso superior, donde se llega de ordinario después de los once años. Es éste un muchacho inteligente y su familia observa con interés sus progresos en la escuela; hasta ahora ha sido un perfecto escolar; pasó por la escuela de párvulos, luego permaneció dos años en el curso elemental, como es costumbre; pero no se lo ha dejado más que un año en el curso medio, en vez de dos. La audición y la visión son normales; tiene aspecto de estar bien constituido y hasta es vigoroso; en cuanto al peso y la talla, resulta igual a los muchachos de su edad. En los recreos muestra una actitud normal: es alegre, despierto, activo sin violencia; pero en clase deja mucho que desear. No concede a las lecciones más que una atención moderada, hasta llega a mostrarse más distraído en el segundo semestre que en el primero: hace, por tanto, progresos al revés; sabe mal las lecciones y olvida con frecuencia sus deberes. Conclusión: se le coloca en los últimos lugares, lo que resulta bien desagradable para él. El maestro de la clase, a quien no falta inteligencia pedagógica, no le ha reñido ni le ha castigado, dándose cuenta de los hechos. «Un ligero adelanto para su edad, se dice, ha puesto al niño en presencia de estudios un pocos áridos. Las abstracciones, sin escapársele por completo, le imponen un esfuerzo penoso, prematuro. Parece que siente en la actualidad una especie de fatiga intelectual a la cual pretende escapar con distracciones.» Este caso es normal, completamente clásico, y debemos aprender a conocerle, para saber la manera de tratarlo. No desanimemos a Raúl, no le riñamos; es preciso aguardar, presumir que el año que transcurre es un año de incubación. Este alumno, que ahora no comprende, comprenderá mejor el año próximo, bastará con hacerle repetir su clase y entonces dará resultados excelentes.
Tales casos se presentan muchas veces. Es necesario saber que el desarrollo intelectual no sigue una dirección regularmente ascendente; la curva se interrumpe en ocasiones. De vez en cuando, un niño cesa de desarrollarse; descansa en cierto modo; quizá durante este tiempo el organismo físico se desenvuelve únicamente; nada se sabe con certeza.
La existencia de estos períodos de estacionamiento debe ser conocida de los maestros y de los padres, y éstos harán mal en asustarse. Para tranquilizarles, les daremos el dato siguiente, dato que nos fue facilitado por una estadística reciente de M. Bocquillon.
De 39 niños perezosos, que ocupaban los últimos lugares de la clase, 31 de ellos al año siguiente consiguieron alcanzar un puesto honroso; 31 entre 39 es más que una simple mayoría: son los cuatro quintos.
Como contraste con el precedente escolar, citaremos otro que, a primera vista, parece asemejársele por completo; este último es un alumno que tampoco llega a asimilarse la enseñanza de la clase; ocupa también los últimos puestos como el precedente; pero su caso es más grave, pues su porvenir resulta ya comprometido.
En efecto, Ramón, que está en el mismo curso superior que Raúl, no tiene diez años y medio, sino trece bien contados: su atraso es de tres años. Su educación escolar anterior quizá fue defectuosa, porque ha pasado por una escuela congregacionista, donde por costumbre se preocupan poco de desarrollar el juicio. Tiene la visión y la audición normales: nada se puede decir de su aspecto corporal, que es normal también; juega con animacion, con violencia casi. Sus padres, que gozan de un modesto bienestar, vigilan mucho sus progresos, y hasta le dan repasos después de clase. Es muy asiduo a la escuela, y su actitud en clase muy correcta, demostrando gran docilidad y estudiando bien las lecciones, que aprende al pie de la letra, aunque descuida un poco el sentido. El maestro, que le conoce mucho, por haberle dado repasos a instancia de sus padres, se da perfecta cuenta de que Ramón es un rezagado de inteligencia. Su insuficiencia mental se caracteriza por la lentitud de las concepciones, la dificultad de expresarse, la repugnancia absoluta a la abstracción, la imposibilidad manifiesta de elevarse a las ideas generales. «Todo el saber del muchacho, se dice el maestro, reposa sobre la memoria, y aun ésta no responde más que con lentitud a sus necesidades. Su repugnancia por el trabajo intelectual resulta consecuencia inevitable de lo que precede. Los repasos no han producido más que un efecto insignificante, y prueban que existe una verdadera imposibilidad que vencer, una insuficiencia natural.» Nosotros, por supuesto, no suscribimos esta conclusión desconsoladora y nos cuesta trabajo creer en una imposibilidad. Luego se comprende el interés inmenso que hay para el maestro en distinguir estos dos tipos de escolares, el de Raúl y el de Ramón. El segundo tipo puede llegar a ser un verdadero decadente social. ¿Cómo hacer la distinción? Será preciso tener en cuenta la diferencia de edad. En general, el escolar destinado a no hacer progresos ulteriores es un viejo; queremos decir con ello que está atrasado en varios años. Debería colocársele en una clase de perfeccionamiento, o darle una enseñanza individualizada, con la cual, como explicaremos más adelante, se consigue que realicen verdaderos progresos los atrasados.
El ejemplo que acabo de citar es poco preciso, resulta un caso de transición entre el atraso y la normalidad. Véase otro ejemplo más franco y que ofrece un interés particular, porque se trata de un sujeto muy joven todavía. El niño Armando está en el curso preparatorio; tiene ocho años y se encuentra atrasado físicamente. El pobre muchacho es flaco y endeble: su talla resulta la de un niño de cinco años; su visión y audición son anormales, y para concluir este triste cuadro, añadiremos que su familia se halla en la miseria y no se interesa por su educación y por su instrucción. Por estos signos se reconoce un anormal físico. Es igualmente un anormal intelectual; en clase está soñoliento, indiferente; no ha respondido nunca a una cuestión planteada. Si copia un modelo de escritura, lo desnaturaliza y reproduce sin cesar un signo de su invención que no se asemeja a ninguna letra. Pero no es indisciplinado y no puede hacérsele observación alguna. En el recreo permanece pasivo, inerte, sentado sobre un banco, no mostrando ninguna actividad física y asistiendo a los juegos de los demás niños sin interesarse en ellos. Es triste y tímido. Sí se lo invita a jugar con sus camaradas, obedece, pero abandona en seguida el juego y vuelve a sentarse. El maestro concluye con razón que este muchacho es a la vez un atrasado físico y un atrasado intelectual. Hemos referido este ejemplo para acabar la serie; pero es evidente que, por su desarrollo, este caso de atraso cesa de ser interesante para nosotros; no es este género de niños quien hará vacilar en el diagnóstico. Hasta la propia criada de la escuela reconoce que son anormales.
He aquí aún el escolar que no aprovecha la enseñanza por una razón que es verdaderamente paradojal: es demasiado inteligente. Se encuentran algunas veces niños brillantemente dotados, que resultan de un nivel intelectual muy superior al de los muchachos de su edad. No son los últimos en darse cuenta de ello. En clase no tienen necesidad de hacer grandes esfuerzos para ganar el puesto de honor. Su vanidad se despierta. No trabajan más que por capricho y sólo aprenden sus lecciones en el último momento; resultan voluntariosos, insubordinados, cumpliendo deberes que no se les han impuesto para singularizarse. En el estudio impiden trabajar a los demás. No se les tiene afecto, se les castiga, pero se les perdona cuando llega el día de los exámenes. Para esta clase de muchachos se deberían formar clases de supernormales. Estas clases resultarían tan útiles, quizá más que las de los normales; porque es por la élite y no por el esfuerzo de la medianía como la humanidad inventa y progresa; hay, pues, un interés social en que los individuos sobresalientes reciban la cultura que necesitan. Un niño de inteligencia superior constituye una fuerza que no se debe dejar perder.
Volvamos ya a aquellos niños que no comprenden y que muestran una falta de inteligencia; pero hay que hacer entre ellos una distinción importante. Los unos tienen un descenso general de las facultades intelectuales; no revelan aptitud para nada, resultan igualmente nulos en todas las ramas de la enseñanza. Los otros están más favorecidos, porque muestran algunas aptitudes parciales. Frecuentemente son refractarios a las ideas generales y abstractas, pero su mano es diestra y sacan buenas notas en dibujo, y especialmente en el taller; algunos de ellos hasta se clasifican los primeros en trabajo manual; la herramienta les interesa más que la pluma. Ello no constituye un gran mal, si han de llegar a ser más tarde buenos obreros. Así, mientras que el maestro ordinario de la clase los encuentra poco inteligentes, el jefe del taller tiene por ellos verdadera estimación. Se ve por esto cuán necesario es no confundir casos tan diferentes, saber distinguir el niño que tiene aptitudes para el trabajo manual de aquel que no tiene ninguna clase de aptitud.
Se debería establecer una categoría muy considerable de niños que se designan con el nombre de falsos ininteligentes. Estos son niños cuya apariencia engaña, porque teniendo cierto defecto, aunque este defecto considerado en sí mismo no es importante, les perjudica hasta el punto de hacerlos pasar por imbéciles. Por eso una palabra franca y suelta proviene en favor de quien posee este don. Pero supongan ustedes un niño que balbucea, o que sin tener, propiamente hablando, un defecto de articulación, le cuesta mucho trabajo hallar las palabras; pues todo el mundo se impacienta contra su falta de expresión y lo juzga mal. Luego tiene, además de lentitud de palabra, lentitud de pensamiento. Se cree de ordinario, y con razón, que la vivacidad de espíritu, como la de la fisonomía, es una señal de inteligencia; pero hay individuos lentos que nos hacen aguardar la respuesta, sea porque son demasiado reflexivos, o porque la lentitud es un hábito en ellos; es raro que a esta clase de individuos no se les juzgue mal. Examinaba yo últimamente un muchacho a quien su maestro colocaba, como inteligencia, en los últimos puestos de la clase; tuve la paciencia de interrogarle largamente, con el método que indicaré más lejos, y me vi obligado a reconocer que se le juzgaba mal, que no merecía la detestable opinión que se había formado de él. Cierto que se encuentra raras veces un alumno tan poco vivo; era lento para hablar, para escribir, lento para andar, lento para todo. Yo le hice marcar puntos sobre una hoja de papel durante diez segundos. A pesar de una multitud de ensayos, nunca llegó a marcar más de treinta y cinco puntos, mientras sus camaradas marcaban sesenta. Este niño no era más que lento y un poco soñoliento. Hay otros a quienes sucede lo contrario: éstos son pobres emotivos; la presencia de los camaradas, la menor mirada del maestro desencadenan en su interior una tempestad violenta de emociones que les perturba, los desorganiza, haciéndoles incapaces de reflexionar. No son empujados por la emoción a realizar actos violentos y desrazonables, no se vuelven impulsivos; resultan, por el contrario, paralizados por emoción; se les podría comparar con exactitud a máquinas descompuestas. Los examinadores conocen bien este género de alumnos a quien la emoción embrutece. Se me señalaba últimamente uno de estos niños, educado en familia con sus hermanas, no saliendo nunca solo, yendo conducido a la escuela por una criada, mimado por su madre y recibiendo todas las influencias que podían sobrexcitar su nerviosidad; hasta se le hacía aprender el piano; en clase se turbaba de tal manera por el menor incidente, que no daba más que respuestas estúpidas.
Tales son las principales circunstancias en las cuales es necesario hacer en la escuela un diagnóstico de inteligencia. Estos no son más que ejemplos, y al citarlos deseamos no poner con ellos limites a una cuestión extremadamente vasta. Casi a cada instante hay necesidad de saber si un niño es inteligente. Tal comprobación es de una importancia primordial.
![]()
![]()
- II -
La medida de la inteligencia.
Vamos a examinar por cuáles procedimientos se debe hacer el diagnóstico de una inteligencia de niño.
De hecho, el maestro que está dotado de espíritu de observación puede llegar algunas veces, en los casos extremos y muy precisos, a formarse un criterio justo sobre las capacidades mentales de sus alumnos.
Yo no creo que sea necesario insistir largo tiempo sobre los pequeños medios empíricos que se emplean siempre a este efecto. Se tiene en cuenta la vivacidad de espíritu, la claridad de las respuestas, su exactitud y mil otras señales, que son, con frecuencia, muy útiles y prestan grandes servicios. No obstante, los maestros se ven embarazados algunas veces, y algunas veces también cometen ciertos errores que he presenciado yo. Diré otro tanto de los padres. Si son inteligentes e ilustrados, sabrán admirablemente darse cuenta de la inteligencia de sus hijos; pero muchas veces los términos de comparación les faltan, y tienen, además, una tendencia a considerar como excepcional un fenómeno de inteligencia que es normal. Hay más: resultan extremadamente optimistas; se dejan deslumbrar por las frases de los niños precoces, por esas frases que algunas veces son encantadoras, pero que algunas veces también no son más que ecos, que con frecuencia, con mucha frecuencia, sólo expresan una franqueza fuera de lugar, una falta de juicio. Más aún que los maestros tienen los padres necesidad de que se les enseñe a estimar la inteligencia infantil.
¿Los médicos son más hábiles?
Demasiado conozco cuánto les debemos, demasiado sé los servicios que nos hacen mostrando el origen físico de muchas perturbaciones intelectuales que se producen en los niños. Pero ¿cómo podrán saber si un niño tiene precisamente la inteligencia propia de su edad? Ningún estudio especial les ha preparado para ello, y el tacto y el buen sentido no reemplazan este estudio especial. ¿Cómo, por cuál razonamiento, en efecto, se puede adivinar a qué edad un pequeño sabe la cuenta de sus dedos, o distingue entre la mañana y la tarde, o nombra corrientemente los colores principales, o conoce el valor de la moneda? Es en absoluto imposible. Resulta fácil ver, hablando con un alumno, si es torpe o vivo, charlatán o taciturno, y se adquiere de este modo una cierta noción de conjunto que no se debe desdeñar, sobre todo en los casos extremos; pero en los casos qne son tan precisos, forzoso es decirlo, todo el mundo está de acuerdo. Luego para saber si un niño tiene la inteligencia de su edad, o está atrasado o adelantado en tal respecto, hay necesidad de poseer un método preciso y verdaderamente científico.
¿Nos podrá dar este método la psicología? Si no nos lo ha dado hasta ahora, no es suya la culpa, porque desde hace treinta años, la cuestión de la medida de la inteligencia no ha cesado de estar a la orden del día. Numerosos son los confeccionadores de programas, los técnicos de gabinete, que han imaginado experimentos destinados a conocer y a medir las capacidades mentales de las gentes. ¿Qué no se ha propuesto? Descifrar jeroglíficos, llenar pasajes suprimidos de un texto, descifrar una mala escritura, comprender un pensamiento complicado, montar o desmontar una máquina, imaginar un mecanismo oculto, explicar una serie de palabras abstractas, etc., etc. Hasta se ha propuesto una vez un test mucho más sencillo, que consistía en dar golpes con la mayor velocidad posible sobre un extremo de la mesa, juzgando por el número de golpes dados en cinco segundos si el niño era inteligente o no.
Supongamos que se haga la elección en estos diferentes tests, algunos de los cuales ni siquiera tienen claridad y precisión. Si se guardara el mejor de ellos y se le aplicase rigurosamente a toda una serie de escolares de inteligencia desigual, ¿permitiría este test único discernir las diferencias intelectuales de los niños?
Al problema planteado de este modo la experiencia ha respondido ya, y voy a mostrarlo analizando brevemente todas las conclusiones que es posible formular de un test único. Este test que yo tomo por ejemplo fue sugerido y empleado por Biervliet, nuestro distinguido colega de la Universidad de Gante. Es un test de visión que consiste en medir la acuidad visual, tomando para ello algunas precauciones especiales.
Para comenzar, Biervliet había elegido, entre trescientos estudiantes de la Universidad que habían pasado por su clase, diez sujetos que consideraba, según sus relaciones con ellos y sus éxitos subsecuentes en los estudios de su carrera, como los más inteligentes de todos; había elegido con iguales precauciones otros diez sujetos, que juzgaba, por razones inversas, como los menos inteligentes. La selección que operaba entre ellos era, pues, bastante severa, puesto que sólo retenía uno solo entre treinta. En seguida medía con cuidado la acuidad visual de cada uno de estos estudiantes, indagando cuál era la distancia más grande donde con una claridad dada el estudiante podía leer un texto fijado en el muro. Esta distancia máxima da la medida de la acuidad visual por medio de una cifra; aquel que lee el texto a 10 metros es, en cuanto a la acuidad visual, superior a quien lee el mismo texto a una distancia menor, a 8 metros por ejemplo. Hasta aquí no existe nada nuevo, éste es el método clásico. La ingeniosidad del procedimiento consiste en el hecho siguiente. No se contentaba el catedrático con tomar una sola vez la distancia máxima de lectura, la tomaba muchas veces sucesivamente, con textos de igual tamaño tipográfico, aunque diferentes como sentido; la distancia máxima de lectura era anotada cada vez; admitamos que fuese primero de 10 metros, luego de 11, después de 9, de 8, de 12, etc. Estas desviaciones se miden fácilmente calculando antes la media de todas las distancias, en seguida tomando la media de las variaciones de cada distancia con relación a esta media; en el caso citado como ejemplo, la media de las distancias sería de 10 metros y la variación 1m, 2.
Pero, hecho curioso y un poco inesperado, los estudiantes del grupo más inteligente apenas diferían del grupo menos inteligente para la distancia máxima de lectura; diferían sólo por la variación media de esta distancia.
Así, la distancia máxima era de 5m,902 para el grupo de los inteligentes y de 6m,427 para el grupo de los menos inteligentes; éstos tenían, pues, una vista ligeramente superior, puesto que podían leer desde un poco más lejos el mismo texto. Pero la media de sus variaciones era otra: 0m,116 para los inteligentes, 0m,393 para los menos inteligentes. Aquí la diferencia es mucho mayor, la relación de estas cifras es del uno al cuádruplo. De donde concluiremos, si es permitido generalizar este pequeño experimento, que los estudiantes más inteligentes no difieren tanto de los otros por una mayor potencia de visión a distancia como por la regularidad con que mantienen su grado de visión; tienen menos desviaciones; si por primera vez leen a 6 metros de distancia, apenas variarán más que en 0m,10, en los ensayos siguientes, mientras que las variaciones de los menos inteligentes resultarán más considerables. Pues como estas variaciones están bajo la dependencia de la atención y a una variación débil corresponde una atención fuerte, sacaremos de todo ello esta conclusión muy razonable: que la superioridad de los inteligentes se manifiesta sobre todo en un poder más grande de atención.
Hemos referido ampliamente, interpretándole a nuestro modo, este experimento de Biervliet porque resulta típico; nos dispensa de citar otra infinidad de ellos, que fueron concebidos sobre el mismo modelo y que han conducido exactamente a la misma conclusión(14) <notas.htm>
. Notemos bien esta conclusión y juzguemos con cuidado su valor práctico. Toda prueba que pone en juego la inteligencia de los individuos y que exige una cierta dificultad apropiada al grado de su inteligencia, basta para revelar una diferencia intelectual teniendo un valor de término medio. Si se ha dividido los sujetos en dos grupos, uno más y otro menos inteligente, el experimento de psicología permitirá casi seguramente distinguir el primero del segundo. Hasta no sería necesario para ello un experimento de psicología. Se llegaría a la misma diferenciación conformándose con medir el volumen de las cabezas de los alumnos. Y se llegaría también, estoy seguro de ello, haciendo a los niños la pregunta más simple, por ejemplo: «¿cuántos años tiene usted?» o «¿qué tiempo hace?» menos aún, mirando cómo abren una puerta. Luego es muy fácil diferenciar dos grupos, pero lo es mucho menos diferenciar dos individuos. Si, volviendo al experimento de Biervliet, se le repitiese sobre veinte sujetos de inteligencia desigual y no divididos previamente en dos grupos, no se lograría distinguir de esta manera a los que son más inteligentes.
Reflexionando en estas cosas, saca uno el convencimiento de que la imperfección del método de los tests mentales obedece a dos causas principalmente. De una parte, son fragmentarios; no alcanzan más que sobre una o dos facultades y no sobre todo el conjunto; así, el tests de Biervliet recaía en primer término, casi puede decirse únicamente, sobre la atención. De otra parte, las facultades mentales de cada sujeto son independientes y desiguales; a poca memoria puede ir asociado mucho juicio, y aquel que ha dado pruebas de un notable poder de fijación, en un test de memoria, puede ser un tonto de capirote; nosotros hemos encontrado ejemplos de ello. Nuestros tests mentales, siempre especiales en su alcance, convienen al análisis de una sola facultad; no pueden dar a conocer la totalidad de la inteligencia. Pues por esta sola totalidad cabe apreciar el valor de un individuo. Todos somos un haz de tendencias, y la resultante de estas tendencias es la que se expresa en nuestros actos, haciendo que nuestra existencia resulte lo que es. Luego esta totalidad es la que hay que saber apreciar.
Yo he propuesto últimamente, con el doctor Simon, una teoría sintética del funcionamiento del espíritu, que resultará útil resumir aquí, porque ha de mostrar claramente que el espíritu es uno, a pesar de la multiplicidad de sus facultades, que posee una función esencial, a la cual todas las otras están subordinadas; y se comprenderá mejor, después de haber visto esta teoría, cuáles son las condiciones que los tests deben llenar para apreciar toda la inteligencia(15) <notas.htm>
.
En opinión nuestra, la inteligencia, considerada independientemente de los fenómenos de sensibilidad, de emoción y de voluntad, es ante todo una facultad de conocimiento, que es dirigida hacia el mundo exterior y que trabaja en reconstruirle por entero, por medio de los pequeños fragmentos que nos han sido dados. Lo que nosotros percibimos es el elemento a, y todo el trabajo tan complicado de nuestra inteligencia consiste en soldar a este primer elemento un segundo elemento, el elemento b. Todo conocimiento resulta, pues, esencialmente una adición, una continuación, una síntesis; sea que la adición se haga automáticamente, como en la percepción exterior, donde viendo una pequeña mancha, nos decimos: «allí está nuestro amigo que se pasea a lo lejos sobre el camino», sea que al contrario la adición se haga a consecuencia de una indagación consciente, como cuando un médico, después de haber examinado con detenimiento los síntomas de un enfermo, concluye: «esto es la ruptura de un aneurisma, se va a morir», o cuando un matemático, después de haber velado sobre un problema, dice: «x vale tanto». Pues notamos bien que en esta adición al elemento a, una multitud de facultades trabajan ya: la comprensión, la memoria, la imaginación, el juicio y, sobre todo, la palabra. No retenemos de ello más que lo esencial, puesto que todo esto conduce a inventar un elemento b, llamamos todo el trabajo una invención, que se hace después de una comprensión. No tenemos más que añadir dos rasgos, y nuestro esquema es completo. El trabajo descrito no puede hacerse al azar, sin que se sepa de qué se trata, sin que se adopte una cierta línea, de la cual uno no se desvía; es preciso, pues, una dirección. El trabajo no puede hacerse tampoco sin que las ideas que suscita sean juzgadas a medida que se producen y rechazadas si no convienen al fin perseguido; es preciso, pues, que haya una censura. Comprensión, invención, dirección y censura; la inteligencia está comprendida en estas cuatro palabras. Consecuentemente, podemos concluir ya de todo lo que precede que aquellas cuatro funciones, que son primordiales, deberán encontrarse estudiadas por nuestro método y caer así bajo el poder de los tests especiales.
Pero puesto que se trata especialmente de medir una inteligencia en vía de desarrollo, una inteligencia de niño, preguntémonos en qué esta inteligencia puede diferir de la de un adulto. Evitemos conformarnos con palabras; no decimos que la inteligencia del niño no difiera de la nuestra más que en grado, no en naturaleza, pero busquemos con toda la precisión posible averiguar la diferencia esencial que nos separa de él. Tendremos presente, en todo lo que sigue, un joven escolar de ocho a nueve años; pero entiéndase bien que las diferencias que vamos a señalar serán tanto más grandes cuanto se piense en un ser más joven, y tanto más pequeñas cuanto mayor sea.
Existen entre el niño y el adulto muchas diferencias intelectuales. Algunas pueden despreciarse aquí, porque resultan sin importancia. Así un niño tiene menos experiencia que un adulto, sabe menos, posee menos ideas, conoce menos palabras; se observará aún que tiene otros fines, otros intereses, otras preocupaciones; por ejemplo, el instinto sexual no existe todavía en él tanto como en el adulto; y de todo esto resultan muchas consecuencias prácticas; de modo que, por el solo hecho de su ignorancia, un niño no podría recibir la libre dirección de su vida. Pero no son estas diferencias en la organización psíquica de la inteligencia y no tenemos que preocuparnos de ellas. Estas diferencias pudieran no existir, y el niño no dejaría de quedar con su inteligencia de niño. Para caracterizar esta inteligencia volvamos a nuestro esquema, que se compone de dirección, comprensión, invención y censura.
El niño, en todo lo que emprende, muestra una debilidad de dirección; es aturdido e inconstante, olvida de buen grado la faena que se propone hacer, o se disgusta de lo que hace, o se deja llevar por una fantasía, un capricho, una idea que pasa. En una conversación, en un relato, salta de un asunto a otro, al azar de las asociaciones de ideas, imita desde el gallo al asno. Observad su falta de dirección cuando va a la escuela; no marcha en línea recta a su objeto, como un adulto, sino que hace muchos zigzags, deteniéndose o desviándose de su camino por cualquier espectáculo que le interesa, y que le obliga a olvidar su objeto y le hace cambiar de acera. Y cuando está absorbido por alguna ocupación, pierde de vista a las otras, oyéndosele repetir con frecuencia: «Me acordaré».
Su comprensión resulta superficial. Sin duda percibe los objetos exteriores, su forma, su color, su distancia, su ruido, casi tan exactamente como un adulto, y la acuidad de sus sentidos es muy buena; también puede juzgar y comparar las sensaciones simples, los colores, los pesos, las longitudes, con una exactitud que nos asombra. Pero si la percepción debe exceder de la sensación simple y llegar a ser una verdadera comprensión, ya da señales de debilidad. Se ha dicho del niño que es un buen observador; esto es una ilusión: puede ser herido por un detalle que nosotros no habremos observado, pero no verá un conjunto, un panorama de cosas, y sobre todo, resulta incapaz de discernir entre lo accesorio y lo esencial. Si se lo hace referir un acontecimiento de que ha sido testigo, observa uno que le ha visto superficialmente, y que le ha chocado la decoración y no el sentido oculto. Una interpretación profunda está vedada para él, porque exige el lenguaje y el niño se encuentra aún en una fase de la inteligencia sensorial; la fase verbal comienza más tarde, y consecuentemente, no comprende muchas palabras, muy claras para nosotros; las adorna con ideas falsas. Y aun si se hace un estudio cuidadoso del lenguaje de que se sirve, se verá cuán sensorial resulta; emplea muy pocos adjetivos, unos pocos más sustantivos, sobre todo los verbos, lo que prueba que resulta principalmente sensible para lo que expresa acción; raras veces emplea las conjunciones, los sí, los pues, los porque, los cuando, pequeñas palabras que son quizá las partes más nobles del lenguaje, las más lógicas, puesto que son las que expresan las sutiles relaciones de ideas. El niño usa palabras concretas, y mucho menos las abstractas. Todo esto aboga en el mismo sentido: una comprensión que es de naturaleza sensorial y queda siempre en la superficie(16) <notas.htm>.
Su poder de invención es igualmente limitado; por de pronto, es más bien imaginativa que razonada, más sensorial que verbal; después, no evoluciona, no se diferencia. Tenemos de ello dos ejemplos muy precisos. Si se le pregunta lo que piensa de los objetos que conoce, si se lo ruega que nos diga lo que son, en el acto su pensamiento se desarrolla en el sentido utilitario; es de aquellos que definen cada cosa por el uso, y este uso es considerado bajo la forma más limitada y la más vulgar: «¿Qué es un cuchillo?-Una cosa para cortar; un caballo es para tirar del coche; una mesa, para comer; una mamá, para hacer la comida; un caracol, para aplastarlo». De igual modo, si se trabaja es para evitar los castigos o para ser recompensado. Otro ejemplo donde su mentalidad se muestra bien cándidamente es cuando se le hace describir grabados; ante una escena de miseria, por ejemplo, que representa desgraciados arrojados sobre un banco, el niño de cinco a seis años dirá: «Este es un hombre... aquí hay un árbol»; un niño de ocho a diez años tratará de describir lo que ve, y dirá: «El hombre está sentado sobre un banco; hay una mujer cerca de él»; es preciso una inteligencia de adulto para comprender el sentido de la lámina y decir por fin: «Son gentes sin abrigo, gentes en la miseria, gentes que sufren». Pues notemos bien lo que estas respuestas nos revelan sobre la mentalidad del niño; ellas nos prueban que el don de invención que posee está aún poco diferenciado; el niño interpreta el grabado por medio de imágenes vagas, vulgares, que convienen lo mismo a toda clase de grabados y consecuentemente no convienen a ninguno. En efecto, reconocer que en el grabado visto hay un hombre o una mujer es hacer una comprobación vulgar; se especializa más cuando se describe la posición de los personajes, su manera de ser y sus ocupaciones; la especialización va todavía más lejos cuando el niño traspasa la descripción y hace una interpretación del sentido de la escena. Enumerar, describir, interpretar son las tres etapas de la evolución del pensamiento; esta evolución consiste en el paso de lo vago a lo preciso, de lo particular a lo especial; semejante paso el niño joven está en disposición de franquearlo.
El poder de la censura es en él tan limitado como lo demás. No se da cuenta exacta de la precisión de lo que dice y de lo que hace; es tan torpe de espíritu como de manos; resulta notable por su facilidad de satisfacerse con palabras, no advirtiendo que apenas las comprende. Los porque con que nos acosa constantemente no pueden embarazarnos, pues el niño se conformará cándidamente con los por esto más absurdos. Discierne muy mal la diferencia entre lo que imagina o desea y lo que ha visto en realidad, y tal confusión explica muchas de sus mentiras. Por último, todo el mundo conoce su extremada sugestibilidad, que dura hasta los catorce años, sugestibilidad que es de naturaleza complicada, porque obedece a su carácter tanto como a la imperfección de su inteligencia; en todo caso esta sugestibilidad constituye una prueba de su falta de censura.
Con una mentalidad como la que acabamos de describir, el niño se asemeja mucho en materia de inteligencia a un imbécil adulto; y si tuviéramos lugar para ello, mostraríamos toda una serie de problemas y de dificultades a los cuales el adulto imbécil y el niño normal dan las mismas respuestas. En ambos se ve el mismo defecto de censura y de dirección, la misma comprensión superficial, la misma invención indiferenciada. No obstante, tiene uno el sentimiento de que la semejanza no es ni puede ser completa entre dos seres que se aperciben para un porvenir tan diferente. El imbécil adulto ha terminado su desarrollo, el niño está en el comienzo del suyo. Y precisamente porque está en vías de desarrollo, posee el niño un cierto número de cualidades muy interesantes, de las que no se ha hablado en el esquema precedente, y que son, sin embargo, bien características de su estado. Por de pronto, la potencia de memoria; el niño tiene una memoria pronta y durable, porque esta cualidad es necesaria a toda su evolución ulterior; un espíritu desprovisto de plasticidad resultaría incapaz de transformarse. Comparado con un adulto, el niño cuenta con mejor memoria; no aprende quizá más pronto, pero retiene por mayor tiempo lo que ha percibido. Otro carácter importante del niño: nos referimos a este exceso de actividad que tiene precisión de gastar continuamente, que le hace inquieto y ruidoso, y tan refractario a la disciplina del silencio que se le quiere imponer en la escuela. Recordemos el número de veces que se le repite: «Estate quieto». Tal advertencia alterna con esta otra: «Escucha». En suma, tercer carácter: el niño se consagra a una sucesión incesante de ensayos de todas clases para conocer los objetos exteriores o para ejercer sus facultades; de pequeñito, toma los objetos, los maneja, los golpea, los chupa... y más tarde, pasa horas y horas en rendirse en el juego; el niño es esencialmente una cosa que juega; el juego es, comprendido en su sentido más profundo, una preparación para los actos de la vida adulta, cierta clase de ensayo divertido antes de la representación formal; el juego distingue y señala todos los seres en disposición de desarrollarse. Apenas hay necesidad de decir que el adulto imbécil no juega.
Es esta mentalidad particularísima la que vamos a tratar de juzgar, por medio de un conjunto de tests.
No hay nada como la necesidad para hacer surgir métodos nuevos. Sin duda, habríamos permanecido largo tiempo en el statu quo de los tests fragmentarios si no nos hubiésemos visto obligados, hace ya dos años, con un interés verdaderamente social, a hacer medidas de inteligencia por el método psicológico. Se pretendía organizar sobre una pequeña escala clases para los niños anormales. Antes de instruir a estos niños, había necesidad de reclutarlos. ¿Cómo reclutarlos?
Hemos expuesto ya que la opinión de los maestros sobre la inteligencia de los niños debe ser comprobada, y que el atraso escolar de un alumno no significa gran cosa cuando su escolaridad ha sido irregular, o cuando le faltan a uno datos sobre ella, lo que acontece con frecuencia en París. ¿Qué hacer entonces? Se nos traía diariamente un escolar sobre el cual no teníamos indicaciones indispensables; ni los padres, ni los maestros, ni el pasado escolar del niño podían ayudarnos. Nos veíamos reducidos a nuestros propios recursos. El niño estaba allí, en nuestro laboratorio, solo con nosotros; había necesidad, después de un cuarto de hora o de una media hora de interrogaciones, de exponer sobre él un juicio preciso, juicio formidable para nosotros, porque íbamos a ejercer una influencia sobre su porvenir.
En estas condiciones fue como elaboramos, con ayuda de nuestro colaborador tan abnegado, el doctor Simon, un método de medida de la inteligencia al cual dimos el nombre de escala métrica. Fue construido lentamente, con el auxilio de estudios hechos, no solamente en las escuelas primarias y las escuelas de párvulos, sobre niños de todas edades, desde los tres años hasta los diez y seis, sino también en los hospitales y hospicios, sobre los idiotas, los imbéciles y los débiles, y por último, en toda clase de medios y hasta en los regimientos, sobre adultos letrados e iletrados. Después de centenares de verificaciones y de mejoras, pude formar una opinión definitiva, no porque el método resulte perfecto, sino por ser el que había necesidad de emplear; y si en adelante se perfecciona, como espero, no llegará a tal grado de perfección más que empleando los propios procedimientos y sacando partido de nuestra experiencia.
La idea directriz de tal medida ha sido la siguiente: imaginar un gran número de pruebas, a la vez rápidas y precisas, presentando una dificultad creciente; ensayar estas pruebas sobre un gran número de niños de diferente edad; anotar los resultados; indagar cuáles son las pruebas que tienen éxito en una edad dada, y que no pueden usarse con los más jóvenes; constituir de este modo una escala métrica de la inteligencia, permitiendo determinar si un sujeto dado tiene la inteligencia de su edad, o bien si está atrasado o adelantado en meses o en años.
Damos en el cuadro que sigue la lista de nuestras pruebas. Un corto comentario será suficiente para comprender el sentido. Los que deseen más amplios detalles, pueden ver nuestros trabajos anteriores(17) <notas.htm>
.
Escala métrica de la inteligencia.
3 meses.-Tener una mirada voluntaria.
9 meses.-Escuchar un sonido. Asir un objeto después del contacto o después de la percepción normal.
1 año.-Discernir los alimentos.
2 años.-Marchar. Ejecutar una comisión. Indicar sus necesidades naturales.
3 años.-Mostrar su nariz, sus ojos, su boca. Repetir dos cifras. Enumerar los personajes y objetos de un grabado. Dar su apellido. Repetir seis sílabas.
4 años.-Reconocer su sexo. Nombrar una llave, un cuchillo, un sou. Repetir tres cifras. Comparar dos líneas e indicar cuál es la mayor. Describir un grabado. Contar trece sous simples. Nombrar cuatro piezas de moneda.
5 años.-Comparar dos cajas de peso diferente e indicar la más pesada. Copiar un cuadrado. Repetir una frase de diez sílabas. Contar cuatro sous simples. Formar un rompecabezas construido con dos pedazos.
6 años.-Distinguir la mano derecha y el oído izquierdo. Repetir una frase de diez y seis sílabas. Hacer una comparación de estética. Definir por el uso objetos familiares. Ejecutar tres comisiones. Decir su edad. Distinguir la mañana y la tarde.
7 años.-Indicar lo que falta a las figuras. Dar la cuenta exacta de sus dedos. Copiar una frase escrita. Repetir cinco cifras.
8 años.-Leer un trozo y conservar dos recuerdos de lo que se ha leído. Contar tres sous simples y tres dobles y dar el total. Nombrar cuatro colores. Contar de 20 a 0 descendiendo. Comparar dos objetos de recuerdo. Escribir al dictado.
9 años.-Dar la fecha del día. Indicar los días de la semana. Definir mejor que por el uso. Leer un fragmento y conservar seis recuerdos de él. Devolver la moneda sobre veinte sous. Ordenar cinco cajas según su peso.
10 años.-Enumerar los meses del año. Reconocer las nueve piezas de la moneda francesa. Componer dos frases en las cuales se encontrarán dos palabras dadas. Responder a siete preguntas de inteligencia.
12 años.-Criticar frases absurdas. Poner tres palabras en una frase. Encontrar más de setenta palabras en tres minutos. Dar definiciones de palabras abstractas. Reconstruir frases desarticuladas.
15 años.-Repetir siete cifras. Encontrar tres rimas a una palabra dada. Repetir una frase de veintiséis sílabas. Interpretar un grabado. Resolver un problema psicológico.
Las primeras pruebas han sido hechas cerca de las cunas y operábamos con campanillas, bizcochos y bombones. El primer asomo de la inteligencia consiste en seguir con la mirada un objeto, por ejemplo, una cerilla encendida que se cambia de sitio; luego viene la atención al sonido; se hace sonar una campanilla detrás de la cabeza del niño y él se vuelve. La prehensión de un objeto que se le presenta se verifica ya a los nueve meses; un poco más tarde sabe distinguir entre un pedazo de madera y un pedazo de chocolate, llevándose con preferencia el último a la boca. Las primeras palabras espontáneas comienzan hacia los diez y ocho meses y dos años. A esta edad, y hasta un poco más pronto, la marcha se hace sin ayuda, y el lenguaje está suficientemente comprendido para que el niño pueda ejecutar una comisión elemental, como la de ir a buscar una pelota.
Con la edad de tres años comienzan los experimentos de escuela de párvulos. Aquí también es preciso tomar muchas precauciones, no sólo para no asustar a los pequeños, sino para decidirlos a que nos hablen; el mutismo es la forma habitual de la timidez de los niños; no son solamente tímidos; algunos tienen ya un carácter huraño; hubo muchos que no quisieron abrir la boca en nuestra presencia, y eso que no eran mudos; por el contrario, según nos decían las maestras, resultaban muy charlatanes.
Los experimentos de las escuelas de párvulos son bastante simples, pues consisten por de pronto en provocar repeticiones de cifras o de palabras. Se le dice al niño tres cifras, por ejemplo, como 2, 8, 7, y él debe repetir exactamente. Al indicárselo muestra las partes más salientes de su rostro, o bien comienza a nombrar objetos muy elementales que se le presentan. Esto resulta ya más complicado, porque el desarrollo de la palabra supone a la vez que se comprende la palabra ajena y que se encuentran las palabras de su propio pensamiento; por eso este segundo acto se realiza más tardíamente que el primero. Se pregunta también a estos pequeños que digan su apellido y que respondan correctamente a la interrogación siguiente: ¿eres un niño o una niña?
El último ejercicio de lenguaje se verifica con grabados, que tienen la gran ventaja de interesar siempre a los niños. A tal edad se está aún en la enumeración, y dicen poniendo el dedo sobre una escena cualquiera: «Un señor, una señora, un niño», y así sucesivamente. Las pruebas de las escuelas de párvulos exigen también alguna indagación sobre la inteligencia sensorial. Se pregunta a estos niños que decidan cuál es la más larga de dos líneas o la más pesada de dos cajas, y cuando se ha logrado fijar su atención llega uno a asombrarse de su exactitud de apreciación.
De seis a doce años los experimentos pasan en la escuela primaria. Allí fue donde hicimos una estancia más larga, y no nos vimos detenidos por ninguna dificultad. El escolar desde los siete años está bien adaptado, bien disciplinado. No encontramos en él ningún ejemplo molesto de timidez; ningún niño se negó a respondernos, ninguno pareció turbado después de pasar algunos minutos con nosotros. Por eso debemos ponernos en guardia a causa del amor propio de alguno de ellos; cuando hay que habérselas con un alumno de doce años, que se considera ya como un hombre, es preciso no hacerle preguntas demasiado fáciles pues creería que se burlaban de él. Estos exámenes de escolares resultaron muy largos, empleando veinte minutos con los más pequeños y tres cuartos de hora con los mayores.
Las pruebas a las cuales se somete a estos jóvenes son numerosas, y recaen sobre todas las facultades intelectuales: sobre la inteligencia sensorial, y también sobre el lenguaje, que comienza a desempeñar un papel importante en la vida psíquica del niño; la ejecución de las pruebas exige atención, lo que hemos llamado dirección, comprensión, invención y censura. Daremos solamente algunos ejemplos.
Hay, por de pronto, toda una serie de enseñanzas de la vida práctica que un niño normal debe ser capaz de facilitar; por ejemplo, se lo obliga a responder a las interrogaciones siguientes: ¿Qué edad tienes?... ¿Estamos en la mañana o la tarde? Veamos tu mano derecha, tu oído izquierdo. ¿Cuántos dedos tienes en la mano derecha? ¿Cuántos en las dos manos? ¿Cuál es la fecha del día? (Día, semana, mes, año.) ¿Cuáles son los días de la semana? ¿Cuáles son los meses del año? Si se busca sobre el cuadro a qué edad está un niño bastante instruido para responder a estas preguntas elementales se asombrará uno, porque sólo a los nueve años se conoce la fecha del día y sólo a los diez resulta posible recitar sin error y por su orden la serie de los meses.
Además de estas preguntas de vida práctica, nuestro cuadro contiene interrogaciones que revelan más particularmente la instrucción. Así muchos ejercicios se dirigen a la facultad de contar. Ya a los cinco años un niño sabe contar cuatro sous simples, pero hasta los siete años no puede contar trece, y a los ocho cuenta una suma de nueve sous, compuesta de sous simples o dobles; se le pregunta aún a esta edad que recite las cifras al revés, de 20 a 0. A los nueve podemos ser más exigentes; le hacemos devolver la moneda sobre 20 sous. Un divertido juego sirve de pretexto a esta prueba. Suponemos que el niño es un vendedor, le compramos una caja de 4 sous, se la pagamos con 20, rogándole que nos devuelva lo que sobra. Esto es más difícil que los tests de siete a ocho años. Ello nos prueba que el desarrollo de la facultad aritmética se desenvuelve en su espíritu a partir de los nueve años; si se vuelve al baremo de instrucción publicado en el capítulo II y se estudia la sucesión de los problemas propuestos a los alumnos, se observará también cuánta diferencia existe entre el problema de ocho años, una simple sustracción, y el problema de los nueve, que exige una división con un residuo. Por dos vías diferentes se llega, pues, a la misma convicción; la edad de los progresos en matemáticas comienza a los nueve años. Otra ojeada sobre este mismo baremo de instrucción mostraría que la edad de los progresos en lectura se verifica más pronto, a los seis años o siete, y que la edad de los progresos en ortografía se realiza en la misma época.
En nuestra serie de tests, la lectura figura, pero bajo forma que la pone por encima de una prueba de instrucción, porque hacemos leer al niño una noticia de un periódico, y después que la ha leído, le exigimos que nos la explique; a los nueve años, por ejemplo, cuando la lectura, cuyo desarrollo hemos mostrado ya en el sentido automático, ha alcanzado un automatismo bastante completo para que la atención pueda fijarse libremente sobre el sentido, exigimos que la noticia deje en su memoria seis recuerdos distintos. Esta es la prueba de que entonces no se lee sólo con los ojos, sino con la inteligencia.
Hay, en suma, toda una serie de pruebas que son extrañas a la instrucción escolar y a la instrucciónde la vida, al menos en la más amplia medida, y que dependen casi únicamente de la inteligencia natural; por eso se podría decir, con un poco de exageración, que todo niño, cualquiera que sea su edad, sería capaz de darlas, si tuviera la inteligencia necesaria. Así, repetir cinco cifras exige un poco de atención; hacer tres comisiones cuya orden se transmite al propio tiempo, supone ya un espíritu de serie, una buena dirección; y las madres saben bien que el niño de cierta edad no puede recibir más que un solo encargo a la vez; sin esto olvidaría los otros. La dirección es todavía más necesaria en una curiosa prueba de ordenación, que consiste en colocar por orden decreciente cinco cajas de pesos diferentes; es preciso, para hacer una colocación exacta, no sólo advertir las diferencias de peso, que son bastante grandes, sino también, lo que es más difícil, conservar la idea del orden y realizarla sin dejarse distraer. He aquí, por tanto, una buena prueba de lo que llamamos la dirección.
A su vez, la comprensión aparece en muchos ejercicios; por ejemplo, cuando se muestra al alumno dos figuras de mujer, debiendo indicar cuál es la más hermosa; o bien cuando se le hace comparar dos objetos y se le pregunta la diferencia del cristal y de la madera, de la mariposa y de la mosca, del papel y del carbón; o, por fin, cuando se le dirigen preguntas complicadas, cuyo sentido debe advertir para poder responder a ellas; por ejemplo: antes de entrar en un negocio importante, ¿qué es preciso hacer?-O ya: ¿por qué se perdona mejor una mala acción ejecutada con cólera que una mala acción ejecutada sin ella?-Y también: ¿por qué se debe juzgar a una persona según sus actos mejor que según sus palabras?
La invención se probará con ejercicios donde el sujeto ponga algo propio. Responder a una pregunta como las que acabamos de transcribir supone a la vez comprensión e invención. De igual modo, definir objetos, describir grabados entran en estas categorias: la invención es más difícil en un ejercicio que consiste, dadas tres palabras (las que empleamos nosotros son París, fortuna, arroyo), constituir con ellas una frase que tenga sentido y en la cual estén contenidas las tres.
Para terminar, decimos que la apreciación de la censura se verifica durante todo el examen por la actitud del sujeto y la ejecución de las pruebas; pero hay ejercicios especiales que están destinados a poner en evidencia el desfallecimiento de la censura. Estos ejercicios consisten en frases sujetas a crítica. Se le anuncia al escolar de antemano que se le va a leer una frase en la cual hay una estupidez, y que él deberá descubrir en qué consiste.
Véanse algunas de estas frases: «Un infortunado ciclista acaba de destrozarse la cabeza y ha muerto del golpe; se le ha llevado al hospital y se desespera de salvarle.-Ayer ocurrió un accidente en el ferrocarril, pero sin consecuencias graves; el número de muertos fue sólo de 48.-Tengo tres hermanos: Pedro, Ernesto y yo.-Se ha encontrado ayer, en las afueras, el cuerpo de una desgraciada joven cortado en pedazos. Todo el mundo cree que se trata de un suicidio».
A partir de doce años, dejamos la escuela primaria elemental. La sucesión de las pruebas se divide en dos grupos: uno, que conviene a los sujetos de quince años; el otro, que es para los adultos. En esta última parte de nuestras indagaciones nos vimos obligados a examinar jóvenes y señoritas pertenecientes al comercio y a la industria; por delante de nosotros han desfilado comisionistas, dependientes de comercio, mecánicos y además costureras, zurcidoras, etc. Con estos adultos había necesidad de adoptar más precauciones que con los niños, explicar mejor el resultado obtenido, y sobre todo paliar los fracasos excusándolos, a fin de no herir el amor propio de las gentes; pero, en suma, no hubo aquí dificultad insuperable, pues se consigue ocultar a los examinados que la prueba consiste especialmente en apreciar su potencia de juicio. Cuando estos adultos fracasan, por ejemplo, cuando no pueden mostrar por sus explicaciones que han comprendido el texto un poco oscuro que se les ha leído, se les dice: «Ha olvidado usted el contenido; quizá no tiene usted buena memoria». En efecto, todos se apresuran a quejarse de su memoria, y el honor queda a salvo.
En fin, nuestras últimas investigaciones fueron practicadas sobre varios soldados convalecientes en el hospital de Val-de-Grâce, en París, que ya no presentaban nada patológico. Un médico militar nos había invitado a hacer estos exámenes, a consecuencia de una súplica que habíamos dirigido al ministro de la Guerra para que se introdujera en Francia el uso de indagar, como se hace actualmente en Alemania, cuáles son los reclutas que padecen debilidad intelectual. Interrogando a una quincena de soldados con nuestros tests, tuvimos ocasión de recoger algunas de esas respuestas verdaderamente ineptas que habían sido obtenidas antes por los oficiales curiosos de conocer la instrucción de sus subordinados; tales respuestas han servido ya de entretenimiento, de triste entretenimiento a varios periódicos. Por nuestra parte admitimos que los soldados iletrados o mal instruidos son muy numerosos; pero cuando se hace esta clase de exámenes, hay que desconfiar de una causa de error, que rebaja mucho el nivel intelectual de los examinados, y es la timidez de los reclutas delante de sus jefes. Nosotros estábamos instalados como jueces de consejo de guerra, en una gran sala, cuyos muros se veían decorados con panoplias; entre los soldados que eran conducidos ante nosotros hubo algunos que se pusieron densamente pálidos y que hablaban con voz trémula; fueron estos emotivos quienes nos dieron algunas respuestas fantásticas.
Entonces observamos que la presencia de algunos oficiales superiores, curiosos de ver nuestro procedimiento, producía un efecto desastroso sobre el nivel intelectual de los soldados, puesto que después de retirarse aquéllos las respuestas de los soldados llegaron a ser mejores. Concluimos, pues, que muchas de esas respuestas, comentadas humorísticamente por los periódicos, obedecen a un nivel intelectual rebajado temporalmente por la emoción.
Extraemos de nuestras notas una enseñanza importante. Aunque nuestra escala métrica haya sido hecha especialmente para medir inteligencias de niños, nos ha permitido conocer cuál es el límite medio de la inteligencia de los adultos, cuando éstos son normales y pertenecen a la clase obrera; tales individuos no sobrepasan el nivel de doce años desde el punto de vista de la comprensión abstracta; dos pruebas, una de ellas consistente en las preguntas de inteligencia, la otra en preguntas críticas, constituyen la piedra de toque de la inteligencia normal en el obrero.
Aplicando a las escuelas nuestros medios de investigación, hemos llegado al resultado siguiente, que muestra la manera como se distribuye la inteligencia en los grupos de individuos. Entre 203 niños de escuela comprobamos que 103 son regulares, que tienen exactamente el nivel mental que atribuimos a su edad; 44 están adelantados y 56 retrasados.
Añadamos un detalle. Hablamos de adelantados y de atrasados. Pero ¿en cuánto tiempo lo están? La inmensa mayoría de los irregulares lo es solamente de un año; no hay más que 12 entre 203, o sea, por consecuencia, un tanto por ciento de 6 que presentan un atraso de dos años, y nosotros no encontramos ninguno entre los escolares que los maestros juzgan normales que tuviese un atraso superior a dos años. Por otra parte, no hemos encontrado más que dos teniendo un adelanto de dos años.
Añadimos que todas las veces que un maestro ha venido a vernos, después de nuestro examen, para decirnos que tal alumno, en particular, le parecía un sujeto de mérito sobresaliente, este alumno había hecho con éxito nuestro examen, mostraba un adelanto de un año y era un regular; nunca había estado atrasado. Otro detalle significativo. Cuando tuvimos que examinar niños a quienes se suponía atrasados, y que lo estaban, no por razones vagas ni motivos fútiles, sino porque ofrecían un retraso de instrucción igual, por lo menos, a tres años, sin la excusa de una asistencia irregular a la escuela, hallamos en ellos atrasos intelectuales puestos en evidencia por nuestra escala métrica. Copio de nuestras notas la enseñanza siguiente, tomada sobre un grupo de 13 niños, juzgados como atrasados, que se trajeron, en 1908, a mi laboratorio de pedagogía. Los atrasos de inteligencia existen en todos: están comprendidos entre 1 año y 5. He aquí, además, la serie de los atrasados: 1 año-1 año-1 año-1 año-2 años -2 años-2 ½ años-3 años-3 años-3 ½ años-3 ½ años-4 años-5 años. Se puede notar de pasada que estos atrasos de inteligencia son enormes, muy superiores por término medio a los que se encuentran en los anormales. Soy de opinión que todo retraso de inteligencia igual a dos años constituye una presunción extremadamente grave de atraso.
¿En qué consiste con exactitud la medida de inteligencia? Como para la instrucción, como para el desarrollo corporal, así para la inteligencia, la palabra medida no está tomada aquí en sentido matemático; no indica el número de veces que una cantidad se encuentra contenida en otra. La idea de medida se aproxima para nosotros a la de clasificación jerárquica; de dos niños, es el más inteligente aquel que tiene mayor éxito en un cierto orden de pruebas. Además, por la consideración de los medios registrados en niños de edad diferente, la medida se restablece en función del desarrollo mental, y para la inteligencia, como para la instrucción como para el desenvolvimiento corporal, nosotros la medimos por el retraso o por el adelanto de tantos años que tal niño presenta sobre sus camaradas.
Hay en esto todo un sistema de evaluación, que juzgamos nuevo y cuyas principales consecuencias filosóficas no tenemos tiempo de exponer. Por lo menos, debemos señalar una de ellas, y ésta es que por convicción consideramos un niño medio como más inteligente que un niño más joven, y que, en otros términos, un niño precoz tiene una inteligencia superior a la media de su edad.
Claro es que este método de medida no puede ser puesto en manos de todo el mundo, porque exige tacto, destreza, experiencia de las causas de los errores que hay que evitar, y especialmente una noción clara de los efectos de sugestión; hay más: el método no tiene nada de automático, no se le puede comparar con una báscula, sobre la cual basta poner un peso para que la máquina lo señale. Este no es un método de maniobra, y los resultados de nuestro examen no tienen valor si son separados de todo comentario, pues necesitan ser interpretados.
Demasiado sabemos que al declarar la necesidad de esta interpretación parece que dejamos margen a lo arbitrario, privando a nuestro método de toda precisión; pero ello no es más que una apariencia. Nuestro examen de inteligencia será siempre muy superior a los exámenes de inteligencia que un profesor trate de hacer durante los diez minutos que dura el oral del bachillerato, y eso porque nuestro examen ofrece muchas ventajas: se desenvuelve según un plan invariable, tiene en cuenta la edad, sujeta las respuestas a una norma, y esta norma es una media real. Si a pesar de todas estas precisiones, reconocemos que el procedimiento necesita usarse con inteligencia, no pensamos disminuirlo haciendo las reservas anteriores.
El microscopio, el método gráfico, son métodos admirables de precisión; pero ¡cuánta inteligencia, cuánta circunspección, erudición y arte van implicados por la práctica de estos métodos! Imagínese lo que valdrían las observaciones hechas al microscopio por un ignorante y además imbécil. Hemos visto ejemplos de ello que hacían estremecer.
Es preciso, pues, abandonar la idea de que un procedimiento de investigación pueda llegar a ser bastante preciso para confiarlo a cualquiera; todo procedimiento científico no es más que un instrumento que tiene necesidad de ser dirigido por una mano inteligente. Nosotros hemos explorado, con el utensilio nuevo que acabamos de forjar, más de trescientos sujetos, y a cada nuevo examen nuestra atención se ha despertado con observaciones que debíamos hacer sobre el modo de contestar, la manera de comprender, la malicia de los unos, la estupidez de los otros, y las mil particularidades que ofrecía el espectáculo tan interesante dever una inteligencia en actividad.
Las contadas personas a quien, raras veces, concedimos el favor de ser testigos de nuestros exámenes, han comprendido, ellas también, declarándonoslo espontáneamente, cuál impresión profunda recibían y cómo llegaban a formarse una plena idea de la inteligencia de cada niño, aun cuando le conocían desde larga fecha. Esta impresión profunda es la que hay necesidad de saber recoger e interpretar en su justo valor.
Hay más: la comprobación de un nivel no resulta interesante a no ser que vaya acompañada de una interpretación de las causas que han producido este nivel. Por eso existe motivo cada vez para preguntarse cuál es la influencia de la familia, del medio social; un niño de buena familia, que habla frecuentemente con sus padres, tiene el espíritu más despierto que otro entregado a sí mismo, cuenta especialmente con un vocabulario más rico, con nociones más extensas sobre todo género de cosas. Nuestros exámenes facilitan puntos de partida aplicables en particular a la población primaria de París. Examinad los hijos de los ricos, y resulta absolutamente cierto que responderán mejor, por término medio. Examinad niños del campo, y quizá responderán menos bien. Examinad niños belgas de aquellas comarcas donde se habla a la vez el francés y el valón; los niños del pueblo responderán aún peor, sobre todo en las pruebas de lenguaje. Nuestro colega Rouma, profesor de la Escuela Normal de maestros de Charleroi, nos ha llamado la atención sobre estas sorprendentes desigualdades de inteligencia, que pudo comprobar por el empleo de nuestros tests y que dependen de los medios.
Por otra parte, el examen del nivel no nos enseña si un niño atrasado está en una fase de reposo intelectual, que será de corta o de larga duración; no nos enseña tampoco si esta obtusión intelectual es debida a una invasión de sus fosas nasales por vegetaciones adenoides. Todas estas indagaciones se hacen en torno del examen; resultan importantes y exigen el espíritu más fino, más delicado. ¡Nos encontramos lejos del automatismo!
Si se ensayan nuestras pruebas sobre centenares de niños, se observa un hecho importante para la psicología de la inteligencia, y es que resulta imposible hallar una sola prueba tal que cuando se la ha franqueado se encuentren franqueadas todas las demás. Tomemos la de la interpretación de las imágenes: se hace corrientemente a los once años; no obstante, hay niños más jóvenes que triunfan en ella y niños de más edad que fracasan. Cada niño conserva su individualidad. Aquel que triunfa en la prueba A fracasa en la prueba B. ¿A qué obedecen estas diferencias individuales en los resultados experimentales? Nada sabemos de ello con exactitud, pero podemos suponer, con mucha apariencia de razón, que las facultades mentales interesadas por pruebas diferentes son ellas mismas diferentes y desigualmente desarrolladas, según los niños. Si éste tiene más memoria que aquél, nos parecerá natural que triunfe mejor en una prueba de simple repetición. Si posee más aptitudes para el dibujo, mostrará mayor habilidad en comparar las magnitudes de las líneas. Otra razón puede ser alegada. Todos los tests suponen un esfuerzo de atención, pues la atención varía sin cesar de concentración, especialmente en los jóvenes; ahora es intensa, un minuto después se para.
Supongamos que el sujeto tenga un momento de distracción, de malestar, de aburrimiento durante una prueba; pues en tal caso, fracasa. No se puede dudar de la exactitud de esta última razón. Estamos penetrados de ella hasta el punto de que juzgamos quimérico y absurdo medir una inteligencia infantil por un corto número de pruebas.
![]()
![]()
- III -
La educación de la inteligencia.
Después del mal, el remedio; después de la comprobación de los desfallecimientos intelectuales de todas clases, pasemos a su tratamiento. Suponemos, para poner la dificultad en toda su amplitud, que hemos descubierto con certidumbre en uno de nuestros alumnos una incapacidad desoladora para comprender lo que se dice en clase; el niño no puede ni comprender bien, ni juzgar bien, ni imaginar bien; si no es un anormal, resulta por lo menos un caso de atraso escolar muy acentuado. ¿Qué hacer de él? ¿Qué hacer por él?
Si no se hace nada, si no se interviene activa y útilmente, va a continuar perdiendo su tiempo, y comprobando la vanidad de sus esfuerzos, acabará por desanimarse. El asunto es muy grave para él, y como no se trata aquí de un caso excepcional, puesto que los niños que tienen una comprensión defectuosa son legión, se puede decir que el asunto es grave para todos nosotros, para la sociedad: el niño que pierde en clase el amor al trabajo, corre mucho riesgo de no adquirirle al salir de la escuela.
He comprobado con frecuencia y con profunda pena que existe una prevención frecuente contra la educabilidad de la inteligencia. El proverbio de familia que dice que «cuando uno es bestia lo es para mucho tiempo» parece tomarse al pie de la letra por maestros sin crítica; éstos se desinteresan de los alumnos a quienes falta inteligencia; no tienen para ellos ni simpatía ni siquiera respeto, porque su intemperancia de lenguaje les hace decir delante de tales niños cosas como ésta: «Es un muchacho que nunca servirá para nada... está mal dotado, no tiene inteligencia». Yo he oído muchas veces estas palabras imprudentes. Cotidianamente se repiten en las escuelas primarias y también en las secundarias. Recuerdo que en mi examen del bachillerato en letras, el examinador Martha, indignado por una de mis respuestas (yo había dado a un filósofo griego, por confusión de palabras, un nombre arrancado a uno de los personajes de los Caracteres, de La Bruyère), me declaró que no tendría nunca el espíritu filosófico. ¡Nunca! ¡Qué palabra más atrevida! Algunos filósofos recientes parecen haber dado su apoyo moral a estos veredictos deplorables, afirmando que la inteligencia de un individuo es una cantidad fija, una cantidad que no puede aumentar. Debemos protestar y reobrar contra este pesimismo brutal; vamos a demostrar que no se funda en nada.
Hace cinco o seis años, si me hubiera visto obligado a tratar esta cuestión, habría tenido pocos medios para argumentar. Habría mostrado que la instrucción y la educación caminan a la par y se confunden; que recibir ideas justas aprovecha a la conducta; que el ejemplo, la imitación, la emulación abren grandes horizontes; habría citado los ejemplos que conozco de gentes que no han llegado al espíritu crítico, a la libre discusión más que con el auxilio ajeno; varios jóvenes se han vuelto menos cándidos, más activos después de un viaje al extranjero o después de un año de servicio militar; mujeres inteligentes a quienes trato hubieran permanecido en la práctica de las devociones más estrechas sin la sugestión de alguno, de un hombre que con frecuencia les ha abierto los ojos. Luego, después de haber agotado los ejemplos, las observaciones y hasta las anécdotas de este género, yo creo bien que habría sacado partido, sobre todo de las enseñanzas facilitadas por la psicología experimental, porque nos demuestra ciertamente que todo lo que hay de pensamiento y de función en nosotros es susceptible de desenvolvimiento. Cuantas veces se ha tomado uno la molestia de repetir metódicamente un trabajo cuyos efectos son mensurables, ha visto que los resultados se inscriben en una curva característica que merece el nombre de curva del progreso. Si se enseña a servirse de la máquina de escribir, el número de palabras escritas por hora va creciendo; un sujeto, por ejemplo, ha pasado de trescientas palabras por hora a mil ciento, después de cincuenta y seis días de ejercicio, con sólo una hora de sesión(18) <notas.htm>. Si uno se aplica a borrar con un trazo negro ciertas letras en un texto, la rapidez del trabajo aumenta de tal manera que después de doscientas cincuenta pruebas diarias, espaciadas en dos años, la misma cantidad de trabajo que exigía al principio seis minutos, no exige más que tres(19) <notas.htm>. Este acrecimiento es general; hasta aquí no he sido desmentido en un experimento bien hecho, y hay millares de casos. Pero entiéndase bien que no se trata de un acrecimiento indefinido y no se puede creer tampoco que su importancia y su velocidad resulten indeterminadas. Estos son progresos que, en su conjunto, están regulados por una ley de una fijeza notable; los progresos, de ordinario grandes al principio, disminuyen en seguida poco a poco, y hasta acaban por resultar insignificantes, porque a pesar de los mayores esfuerzos llega un momento en que vienen a ser prácticamente iguales a cero. En este momento se ha alcanzado el límite, porque hay un límite, que varía según las personas y para cada una de ellas según la función considerada. Algunas veces son precisos muchos años para alcanzarle, y además las ganancias así adquiridas pueden persistir durante varios años de reposo; Bourdon los ha visto conservarse por siete años. Ahora, si se considera que la inteligencia no es una función única, indivisible y de esencia particular, sino que está formada por el concierto de todas estas pequeñas funciones de discriminación, de retención, de observación, etc., cuya plasticidad y extensibilidad se ha comprobado, parecerá incontestable que la misma ley gobierna el conjunto y sus elementos, y que consecuentemente la inteligencia de un individuo es susceptible de desenvolvimiento; con el ejercicio y el entusiasmo, y sobre todo con el método, se consigue aumentar la atención, la memoria, el juicio, llegando uno a ser más inteligente de lo que antes era, y así se progresa hasta tocar al límite. Añadiré aún que lo que importa para conducirse de manera inteligente no es tanto el vigor de las facultades como la manera de servirse de ellas, es decir, el arte de la inteligencia, arte que debe afinarse necesariamente con el ejercicio.
He aquí aproximadamente la idea más científica que hubiera podido encontrar para mover a los maestros a la educación de la inteligencia de sus alumnos peor dotados de tal facultad, y sin duda con las consideraciones que quedan expuestas se llega a considerar como altamente probable el poder desarrollar una inteligencia. Pero esto no es todavía más que una probabilidad, y nosotros quisiéramos tener una certidumbre.
La creación reciente de estas clases para niños anormales, de las cuales hablo con entusiasmo porque he aprendido mucho en ellas, nos ha aportado la demostración, la certidumbre que necesitábamos. Aquí no existen razonamientos discutibles, sino hechos tangibles. Admitimos en estas clases los niños que no sólo están insuficientemente instruidos, sino que tienen realmente la inteligencia débil, pues para contar con un retraso de tres años en sus estudios, para no saber a los doce lo que en general los escolares conocen a los nueve, es forzoso que los falte la atención o la comprensión. Las pruebas más severas defienden la puerta de las clases especiales: no se admite en ellas más que a los retrasados degenerados, aquellos que han frecuentado regularmente la escuela. Se podía suponer que tales niños no aprovecharían en nada la enseñanza especial y que estas nuevas clases constituirían un bluff, añadido a tantos otros.
Se podía suponer también que como no existe, hablando propiamente, pedagogía especial, puesto que la pedagogía es la misma para todos, el mejor maestro no podría hacer más por estos anormales que lo que realiza con los normales ordinariamente. Esto es lo que me objetaban al principio los profesores de anormales, que me decían: «Si hay métodos nuevos, originales, mostrádnoslos»... Y nosotros estábamos obligados a responder que no, que debían hacer en estas clases lo mismo que en las clases ordinarias, y esta respuesta los desanimaba. Luego experimentamos la sorpresa y la alegría de comprobar que tales temores eran vanos. Al cabo de un año hemos examinado uno tras otro todos estos escolares anormales; conocíamos su grado de instrucción a su entrada en las clases, y como habíamos conservado sus antiguos cuadernos, pudimos medir sus nuevos conocimientos y apreciar sus progresos. Estos progresos eran ya visibles en el aspecto exterior de su persona; su actitud era menos reservada, su rostro más vivo y más atento, su manera de vestirse más cuidada; pero éstas no son más que apariencias que pueden resultar engañosas. Lo que nos convenció fue que en los dictados rigurosamente equivalentes cometían menos faltas; fue que a la lectura daban más expresión y deformaban menos las palabras difíciles; en fin, fue sobre todo en los cálculos, que tanto se les resistían al principio, donde realizaron progresos enormes; ciertos problemas en los cuales habían fracasado siempre el año antes los resolvían ahora con facilidad. Encantado con tales resultados, pero desconfiando aún de mí mismo y de mis colaboradores, quise apelar al control de otras personas, rogando a un director de escuela que fuese cada seis meses a nuestras clases de anormales, a fin de medir a su manera los progresos realizados en la instrucción. Sus apreciaciones y medidas confirmaron las nuestras. Decididamente el progreso era claro, incontestable y aun muy grande. ¿Se quiere una cifra? Admitamos que todos los niños de una clase de anormales han entrado en ella con un atraso de tres años en sus estudios. Al cabo de un año de estancia, medidos de nuevo, no mostrarán ya más que un atraso de dos años. ¿Qué quiere decir esto? Analicemos un poco para darnos cuenta exacta. Si tales niños hubiesen permanecido durante el año que acaba de pasar en sus clases ordinarias, donde pierden tan alegremente el tiempo, su atraso se habría agravado; hubiera llegado a ser, por ejemplo, igual a tres años y medio. Si se hubieran comportado como normales en sus estudios, habrían durante un año avanzado un año precisamente; pero no hubieran recuperado el tiempo perdido, y su atraso seguiría siendo igual a tres años como al principio. Si han disminuido su atraso es que han aprovechado el tiempo más que los normales; si no tienen más que dos años de atraso en lugar de tres, es que han hecho dos etapas en vez de una.
Hay necesidad de prever una objeción. Se nos va a decir:
«Lo que usted aumenta aquí, lo que usted mide con un método de precisión, no es la inteligencia de los niños, es su grado de instrucción. Demuestra usted bastante bien la posibilidad de instruir rápidamente a los ignorantes, pero no demuestra que su inteligencia haya aumentado.» Perdone mi censor. No se trata solamente de ignorantes; todos tenían un estigma mental, debilidad de atención, debilidad de comprensión u otra insuficiencia, y era tal estigma quien los impedía aprovechar la enseñanza dada en las clases ordinarias por métodos ordinarios. Ahora, esta instrucción resulta asimilada; he aquí el hecho: los hábitos de trabajo, de atención, de esfuerzo, están adquiridos; éste es otro hecho, y aún más importante que el primero. ¿Cuál es la parte exacta de la instrucción y la de la inteligencia en el resultado adquirido? Resultaría muy difícil saberlo, y quizá inútil indagarlo, porque el rendimiento del individuo, su utilidad social, su valor, dependen a la vez de estos dos factores. El espíritu de estos niños es como un erial en el cual un agrónomo hábil ha introducido la manera de cultivarlo; resultado: en vez de malezas, tenemos ya una recolección. En este sentido práctico, el único accesible para nosotros, es por lo que decimos que la inteligencia de tales niños pudo ser aumentada. Se ha aumentado lo que constituye la inteligencia de un escolar, la capacidad de aprender y de asimilar la instrucción.
Ante este resultado tan consolador, sentimos ensancharse nuestras esperanzas y nuestras ambiciones, felicitándonos por habernos ocupado tanto tiempo de los anormales. Si en unión de muchas gentes de buena voluntad nos hemos interesado por estos desgraciados, fue, ante todo, por un sentimiento de piedad, y también por un sentimiento de defensa social, para buscar el modo de disminuir el número de aquellos que más tarde resultarán inútiles y podrán llegar a ser perjudiciales; pero fue, sobre todo, porque tenemos la firme esperanza de que el estudio de los anormales servirá a los normales, así como vemos en otro dominio el estudio del alienado servir para la psicología del individuo normal. No nos engañamos. Los métodos buenos para la educación de los anormales prestarían a los normales, con ciertas variantes, los mayores servicios. Uno de los mejores maestros de clases especiales que conocemos, M. Roguet, nos decía un día, con el fulgor del entusiasmo en los ojos: «¡Qué no habría obtenido en otro tiempo con mis alumnos inteligentes, si los hubiese tratado como a éstos!»
¿Cómo, pues, y por cuál procedimiento se ha podido llegar a fijar todas estas atenciones débiles y errantes, a abrir todas estas inteligencias cerradas? Esta es la explicación a que deseamos llegar, porque resulta capital, todo el mundo lo comprende. Pero no se vaya a creer que nos proponemos suscribir aquí principios inéditos de educación. Para explicar el éxito de estas clases, bastará con hacer ver que se ha procurado evitar algunos de los errores más peligrosos que vician la pedagogía actual. Y lo que vamos a decir parecerá tan simple, tan a ras de tierra, que habrá quizá necesidad de reflexionar un poco sobre ello para advertir su interés.
La primera preocupación de los maestros fue la de poner la enseñanza al alcance de sus alumnos procurando hablar de manera que fuesen comprendidos. Si muchos de estos retrasados no habían aprovechado las lecciones de sus antiguas clases, fue un poco por desatención y porque las lecciones pasaban por encima de su cabeza; resultaban demasiado complicadas para ellos, demasiado abstractas, pues implicaban hartas nociones previas que no conocían. Supongamos que escuchamos una lección de geometría y que se nos explica el centésimo teorema; aunque poseyésemos el espíritu de un Pascal, no seríamos capaces de comprenderlo si no teníamos la menor idea de los 99 teoremas precedentes, sobre los cuales se apoya su demostración. Es ésta una comparación que explica bien el estado confuso en que estaría el espíritu de un normal si tratase de comprender la lección que está a cien codos por encima de él.
Manteniendo a un niño en una clase demasiado elevada para sus fuerzas, se desconoce el grande, el más grande principio de la pedagogía; es necesario proceder de lo fácil a lo difícil. Este desconocimiento es universal y produce errores deplorables, cometidos por maestros que son muy inteligentes, pero que ignoran completamente la pedagogía. Porque, no nos cansaremos de repetirlo, la ignorancia de la pedagogía alcanza en la actualidad proporciones fantásticas. A cada instante comprobamos que un alumno está colocado enfrente de un trabajo demasiado difícil para él; pero el maestro se consuela de ello con facilidad, suponiendo gratuitamente que «esto le animará a trabajar». Yo veía últimamente una muchacha a quien para sus comienzos en el arte plástico se le daba a copiar un busto de un movimiento complicado. «Le costará a usted infinitas fatigas, le dijo su profesor, pero aprenderá mucho.» ¿Por qué no enviar a un ignorante a escuchar lecciones de cálculo diferencial? Resultaría el mismo género de error. Un poco de dificultad es conveniente en clase, porque constituye un estimulante para el alumno; pero demasiada dificultad desanima, desagrada, hace perder un tiempo precioso, y especialmente induce a adquirir malos hábitos de trabajo; se ve el alumno obligado a realizar ensayos inexactos, de los cuales no se corrige, porque no es capaz de juzgarlos, y trabaja a ciegas, es decir, muy deplorablemente. Resulta de ello una desorganización de la inteligencia, cuando el objeto preciso de toda educación es organizarla. He visto cometer el propio error a padres demasiado celosos, que se indignaban porque un niño hubiese tenido miedo y querían curarle de este vergonzoso defecto. ¡Tenían razón, pero el remedio era brutal! El verdadero método consiste en ir de lo fácil a lo difícil; es preciso, pues, infundir al niño cierta clase de miedo que sea capaz de dominar, y a medida que vaya perdiendo el temor, por grados lentos y con mucha circunspección se le irá quitando el miedo poco a poco, hasta que se extinga por completo en su ánimo. Pero si se quiere obrar con brusquedad, brutalmente, sin adaptar el procedimiento a las fuerzas del niño, se le causa más mal que bien; si se le hace experimentar un miedo penoso, atroz, entonces se le da el hábito de la perturbación mental, del desequilibrio; se le enseña a no reobrar, a ser asustadizo. Uno de mis amigos, excesivamente tímido en su infancia, tenía un padre médico, que para hacerle bravo lo condujo a una cámara mortuoria, y mostrándole un cadáver, se lo hizo tocar; el niño sufrió una emoción de que aún guarda recuerdo. Diez años después, en París, no pudo entrar en el anfiteatro y renunció a estudiar medicina. He aquí el desconocimiento del mismo principio elemental de método y de prudencia.
Así se comprende por qué los niños anormales que fueron admitidos en las clases especiales han aprovechado la enseñanza. Un maestro experto estaba allí, el cual, teniendo pocos alumnos, pudo conocer individualmente a cada uno de ellos. Este viejo maestro velaba sobre un alumno, se cercioraba si había comprendido la lección; en caso contrario volvía a repetirla en vez de pasar a otra. Se pedía a cada niño un pequeño esfuerzo, pero un esfuerzo proporcionado a su capacidad. Se le enseñaba poca cosa, pero esta poca cosa, siempre muy elemental, era bien aprendida, bien comprendida, bien asimilada. No se exigía a cada niño más que aquello que fuese capaz de hacer. ¿Hay algo más justo, algo más simple?
Esto es todo en cuanto al programa para enseñar las materias. Queda por definir el método por el cual se enseña. Sobre este último punto también nuestras clases de anormales nos han ilustrado mucho. Teniendo niños que no sabían escuchar, ni mirar, ni estar tranquilos, adivinamos que nuestro primer deber no era el de enseñarles las nociones que nos parecían más útiles para ellos, sino que había necesidad ante todo de enseñarles a aprender; imaginamos, pues, con la ayuda de M. Belot y de todos nuestros colaboradores, lo que se ha llamado ejercicios de ortopedia mental; la palabra es expresiva y ha tenido éxito. Se adivina el sentido de ella. De igual modo que la ortopedia física endereza una espina dorsal desviada, así la ortopedia mental endereza, cultiva, fortifica la atención, la memoria, la percepción, el juicio, la voluntad. No se trata de enseñar a los niños una noción, un recuerdo; se busca la manera de poner sus facultades en forma.
Comenzamos por ejercicios de inmovilidad. Se convino que en cada clase el maestro, una vez por día, invitaría a todos sus alumnos a adoptar una actitud y guardarla como estatuas durante algunos segundos primero, después durante un minuto; la inmovilidad debía ser tomada por todos bruscamente a una señal, luego cesar en ella bruscamente a otra señal. En el primer ensayo no se obtuvo nada bueno; toda la clase estalló en una carcajada. En seguida, poco a poco se calmó a los muchachos, y al perder el ejercicio su carácter de novedad, los niños se acostumbraron a él. El amor propio se mezcló en ello, proponiéndose cada cual mantenerse el mayor tiempo en la actitud indicada. Yo he visto niños turbulentos, habladores, indisciplinados, que constituían la desesperación del maestro, yo he visto, repito, por primera vez a tales niños, hacer un esfuerzo serio y emplear toda su vanidad en permanecer inmóviles; luego eran capaces de atención, de voluntad y de control personal. Este, que se llamaba el ejercicio de las estatuas, llegó a ser tan agradable que los niños le pedían. Animados por estos primeros resultados, hicimos practicar ejercicios de presión en el dinamómetro; uno tras otro venían los escolares a apretar el instrumento, escuchaban su cifra de presión y la escribían en su cuaderno. El dinamómetro provocó una emulación general; se le empleó una vez por semana durante un año entero, y nunca los niños se cansaron de este ejercicio, con tanta mayor razón cuanto que el maestro tenía cuidado de dibujar, sobre una hoja grande de papel fijada en la pared, la curva total de los esfuerzos en cada sesión. Nada resultaba tan interesante como ver esta curva, que subía gradualmente por semanas, indicando con ello que toda la clase hacía su educación motriz y sobre todo voluntaria. Después se introdujeron ejercicios de velocidad consistentes en marcar con la pluma, en un tiempo muy corto, de diez segundos, el mayor número posible de puntos sobre el papel. Este es un trabajo excelente para los soñolientos. En todos estos ejercicios lo esencial está en obligar al alumno a hacer un esfuerzo intenso; es necesario provocar una emulación general. Se llegó a ello recomendando al maestro emplear una palabra calurosa de estímulo, y especialmente dando a conocer a todos sus resultados, por medio de notas individuales que se ponían sobre las paredes de la clase.
Citaré aún, en el orden de las acciones, los ejercicios de habilidad motriz, que fueron variados; se comenzó por un transporte de marmitas llenas de agua; había necesidad de llevarlas de una mesa a otra sin verter una gota, y ello era difícil porque las marmitas estaban llenas basta los bordes; más tarde se idearon ejercicios complicados con tapones de botella. Todo esto parece bien poco escolar, se dirá, y acaso un padre no muy perspicaz, que manda su hijo a la escuela para que aprenda la ortografía y el cálculo, se sorprendería al comprobar que en ciertos momentos del día se le hace jugar a las estatuas, etc. No es cosa de broma, sin embargo; porque detrás de la apariencia, que hay necesidad de hacer interesante, alegre y hasta cómica, se vislumbra la realidad. Y la realidad es que estos juegos no resultan otra cosa más que lecciones de voluntad; lecciones modestas, apropiadas a las capacidades del niño, pero que ponen realmente la voluntad en ejercicio, toda vez que es preciso emplearla para mantener la actitud prolongada, la mirada fija, la mano extendida sin temblar; si no se tuviera voluntad, se cedería a la menor sensación de fatiga, se dejaría de estar inmóvil. De igual modo, hacer un esfuerzo vigoroso de presión con el dinamómetro es penoso; cuanto más se aprieta, más daño se recibe en la palma, pero también tal esfuerzo produce un resultado en la cifra alcanzada, y así sucesivamente con los demás ejercicios. Dar lecciones de voluntad, enseñar el desdén por cierta molestia física, resulta practicar la instrucción, que vale tanto como una lección de historia y de cálculo.
Estábamos en buen camino para pensar en detenernos. La casualidad nos había sugerido un nuevo método: entonces tratamos de extenderlo, de perfeccionarlo, y hemos hecho un plan completo de ortopedia mental que abrazara todas las facultades del espíritu. Recordando las antiguas proezas de que hablaba Roberto Houdin, nos propusimos que nuestros alumnos aprendiesen a percibir rápidamente un gran número de objetos nada más que con una ojeada, y para ello se les mostraron grandes cuadros, sobre los cuales se había colocado muchos objetos o muchas imágenes; en un tiempo muy corto el alumno debía mirar, contemplar, recoger en su espíritu todos aquellos objetos; luego, una vez retirado el cuadro, escribir de memoria los nombres de todo lo que había visto. Se colocó, según las indicaciones de M. Vaney, una larga serie de estos cuadros con un número creciente de objetos. Después nos propusimos dar a los niños hábitos de observación; se les hizo responder a preguntas sobre lo que habían visto en la calle, en el atrio o en clase. Más tarde vinieron los ejercicios de memoria por la repetición inmediata de palabras, de cifras o de frases, cuyo número se iba aumentando, y, por último, ejercicios de imaginación, de invención, de análisis, de juicio... Pasaré sobre ello. Poco a poco llegamos a poseer un plan completo de ortopedia mental con ejercicios variados para cada día de clase; estos ejercicios se realizan regularmente en nuestras clases de anormales; se recoge los resultados con el mayor cuidado y se ve que los alumnos así estimulados hacen progresos inesperados si se los compara con los que realizaban en las primeras sesiones. Un ejemplo: en una clase de niños anormales los alumnos estimulados llegaron a percibir en cinco segundos nueve objetos, pudiendo escribir sus nombres de memoria. ¿No es esto sorprendente? Es preciso imaginar la dificultad que ofrece el ejercicio. Nueve objetos cualesquiera han sido fijados sobre un cartón: este cartón se mira durante cinco segundos; en seguida es preciso que el niño vuelva a su sitio y que escriba de memoria el nombre de estos nueve objetos, sin olvidar uno solo y sin inventar el nombre de un objeto que no figure en el cartón.
El adulto que presencia este ejercicio experimenta una gran sorpresa. Yo recuerdo que cuando los diputados, en el momento en que se votó la ley de los anormales, vinieron a visitar nuestras clases, asistieron a este ejercicio; algunos, interesados, quisieron hacer por sí mismos los experimentos y tuvieron mucho menos éxito que nuestros pequeños anormales. De aquí el asombro, la risa y las burlas de sus colegas. ¡Ser diputado y mostrarse por debajo de un pequeño anormal! En realidad, a pesar de lo cómico de la aventura, todo se explica. Nuestros diputados no tenían en cuenta el estímulo intensivo que habían sufrido nuestros alumnos.
Por declaración de todos, tales ejercicios son excelentes, pues favorecen, no una facultad particular, sino todo un conjunto de ellas: facilitan la disciplina, enseñan a los niños a mirar mejor el encerado, a escuchar mejor, a juzgar mejor, a retener mejor; aquí entra el amor propio en juego, la emulación, la perseverancia, el deseo de acertar y todas las acciones excelentes que acompañan la acción, y especialmente así se aprende a querer, a querer con más intensidad; en querer estriba el secreto de toda educación, y la educación moral se hace consecuentemente al mismo tiempo que la educación intelectual. Pero esto no es todo, y yo creo que estudiando con perseverancia estos modestos ejercicios imaginados para dar un poco de aplomo a pobres anormales, se advertirá que el método en que están inspirados no constituye un método especial para ciertos inatentos débiles y abúlicos; es un método que convendría a todos los normales; hasta diré que es el único método de toda enseñanza. Pero sobre este punto hay que explicarse con claridad para evitar todo equívoco.
Lo que se ha reprochado especialmente en los viejos métodos universitarios que, desafiando las críticas más justas, continúan reinando como soberanos, es el de consistir en lecciones verbales, que el profesor pronuncia y que los alumnos escuchan pasivamente. La lección así concebida tiene dos defectos: no impresiona al alumno más que en su función verbal y le da palabras en vez de ponerlo en relaciones con las cosas reales; hay más: no hace funcionar otra cosa que su memoria, reduciéndole al estado de pasividad; no juzga nada, no reflexiona nada, no inventa, no produce, no tiene necesidad de retener; el ideal para el alumno es el de recitar bien, haciendo funcionar su memoria, saber lo que está en el texto y repetirlo con habilidad en el examen. Aquí se le juzga por los efectos de su palabra. El resultado de esta práctica deplorable es una falta de curiosidad por todo lo que no es el libro, una tendencia a buscar únicamente la verdad en él, la creencia en que hojeándole se realizan indagaciones originales, un respeto exagerado por la opinión escrita, una gran indiferencia por las lecciones del mundo exterior, una fe cándida en la omnipotencia de las fórmulas simples, un rebajamiento del sentido de la vida, una gran dificultad para adaptarse a la existencia contemporánea y, sobre todo, un espíritu de rutina incompatible con una época en que la evolución social se realiza con velocidad vertiginosa.
Últimamente, en una encuesta que yo verificaba sobre la evolución de la enseñanza filosófica en los colegios y liceos, recibía de muchos de mis corresponsales curiosas confidencias sobre la mentalidad de los jóvenes que componen la clase de filosofía. Tienen, me decían, el gusto innato hacia la discusión, pero no hacia la discusión de los hechos, sino por la dialéctica; lo que los entusiasma es el deseo de la justa oratoria, por el placer de defender una opinión cualquiera, con argumentos puramente teóricos y sin preocuparse en el fondo de estar en lo cierto. ¿No es absolutamente verdadero que el gusto de la dialéctica vacía, el ergotismo y el abuso de los argumentos a priori resultan favorecidos por este verbalismo que la Universidad procura propagar?
Al llegar a la Facultad, los alumnos guardan el defecto que han adquirido en el colegio. Si un estudiante tiene la elección entre una hora de clase y una hora de trabajos prácticos, prefiere ir a sentarse en los bancos de la cátedra; si al fin de un curso se dirige el profesor a aquellos que quieran aprender a manejar un aparato o estudiar una preparación, casi nadie lo hace; la mayor parte, después de escribir sus notas, no piden más que irse, y si el profesor insiste, se les ve que se desparraman como un grupo de desocupados delante de la pandereta de un domador de osos. Aun a los más inteligentes cuesta mucho trabajo hacerles comprender que lo que se oye en un curso se encuentra en el libro, mientras que la lección del laboratorio no se reemplaza nunca.
¿Qué pedimos nosotros como reforma y de qué manera pensamos que se debe combatir al verbalismo?
Ciertamente, no iremos hasta el exceso de prohibir al maestro el uso de la palabra. Pero su palabra no debe ser lo esencial, la substancia de la lección; no debe constituir más que un acompañamiento, un guía, una ayuda. El espíritu del alumno debe ser puesto directamente en contacto con la Naturaleza, o con esquemas, imágenes reproduciendo la Naturaleza, o mejor con las dos cosas a la vez, Naturaleza y esquemas, no debiendo la palabra intervenir a no ser para comentar la impresión sensorial. Sobre todo, es preciso que el alumno sea activo. Toda enseñanza es mala si deja al alumno inmóvil e inerte; es necesario que la enseñanza sea una cadena de reflejos inteligentes partiendo del maestro, yendo al alumno y volviendo al maestro; es preciso que la enseñanza sea un excitante, determinando al alumno a obrar y creando en él una actividad razonable; porque no sabe que lo que ha pasado, no solamente por sus órganos de los sentidos y por su cerebro, sino también por sus músculos, no sabe que esto es lo que ha obrado. Filosóficamente, toda vida intelectual consiste en actos de adaptación; y la instrucción consiste en obligar a hacer a un niño actos de adaptación, primero fáciles, luego más y más complicados y perfectos. He aquí por qué las lecciones de las cosas, los paseos, los trabajos manuales, los ejercicios de laboratorio, están en la actualidad a la orden del día; responden a esta necesidad de despertar la actividad en los alumnos. Entren ustedes en una clase; si ven todos los alumnos inmóviles, escuchando a un maestro agitado que perora en su silla, o si ven a estos niños copiar, escribir la lección que el maestro les dicta, pueden ustedes asegurar que se trata de mala pedagogía. Yo prefiero una clase donde contemple niños menos silenciosos, más agitados, pero ocupados en hacer el trabajo más modesto, con tal que sea un trabajo donde pongan un esfuerzo personal, que exija un poco de reflexión, de juicio y de gusto.
Después de decir esto vuelvo a nuestros ejercicios de ortopedia mental, porque dan un ejemplo muy preciso, muy concluyente, de esta nueva pedagogía, que hace del escolar un activo, en vez de reducirle a no ser más que un oyente. Nuestros planes y métodos no son más que un ejemplo; y entiéndase bien, este ejemplo es completamente particular, concebido para niños de cierta edad, de cierto desarrollo intelectual, de cierta cultura; en su detalle técnico no conviene más que a ellos. Pero es el principio del método el que me parece digno de recomendar.
Se nos va a hacer una objeción. Sin duda, se nos dirá: he aquí métodos excelentes para hacer a domicilio, o también en clase, la educación del espíritu de un niño. En vez de explicarle ideas, vale mejor conseguir que las encuentre; en lugar de darle órdenes, es preferible dejarle la espontaneidad de sus actos y no intervenir más que para comprobar. Resulta excelente hacerle adquirir el hábito de juzgar por sí mismo el libro que lee, la conversación que escucha, el acontecimiento del día de que todo el mundo habla; excelente que aprenda a hablar, a referir, a explicar lo que ha visto, a defender claramente, lógicamente, metódicamente las opiniones suyas; es aún mejor que se ocupe en reflexionar sobre el partido que debe tomar, a orientarse en un viaje, a trazar el plan de sus jornadas, a imaginar, a inventar, a vivir, en suma, por su cuenta; a sentir al propio tiempo el mérito y la responsabilidad de la acción libre. Todo esto, se observará, es excelente en la vida extraescolar, con la condición, adviértase bien, de que la educación, reducida al papel de control y de freno, permanezca eficaz para enderezar los errores. Pero este método, en el cual es el alumno quien resulta activo y pasivo el maestro, este método de educación general -se nos va a objetar- ¿puede ser aplicado a la instrucción? Cuando el alumno habrá forjado su atención, su voluntad, su juicio, aún le quedará por aprender todo el conjunto de las materias contenidas en el programa; necesitará llegar a asimilarse la gramática, el cálculo, la geometría y todo lo demás. No se debe, para adquirir estos conocimientos, dirigirse a la memoria, ¿y no caemos bajo el imperio de esta necesidad que impone la memoria como base de la instrucción?
No lo creo de ninguna manera; y aquellos que han comprendido el sentido profundo de los ejercicios de ortopedia adivinarán desde luego que análogos ejercicios pueden servir para asimilarse cualquier conocimiento; porque todo conocimiento se resume en una acción que él hace capaz de ejecutar; y es consecuentemente posible «aprender obrando» -learning by doing(20) <notas.htm>,- según la fórmula favorita de los educadores americanos. Saber la gramática no consiste en ser capaz de repetir un regla, sino en ser capaz de reflejar su pensamiento en una frase correcta; saber la multiplicación no consiste en poder repetir la definición de esta operación, sino en combinar cualquier multiplicando con cualquier multiplicador y en dar el producto exacto. Luego siempre es posible reemplazar la fórmula por el ejercicio, o mejor comenzar por el ejercicio y esperar a que haya producido un estímulo y un hábito, antes de hacer intervenir la regla, la fórmula, la definición, la generalización.
El plan general de una instrucción concebida así, por un método activo, ha sido trazado por grandes filósofos hace ya mucho tiempo.
Se encuentra útiles indicaciones en Rousseau, ideas más sistemáticas en Spencer, y todo un plan metódico de ejecución fue indicado por Frbel para los párvulos. En nuestros días, todo esto ha sido dicho, repetido y puesto en práctica por personas competentes. En Francia estas personas son: Belot para el lenguaje, Queniou para el dibujo, Laisant para las ciencias, Le Bon para las lenguas vivas y para el conjunto de las disciplinas(21) <notas.htm>. En América estas personas se llaman: Dewey, Stanley Hall y otra infinidad de pedagogos. Nada hay que repetir después de lo que ellos han dicho. Enseñad la lengua escrita provocando relatos fuertes, lecturas intensas y redacciones continuadas; las insípidas lecciones de gramática, en vez de levantarse antes como obstáculos, no intervendrán más que después, para hacer conscientes las reglas que resultarán ya aprendidas por el uso. Enseñad la aritmética dando a resolver problemas; la geometría, haciendo verificar construcciones; el sistema métrico, dando a ejecutar mensuraciones; la física, haciendo construir y funcionar pequeños aparatos rudimentarios; la estética, mostrando a la vez reproducciones de obras maestras y otras mediocres, y haciendo adivinar, explicar, apreciar las diferencias; el dibujo, permitiendo el dibujo libre y aplazando para más tarde la enseñanza de las leyes de la perspectiva; las lenguas vivas, imponiendo el hábito de hablarlas y facilitando el hábito de comprenderlas.
Siguiendo esta marcha, tenemos en nuestro favor ventajas inmensas: en vez de comenzar por la idea general, que es incomprensible y vacía para aquellos que no conocen su contenido, se comienza siempre por la experiencia concreta, por el hecho particular, porque un ejercicio es siempre particular. De este modo se sigue la marcha más fácil, la más normal, la que va de lo particular a lo general. Por otra parte, haciendo obrar al niño se le obliga a interesarse por su obra, se le da el precioso estimulante de las sensaciones cálidas, que acompañan la acción y recompensan el éxito del esfuerzo; y este estimulante resultará tanto más eficaz cuanto con mayor exactitud se tome la medida de sus actividades naturales y de sus aptitudes especiales. Todos o casi todos los niños, antes de su educación, muestran placer en cantar, dibujar, referir, inventar, manejar los objetos, cambiarlos de sitio, modificarlos, emplearlos en construcciones; pues bien, injertando la educación y la instrucción sobre estas actividades naturales, se aprovecha el entusiasmo que ha sido dado por la Naturaleza; se facilita el movimiento y el maestro interviene sólo para dirigirlo. Desde este doble punto de vista es como el método activo afirma su superioridad, y se puede decir que tal método reproduce la ley fundamental de la evolución; con su empleo el espíritu del niño es llevado a pasar por los mismos caminos que ha seguido el espíritu de la humanidad.
![]()
La memoria.
![]()
![]()
- I -
Las relaciones de la memoria con la inteligencia y con la edad.
La Rochefoucauld dice que las gentes se quejan de su memoria, no de su juicio. La distinción es muy justa. Parece que nuestra memoria no forma parte de nuestra personalidad; tener mala memoria no se considera un deshonor, y decir de un individuo que posee mucha no siempre resulta una lisonja agradable. El hecho es que con la memoria se pueden simular una infinidad de cualidades que uno no tiene, por ejemplo, el talento; basta para ello con repetir oportunamente lo que se ha retenido escuchando a los otros. Hay más: los adversarios de los métodos actuales no escatiman las críticas al papel que estos métodos confían a la memoria, porque juzgan, con justa razón, que el cultivo intensivo de tal facultad se hace en detrimento del juicio y de la espontaneidad. Por fin, según un prejuicio muy extendido, la memoria resultaría una facultad independiente de la inteligencia, hasta tal punto que algunos creen ver en ella un signo de mediocridad de espíritu. Se afirma, por ejemplo, que los alumnos que reúnen más memoria están entre los menos inteligentes, citándose el caso extremo de imbéciles que ni siquiera pudieron aprender a leer, y que recitaban de corrido series de datos, cronologías fastidiosas que se les había enseñado; de donde algunos concluyen que cuanto mayor es la memoria, más corto resulta el juicio.
Por más que todas estas críticas y opiniones preconcebidas encierren una parte de verdad, no deben de aceptarse hasta el punto de hacernos desconocer que la memoria constituye la base de toda especie de enseñanza; aprender es ejercer la memoria, es adquirir recuerdos; cualquiera que tenga poca memoria no aprende casi nada o aprende mal. Y aún se puede decir que ningún progreso es posible en un espíritu que resulta incapaz de retener lo que ha percibido o concebido. Ciertamente, la memoria es una de las más poderosas facultades mentales, y si se indaga cómo está distribuida en la humanidad, se llegará a ver que lo está proporcionalmente con la inteligencia.
Es quizá difícil darse cuenta de ello, si sólo se considera los tipos medios de la humanidad, tipos en los cuales las facultades presentan pocas variaciones de extensión; pero, por poco que se examine tipos acabados como un Leibnitz o un Goethe, se ve que estas inteligencias admirables tenían al propio tiempo una inteligencia enciclopédica; para ellos no resultaba extraño ningún pensamiento de su época; ambos hicieron grandes síntesis que exigían un saber inmenso, una facultad retentiva extraordinaria y consecuentemente una memoria enorme. Pues esta memoria ha facilitado sus trabajos, mejor que pudiera hacerlo la más rica biblioteca; porque, para servirse de sus libros, es preciso no sólo abrirlos por la página deseada, sino tener idea del lugar donde se encuentra el dato buscado, mientras que la memoria es como un gran libro animado e inteligente, que abre por sí mismo sus páginas en el sitio necesario. Digámoslo con mayor precisión: la memoria facilita la abundancia de materiales sobre los cuales el pensamiento trabaja; cuanto más abundantes son estos materiales, más aumenta el trabajo, más ocasiones encuentra el juicio de ejercer sus funciones, más se afina el espíritu crítico y más se enriquece la imaginación en su desarrollo. La memoria, sin aumentar acaso la profundidad de la inteligencia, da a ésta la riqueza, la masa, la cantidad: resulta como una multiplicación de sus productos.
Tuvo ocasión de apreciar, en un caso que exigía una gran precisión, la relación que existe entre la inteligencia y la memoria; y fue haciendo una pequeña incursión en el mundo tan curioso y tan pintoresco de los jugadores de ajedrez. Algunos de estos jugadores poseen la admirable facultad de jugar muchas partidas sin mirar al tablero, que está lejos de ellos; tales individuos ordenan la jugada que hay que hacer, otro individuo la ejecuta en su lugar y anuncia después la jugada del contrario. Muchos jugadores llegan a jugar correctamente sin ver, y aun a ganar cuatro, cinco y hasta seis partidas, contra un adversario que mueve las piezas por sí mismo.
Este juego, a ciegas, supone una gran facultad de representación estratégica; para llevar la partida y ganarla, es preciso forzosamente que uno se imagine con exactitud y precisión el tablero con sus casillas y sobre todo con las posiciones tan complicadas de las piezas, sus relaciones recíprocas en los diversos momentos de la partida. Pues todo esto es memoria. Porque hay que notar que tal destreza en el ajedrez sin ver el tablero no pueden permitírsela los jugadores mediocres, y se la encuentra en casi todos los ajedrecistas de primera fuerza, por el hecho solo de que han llevado muy lejos la inteligencia estratégica del juego. Todos estos maestros no tienen la misma potencia para jugar a ciegas; pero todos pueden mover las piezas con la espalda vuelta al tablero. Quizá sea éste el caso en que se muestre con la mayor claridad el lazo que une estas facultades del espíritu, la memoria y la fuerza de las combinaciones.
¿Sucede lo mismo en los escolares? Así me lo han demostrado algunas de nuestras indagaciones en las escuelas. Fui a varias escuelas de París e hice que aprendieran una composición poética algunos niños de igual edad, pero de inteligencia diferente. Todo el mundo sabe, y yo lo recuerdo en dos palabras, cuán fácil es encontrar rápidamente y sin ningún esfuerzo, en la población de una escuela, los niños más inteligentes y los que lo son menos; basta para ello con tener en cuenta el grado de instrucción relativamente a la edad; aquellos que a los diez años estén ya en el curso superior son más inteligentes que sus camaradas de igual edad que están en el curso medio, y estos últimos resultan superiores a los que se encuentran en el curso elemental.
Hice, pues, aprender el mismo trozo a todos los alumnos de la escuela que tenían diez años; la composición poética había sido elegida de manera que resultara fácil comprenderla a todos; ordené que fuese policopiada y que cada alumno recibiera un ejemplar. Todos estudiaban simultáneamente y en voz baja; se les concedieron diez minutos de estudio. Al cabo de este tiempo los ejemplares eran recogidos y cada niño debía escribir de memoria lo que había retenido. Haciendo el cálculo de las medias de versos retenidos por niños de inteligencia diferente, es muy fácil comprobar que en el curso superior los muchachos de diez años aprendían más pronto que en el curso elemental. A igualdad de edad, los niños del curso superior retienen dos veces más de prosa y verso en el mismo tiempo que sus camaradas del curso medio(22) <notas.htm>
. Esta es una rehabilitación de la memoria, quizá no de la memoria en general, de la memoria bruta, sino más bien de la memoria de ideas y de comprensión. Volveremos dentro de un instante sobre este tema.
Las consideraciones precedentes tienen su contraparte. Si es bueno contar con una memoria grande, resulta perjudicial poseer demasiada, y se tiene demasiada -no de una manera absoluta, porque esto no tendría ningún sentido- cuando la memoria sobrepasa en fuerza a la inteligencia que se reúne, o cuando es de tal manera superabundante que no se puede hacer de ella ningún uso inteligente.
Para establecer una comparación, la memoria es un dominio que hay que cultivar; la inteligencia es el capital que se pone en este cultivo; si la memoria es demasiado grande para la cantidad de inteligencia con que se cuenta, resulta como si uno fuese propietario de un extenso dominio y le faltara capital para hacerle producir.
Creo que precisamente cuando la memoria es desproporcionada a la inteligencia debe juzgársela inútil. He visto ejemplos muy claros de esta inutilidad en los imbéciles. Decimos, ante todo, que se comete un error, o que se sugiere uno, cuando se habla de la gran memoria de los imbéciles; ésta no resulta una regla general, sino una excepción muy rara. Pude estudiar, con el doctor Simon, centenares de sujetos imbéciles y débiles en nuestras escuelas primarias y en los manicomios, comprobando casi siempre que la extensión de su memoria dista mucho de presentar un desarrollo insólito; por el contrario, a escasa inteligencia corresponde escasa memoria; tal es la regla.
Por eso, cuando tratábamos de referir a estos imbéciles una historia un poco detallada, pero simple y fácil de comprender, para hacer que la repitiesen en seguida, los recuerdos que guardaban de ella eran mucho menores, más reducidos, más fragmentarios que los dados por una persona de inteligencia normal; si queremos hacerles repetir una serie de cifras, en ciertas condiciones en que un normal repite seis, el imbécil no repite más que dos. Pero, en suma, las excepciones, por raras que resulten, se encuentran. Nosotros nos acordamos de una muchacha de diez y ocho años, fuerte y robusta, que era imbécil, sorprendiéndonos de encontrar en ella una memoria extraordinaria; si se le dictaba cifras, palabras, las repetía exactamente de memoria. Poseía, pues, mejor memoria que nosotros, y acaso mejor atención voluntaria también; pero no acertaba a servirse de sus facultades, puesto que, a pesar de su gran memoria, ni siquiera había podido aprender a leer.
En otra época estudié en mi laboratorio de la Sorbona dos calculadores prodigiosos, en la actualidad célebres, Inaudi y Diamandi, que tenían ambos una memoria extraordinaria para las cifras; más recientemente, he visto una muchacha, hermana de uno de los dos precedentes, que posee una memoria para las cifras tan extensa como la de su hermano.
Todas estas personas podían aprender cantidades considerables de cifras que no ofrecían ningún sentido. Inaudi me ha repetido unas cincuenta cifras después de haberlas oído una sola vez. Diamandi ha llegado a aprender una centena de cifras después de un estudio de media hora. Su hermana ha hecho otro tanto. Lo que sorprende, especialmente, es que uno se pregunta para qué sirven semejantes memorias; resulta un don que no presenta en la vida ningún interés, ninguna aplicación práctica; no vale la pena de retener en la cabeza tantas cifras, puesto que es mucho más sencillo, más seguro y menos fatigoso escribirlas sobre un pedazo de papel. Si estos calculadores tuviesen una potencia de cálculo en relación con su memoria, si fueran matemáticos de la fuerza de Cauchy o de Poincaré, entonces quizá su memoria habría tenido para ellos una ventaja, presentándoles un inmenso panorama de combinaciones posibles. Pero nuestros tres sujetos eran calculadores bastante mediocres; nada han inventado en matemáticas y nada comprenden de los problemas transcendentes. Su amplitud de memoria les resultaba inútil, hasta el punto de que no pudieron sacar partido de ella más que para exhibirse en los music-hall. He aquí la prueba de que tal memoria constituía una especie de monstruosidad.
Una memoria desproporcionada tiene aún otro inconveniente: favorece la trampa y desarrolla la pereza.
Hacer un esfuerzo personal, juzgar por sí mismo, siempre cuesta algo de trabajo; por evitar este esfuerzo se servirá uno de la opinión de un periódico, o si escribe un libro, multiplicará las citas. En las circunstancias delicadas de la vida, se aguardará los juicios de los demás para adoptar una resolución. Pues esto es tonto y peligroso, porque las facultades mentales se paralizan cuando dejan de ejercerse; cuanto menos se ejerza el juicio, tanto menos se desenvuelve. Un alumno perezoso, que posee excelente memoria, preferirá aprender estúpidamente palabra por palabra la lección que no comprende, mejor que indagar su sentido, lo que le costaría un corto esfuerzo.
He podido observar las consecuencias de una memoria exagerada en un meridional que es, en realidad, muy poco inteligente, y si sus padres han conseguido darle una carrera, fue precisamente a causa de su memoria, que resulta, en verdad, excepcional. Este joven se sirvió de su facultad maravillosa para ocultar a los ojos de todos su incurable debilidad de espíritu. Sus profesores no advirtieron nada, naturalmente. En el liceo, toda la geometría resultó para él un verdadero enigma, una lengua desconocida, y toda el álgebra también; pero como sentía la necesidad de pasar el bachillerato, tuvo el valor de aprender de memoria un curso de álgebra; aprendió asimismo el curso de geometría hasta la superficie de la esfera, inclusivamente. Un día en que logré captarme su confianza, me explicó cómo lo hacía. Para retener una demostración no tenía necesidad de aprenderla en bloque y recitarla como un fonógrafo, porque había ciertas partes en ella que el estudiante comprendía vagamente; pero siempre estaba obligado a hacer la demostración con las mismas letras de las figuras; si se le hubiese obligado a cambiar las letras, se hubiera visto perdido. Hizo su bachillerato y los examinadores de ciencia nada advirtieron. Luego trató de estudiar medicina; pero habiendo renunciado a ello, por razones que ahora no recuerdo, estudió derecho; ésta es la carrera de los ociosos y de los indecisos, de todos los que no saben lo que quieren y a quienes no se ha dirigido nunca. Triunfó en toda la línea, sufriendo todos los exámenes. Esto no tiene nada de extraño, porque el derecho no exige como las matemáticas la facultad de comprensión. Sin embargo, pude advertir, interrogándole, que también para el derecho su memoria le ayudó poderosamente. Lo que aprendió fue el texto de la ley, los principales comentarios, los distingos, las cuestiones controvertidas con la simetría de los sistemas opuestos y sus diferentes argumentos. Todo ello depende de la memoria, y mi estudiante, como queda dicho, la tiene extraordinaria. Es de aquellos que recuerdan todos los artículos del Código civil con sus números. Para poner al descubierto su indigencia intelectual, es preciso prescindir de su memoria y plantearle problemas que exijan no solamente conocimientos, sino sentido crítico. En el examen un profesor hubiera debido proponerle una discusión sobre cuestiones de especies; aquí hay necesidad de razonar, para inquirir cuál es el artículo de la ley que se aplica, para tomar lo esencial de una situación donde encontrar su camino al través de los intereses opuestos; porque yo he comprobado muchas veces que en tal discusión flaquea casi siempre. Pero sus profesores de derecho no lo advirtieron, cometiendo el propio error que los catedráticos del bachillerato y los del liceo. En la actualidad es ya abogado; se encuentra en plena carrera liberal. No se dedicará al foro, así lo supongo por lo menos, porque la palabra es indiscreta y puede mostrar el fondo de las gentes vacías. Más probable es que entre en la magistratura. ¿No es esto un mal? Por su interés, como por el nuestro, más le hubiese valido dirigirse hacia empleos más modestos donde hubiera podido prestar servicios.
De todo esto resulta que nuestra conclusión sobre la utilidad de la memoria extensa tiene necesidad de ser atenuada. No es justo desacreditar la memoria; pero no es justo tampoco alabarla demasiado. Su mérito depende del uso que se haga de ella; como las lenguas, de que nos habla Esopo, puede servir para lo mejor y para lo peor, o para mirar las cosas de un modo más filosófico, es de desear que la memoria siga el desenvolvimiento de la inteligencia y resulte proporcional a ella.
¿En cuál momento la memoria alcanza su máximum de poder? Es incontestable que el educador debe aguardar a que una función se encuentre en el mejor estado posible para pedirle el máximum de trabajo. Pues, según una opinión corriente, los niños tienen más memoria que los adultos, y según los experimentos numerosos hechos en los laboratorios, es el adulto quien ha mostrado mejor memoria constantemente; de igual modo, si se compara entre sí, desde este punto de vista, muchos niños, se encontrará en los experimentos que el de más edad tiene mejor memoria, lo que equivale a hacer la misma comprobación. Así, para poner un ejemplo, en el experimento, tan simple en apariencia, que consiste en reconocer de memoria la longitud de una pequeña línea, cuando después de haberla mirado un poco se debe distinguirla en medio de otras líneas de longitud diferente, los niños de un curso elemental (de seis a nueve años) cometen 73 por 100 de error, los de un curso medio 69 y los de un curso superior 50(23) <notas.htm>.
¿De dónde procede, pues, la contradicción entre el criterio popular y a indagación científica? Procede de la existencia de un gran número de causas de error que ninguno toma en cuenta. Nada es simple en este dominio; no resulta fácil medir una memoria. Los que se lo imaginan no han tratado de realizarlo, o bien lo hicieron sin sentido crítico. Supongo el siguiente caso: estoy con un niño de diez años y trato, en competencia con él, de aprender una composición de diez versos. ¿Cuál de los dos lo conseguirá más pronto? Es posible que sea yo. Pero ello no da la prueba de que mi memoria resulte superior a la de mi joven émulo; porque, otorgándome la victoria, yo no tengo en cuenta dos elementos de apreciación que resultan muy importantes: la duración de conservación de los recuerdos, y los auxiliares de la memoria que un adulto sabe emplear mucho mejor que un niño. Es posible, en efecto, que ocho días después el niño recuerde mejor que yo la composición aprendida; y además, si en el momento estuvo menos afortunado, es porque no tiene los propios auxilios que yo para ayudar su memoria. Aquellos que se han tomado el trabajo de experimentar son los únicos que saben cuán difícil es hacerlo sobre una función mental aislada. Todo ejercicio de memoria, hecho voluntariamente, implica por lo menos atención y comprensión, y según los casos, según la forma dada a la prueba, ya será la memoria, ya la atención, ya la comprensión la que más parte tome. Si se trata de palabras vacías de sentido, de cifras, de frases escritas en lengua desconocida, y si el trabajo consiste en retener todo ello en muy poco tiempo, la atención es sobre todo la que entra en juego. Si lo que se quiere retener se compone de frases teniendo un sentido, aun cuando este sentido resulte fácilmente inteligible, en tal caso, para retener se comienza por comprender, es decir, por asimilar lo que se aprende con lo que se sabe ya, y el poder de inteligencia entra grandemente en acción. De aquí procede que los niños más inteligentes tienen el aire de poseer mejor memoria que sus camaradas peor dotados; de aquí también la superioridad aparente de los de más edad. Para poner al descubierto la memoria, y nada más que la memoria, es preciso arreglarse de tal suerte que no se tenga necesidad ni de gran atención ni de gran comprensión; por eso, retener palabras sueltas, o mejor aún, retener un relato interesante, y retenerle largo tiempo, resulta la piedra de toque de la memoria.
De conformidad con esta distinción, se verá que los niños más jóvenes repiten menos bien que los mayores una serie de cifras -porque tienen menos atención voluntaria; aprenden peor también y menos pronto un fragmento de memoria -porque tienen menos comprensión; pero en desquite retienen bien una serie de palabras, especialmente si esta serie es bastante larga para que no se pueda repetirla por el sonido. Cabe demostrar esto de muchas maneras. Un psicólogo americano, Kirkpatrick, hacía reproducir por clases de alumnos palabras leídas u oídas; eran los niños mayores quienes repetían el mayor número, cerca de dos veces más. Pero tres días después, si se indagaba lo que había retenido la memoria, se encontraba una igualización(24) <notas.htm>. Otro método me ha servido a mí, el del reconocimiento. Hice leer en alta voz por el maestro en cada clase de una escuela una lista de cien palabras sueltas, y los niños debían repetir por escrito todas las que recordaban. Pues el número de estas palabras apenas varió con la edad; de ocho a trece años presentó la serie de valor medio siguiente: 15, 11, 14, 14, 18 y 16 palabras; apenas si se ve en ello un ligero acrecimiento. Se quiso, en seguida, hacerles reconocer estas palabras, después de haberlas confundido con otras que los niños no habían oído; y la memoria de reconocimiento en los más jóvenes permaneció equivalente a la de los de mayor edad. De ocho a trece años, la serie media de palabras reconocidas fue sobre 100 de 64, 58, 63, 50, 61, 57; ninguna indicación de progreso se advierte; es forzoso concluir de aquello que si los resultados son equivalentes, ello es más bien prueba de que la memoria entre ocho y trece años no aumenta, sino que se debilita, porque si permaneciese estacionaria, los de mayor edad, teniendo tal superioridad desde el punto de vista de la atención y del juicio, sacarían ciertamente de su memoria mejores productos. Concluimos, por tanto, que puesto que la memoria está en su apogeo en la infancia, es preciso, sobre todo, cultivarla en esta edad y aprovechar su plasticidad para imprimir en ella los recuerdos importantes, los recuerdos decisivos de los cuales se tendrá necesidad más tarde en la vida.
![]()
![]()
- II -
Medida de la memoria de los escolares.
Todos los educadores saben que la memoria resulta un don que la Naturaleza no ha distribuido equitativamente y en cantidades iguales a los alumnos. Algunos de ellos tienen gran dificultad en aprender y en retener, sea porque presenten una debilidad original de la memoria, sea que hayan sido atacados en sus facultades por una enfermedad anterior. En cambio otros aprenden pronto, fácilmente, casi sin esfuerzo, jugando, como suele decirse. Los hay que guardan el recuerdo de una lección durante largo tiempo; existen varios que tienen necesidad de dar con frecuencia un repaso a la lección aprendida, si no pierden totalmente su recuerdo. Los maestros tienen muchas razones importantes y muy serias para tratar de conocer con la mayor exactitud posible la capacidad de memoria de sus alumnos; la primera razón es de valor moral. De ordinario, cuando un niño sabe mal la lección, se le pone una nota baja o se lo castiga. Se hace esto casi automáticamente, sin reflexionar, y resulta, sin embargo, una injusticia, porque es elemental indagar ante todo si el joven delincuente ha cometido una falta de aplicación, porque en tal caso no es su memoria la que debe ser castigada, sino su pereza. Cuando un niño resulta incapaz de recitar una lección, ello no prueba nada; esto no es más que un hecho, un resultado, y es el resultado el que necesita explicarse. Si el niño no sabe la lección, ¿es culpa suya? ¿Cuál tiempo empleó en aprenderla? ¿Cuáles son los esfuerzos realizados? ¿Cuáles las causas de la distracción que ha turbado su espíritu? Nada de esto se sabe. En caso de que el niño tenga una memoria rebelde, ponerle una mala nota es cometer una injusticia, y además se le desmoraliza, se le desanima. Sería mejor estudiarle de cerca, comprobar la extensión de la debilidad de memoria que presente, y conformarse con sus menores esfuerzos. Y aún no hemos dicho bastante. Si el maestro es benévolo, deberá dar consejos al alumno, indicándole ejercicios para estimular y fortificar su memoria. Quisiera también que se dosificara la extensión de las lecciones según la capacidad de cada alumno. Generalmente, se fija el mismo número de líneas para toda la clase, sin distinción alguna, por una especie de legislación invariable, que no tiene en cuenta las individualidades. Aquellos a quienes la Naturaleza ha dotado de una memoria ingrata sufren mucho; se inquietan sin cesar por no poder aprender la lección, y por el castigo que les amenaza. Un magistrado, amigo mío, me decía que su falta de memoria, defecto que no había observado en él ningún maestro, constituyó la tortura de sus años de liceo. Es verdaderamente antihigiénico, antieducativo, tratar a todos los niños de igual manera. He aquí, por ejemplo, dos escolares, Gende y Bar, los dos de doce años y que se encuentran en la misma clase. Su memoria es tan desigual que mientras uno aprende sesenta versos -en un experimento de que hablaré en el acto,- el otro no aprende uno solo. ¿No es ridículo imponerles lecciones de la misma extensión? Esto sería como si se impusiera la misma ración alimenticia a dos niños, uno de los cuales tuviera un estómago de avestruz y el otro fuese dispéptico.
El exceso de lecciones de memoria en un niño en quien tal facultad resulta muy débil sólo puede producir un efecto desastroso, el de retener de la lectura recuerdos confusos, mal ligados e inutilizables. ¿No sería preferible para él, para su instrucción, para el desarrollo de su inteligencia, tener en cuenta su debilidad, haciéndole aprender poco y bien? Sin duda, un maestro perspicaz no declarará abiertamente que tales alumnos deben aprender tantos versos y cuáles otros menos; se diría que empleaba dos pesos y dos medidas y ello chocaría a los niños, que poseen instintos falsamente igualitarios. Pero con un poco de tacto y de destreza se procurará el modo de hacer comprender al niño cuya memoria es rebelde que se le tomará en cuenta el más pequeño esfuerzo, y que si se sabe bien cuatro versos entre doce, no hay derecho a pedirle otra cosa.
Luego resulta evidente que un maestro que se interesa en la psicología individual hallará un gran interés en medir la memoria de sus escolares, de algunos de ellos por lo menos. Pero los maestros que nos lean van a hacernos muchas objeciones. La más frecuente de todas la conozco, me ha sido hecha algunas veces, y consiste en afirmar la imposibilidad de medir una memoria; pero como yo acabo de mostrar que hasta es posible medir una inteligencia, no considero útil replicar. Otra objeción consiste en decir que una mensuración, para estar bien hecha, exige mucho tiempo. Las clases son numerosas, el programa está recargado; si durante las horas de clase se consagra el maestro a experimentos de psicología, ¿qué va a resultar la enseñanza de la gramática y del cálculo? Cuando la clase termina, el descanso comienza, pues el maestro tiene necesidad de reposo, o bien de repasos; consecuentemente no dispone de vagar para dedicarse a experimentos. Responderé bien pronto a esta segunda objeción, mostrando que se puede hacer la medida de la memoria de los escolares bajo una forma colectiva durante la clase, y que tal experimento es menos largo y menos penoso de lo que parece. Sólo se empleará en él una hora, aun cuando se repita tres veces.
Poseemos para medir la memoria muchos procedimientos que son excelentes. No los citaremos todos, sino tres solamente: 1.º El procedimiento que consiste en hacer aprender de memoria durante un tiempo determinado de antemano y obligar al alumno a reproducir después todo lo que recuerde haber aprendido en el plazo de estudio. Este procedimiento, observémoslo bien, reposa sobre la evocación voluntaria de los recuerdos; el escolar evoca lo que ha aprendido, y es por el poder de la evocación como se juzga el grado de la memoria. 2.º Otro procedimiento es debido a Ebbinghaus, cuyo nombre es preciso citar siempre que se habla de la experimentación sobre la memoria(25) <notas.htm>. Ebbinghaus ha mostrado que una lección de la cual no se puede evocar una sola palabra deja, sin embargo, algunas veces una huella en la memoria; y la prueba está en que para aprenderla de nuevo se necesita menos tiempo que la primera vez; la diferencia de tiempo o economía de tiempo da nombre a este método: se le llama método de economía, y sirve para darse cuenta del estado de los recuerdos y para medirlos. 3.º El último procedimiento consiste en hacer reconocer recuerdos. Sea cien palabras sueltas que se han leído públicamente en una clase; los alumnos, después de la audición, no pueden escribir de ellas de memoria más que de diez a veinte; si se les muestra las demás, confundidas con palabras diferentes, con frecuencia las reconocen. La facultad de reconocimiento es más amplia que la de evocación. La potencia para reconocer es doble del poder de recuerdo, según se dice, y aun esto resulta por debajo de la verdad.
Emplearemos, para la medida pedagógica de la memoria, el procedimiento de la evocación voluntaria, porque es el más completo de todos y el que más se usa en la vida.
Puesto que nos proponemos, por ejemplo, conocer el esfuerzo necesario a un niño para aprender su lección, está indicado realizar el experimento en una lección que se le dará para que la aprenda. Desde el punto de vista de la psicología pura, tal experimento estaría sujeto a crítica; toda vez que se trata de aprender palabra por palabra un texto, el cual interesa medianamente al escolar, no es solamente su memoria la que entra en juego, es también su fuerza de atención; la atencion representa la resistencia al aburrimiento, a las distracciones de todo género, el esfuerzo contra las dificultades; en toda prueba difícil que recae sobre la memoria, la imaginación, la observación, hay una parte de atención tan considerable que el resultado depende de esta última facultad tanto como de las otras, y ésta es una regla constante en los experimentos de laboratorio. Si se quisiera a la fuerza eliminar la atención, habría necesidad de referir a los niños alguna historia extremadamente interesante que escuchasen sin esfuerzo; habría precisión en seguida de preguntarles el relato de la historia, sin exigirla al pie de la letra. En suma, excitando el interés se suprimiría el esfuerzo de atención, y ya no quedaría más que la memoria. ¿Es necesario hacer aquí tal análisis? De ningún modo, y si se le hiciese se cometería un error, porque nosotros nos preocupamos de juzgar la capacidad de aprender en la escuela, es decir, esta clase de memoria que se puede llamar escolar, toda vez que esta memoria recae sobre cosas que por lo general son poco interesantes para el escolar y que sólo se asimilan a fuerza de atención.
Se elegirá, por tanto, como trozo para estudiar una fábula o un fragmento de verso o prosa; se evitará toda obscuridad en el texto, y todo aquello que podría exceder de la facultad de comprensión del niño. Se regulará de antemano el tiempo necesario para aprender, y se lo dirá al niño después de una explicación por este estilo: He aquí un trozo que usted aprenderá de memoria durante diez minutos; es preciso que lo diga al pie de la letra; apréndalo usted lo mejor posible, pero sobre todo apréndalo con exactitud. Al cabo de diez minutos se la quitará a usted el libro y tendrá usted que escribir de memoria exactamente lo que recuerde». Se repite esta explicación dos o tres veces para que se comprenda bien; se añade a ella algunas palabras a fin de excitar la emulación. Después se da la señal; el experimento se realiza mientras se vigila exactamente sin decir nada en alta voz. Esta prueba puede ser ejecutada colectivamente sobre treinta alumnos y más; solamente es necesario en este caso prepararlo todo de antemano con el mayor cuidado, imponer a la clase una disciplina muy severa, evitar las trampas de los alumnos para que no copien lo que escriben sus camaradas, impedir que el silencio se interrumpa con la visita de un extraño o por alguna pregunta hecha en alta voz de una manera importuna.
El test de memoria que acabamos de describir no proporciona enseñanzas importantes si se hace una sola vez; en este caso, vale como verdad media y no puede servir para un diagnóstico individual. Un niño no da su medida en un solo ensayo. La memoria, como las demás facultades mentales, por otra parte, resulta una fuerza en extremo variable; basta con estar distraído o mal dispuesto o haber comprendido mal la explicación para mostrarse el niño inferior a sí mismo. Por eso hay muchos escolares a quienes, si se quiere hacerles aprender un trozo de memoria, se imaginan que se trata de un concurso y tratan de aprender lo más posible, aconteciéndoles entonces la desventura siguiente: han aprendido un poco todo el trozo y son incapaces de escribir como recuerdo una línea correcta; si en realidad han almacenado alguna cosa, el resultado que pueden mostrar es igual a cero. Es preciso hacerles recomenzar otro día, después de haberles dirigido algunas observaciones. Un test de memoria no tiene significación, a no ser que se realice tres veces por lo menos.
Para poder aclarar lo que precede por un ejemplo preciso, hice aprender versos durante diez minutos en una clase de curso superior en París; según las reglas que dejo indicadas, los alumnos debían reproducir de memoria por escrito lo que recordaban después de transcurrir los diez minutos. Se les recogió las copias, sin decir nada. Ocho días más tarde se recomenzaba el experimento, con otra composición poética. Cinco más adelante, nueva prueba; cuatro días después, la cuarta y última prueba. Las poesías empleadas eran: La luna, de Stop; La caída de una bellota, de Viennet; Los dos remendones, de Jauffret; El niño y las botas de su padre, de Lachambeaudie. Estaba seguro de que ningún alumno conocía estas composiciones poéticas. Cada uno de ellos recibió un libro donde la poesía estaba impresa. Terminados los ejercicios, se comprobó el número total de versos que habían sido reproducidos por alumno. El número medio de versos aprendidos no era grande, porque los niños habían aprendido los versos como si fuera prosa, y la mayor parte de los versos resultaban cojos. Esto sólo bastaría para hacer creer que nunca se les había dado idea alguna sobre la medida. Si ello es así, se comete un error. ¿Por qué no hacerles conocer la principal belleza de los versos? Y con tanta mayor razón, cuanto que la noción del ritmo constituye un poderoso auxillar de la memoria. Pero pasemos sobre esto. Una primer mirada sobre las copias muestra que las diferencias individuales, como capacidad de memoria, son enormes; un niño reprodujo el número extraordinariamente elevado de cincuenta y cuatro versos de memoria, mientras que otros muchos sólo llegaron a diez, y aun algunos no pasaron de cuatro.
Recomencemos ahora la prueba, después de haber dejado pasar ocho días a partir de la última sesión. Se dirige uno a los mismos alumnos, rogándoles que reproduzcan de memoria los cuatro trozos que han aprendido anteriormente, y para evitar los olvidos por inadvertencia, se les recuerda los títulos de las cuatro composiciones. Esta segunda prueba es menos artificial que la precedente, y da cuenta con más exactitud de la fuerza natural de la memoria, porque cuando se aprende es para guardar el recuerdo y no para reproducir el texto inmediatamente después. Hay memorias que nada retienen, y son malas. Esta nueva prueba nos muestra, como la primera, que las diferencias individuales siguen siendo considerables; el máximum de versos aprendidos y retenidos es de sesenta y uno, el mínimum de cero.
Después de haber hecho estos cálculos y de haber puesto a nuestros alumnos en orden según la potencia de memoria que acababan de desplegar, llamamos al profesor de la clase; éste es un hombre muy inteligente, muy concienzudo, de espíritu preciso y metódico; sin mostrarle nuestra clasificación le pedimos que nos dé la suya. Esta petición lo deja perplejo. Demasiado sabe que si toma por guía las notas de su cuaderno de recitación va a confundir la memoria con la aplicación, toda vez que cada nota constituye un resultado, que depende, en proporción variable, de dos factores. Tras de haber reflexionado, el maestro considera preferible establecer un orden según la conjetura que puede hacer sobre la memoria de sus alumnos; los divide en tres grupos y nos muestra tal agrupamiento; de este modo los alumnos resultan divididos según que su memoria sea buena, media o débil. ¿Qué valor tiene tal clasificación? Vamos a saberlo. La reproduzco a continuación, añadiendo a ella diversas enseñanzas en tres columnas: en la columna 3 va indicada la media de las notas que el alumno ha obtenido de su maestro durante el mes que acaba de transcurrir; en la columna 1 el total de versos exactos reproducidos inmediatamente después del estudio de cuatro trozos, en la columna 2 el total de los versos exactos reproducidos después de ocho días.

Si se calcula cuál es la media de las notas de recitación por grupo de alumnos, se advierte que estas medias son casi equivalentes: 8 para el primero, 7 para el segundo y 7,6 para el tercero. El maestro no se ha servido, pues, de sus notas de recitación para constituir sus grupos; no lo ha hecho por muchas razones: estas notas son con frecuencia estimulantes dados a los alumnos cuya memoria es ingrata, y ello es excelente; este maestro ha tenido una idea muy justa. Algunas de estas notas se aplican a un resultado en el cual se ignora la parte de la memoria. ¿Tuvo razón el maestro para adoptar otro agrupamiento? Sí, ciertamente, porque estos tres grupos en bloque son los que nosotros habríamos formado con nuestro experimento de memoria; el número medio de versos retenidos inmediatamente después del estudio es de 29 para el primer grupo, de 21 para el segundo, de 19 para el tercero; es de 15 para el primer grupo, de 11 para el segundo, de 7 para el tercero en la prueba de reproducción ocho días más tarde. Se ve, pues, que estamos de acuerdo con el maestro, y que éste no se ha engañado; los de su primer grupo han retenido más que los del segundo, y cuanto a los del tercero, han retenido menos que los demás. Aquí está la prueba de que tenemos que habérnoslas con un maestro que es un buen observador y que conoce bien las facultades de sus alumnos.
Pero por buen observador que uno sea, no resulta infalible, sobre todo cuando sólo se guía por una impresión. Si miramos de cerca nuestros resultados, nos vemos obligados a comprobar casos, en que la opinión del profesor no nos parece fundada. En opinión nuestra se ha engañado en 7 niños sobre 26; es decir, casi sobre la cuarta parte de sus alumnos. Por eso puso en las buenas memorias dos niños que la tienen mediocre, los llamados Alt... y Qui..., y un tercer niño cuya memoria es completamente mala, el llamado Laver... Es preciso creer que este último se aplica mucho y llega a fuerza de trabajo a suplir la debilidad de su memoria, porque sus notas de recitación en clase son excelentes; no las hay mejores, toda vez que obtiene una media de 9. Otro error ha consistido en colocar en el grupo medio otros tres alumnos cuya memoria es extremadamente débil, aunque ellos también trabajan mucho. Estos son los llamados Pasq.... Jar... y Rich... Y, por último, cometiendo errores en sentido inverso, el profesor ha creído encontrar memorias medias y débiles en niños que en realidad la tienen excelente. Por eso puso en el último grupo dos alumnos, uno de los cuales, Via Paul, ha podido conservar veinticinco versos después de ocho días, y el otro, Wari..., ha conservado diez y ocho, resultado mucho más brillante que el que dan en general los escolares del primer grupo. Pero el error más grande se comete con el niño Bar...; se le ha colocado en el grupo medio, y no obstante, su memoria es de una potencia notable, puesto que llega a la cifra de cincuenta y cuatro versos reproducidos inmediatamente después del estudio y sesenta y uno reproducidos ocho días más tarde. Yo he interrogado al maestro sobre este caso admirable. Se me dijo que Bar... es un niño bastante joven, un poco aturdido y dotado de buena memoria; pero ésta es una justificación encontrada demasiado tarde. Si su maestro ha colocado a Bar... en el grupo medio, es porque le creía con una memoria media. No hay duda que se cometió con él un error evidente.
Todos estos errores, estoy convencido de ello, se evitarán en el porvenir si se toma el trabajo de medir la memoria del escolar con el mismo cuidado que se mide la acuidad de su visión. El tiempo gastado por estos ejercicios no debe considerarse como perdido. El beneficio que retirará de ello el maestro es considerable; aprenderá a proporcionar los deberes según la capacidad de sus alumnos, a no castigar por desaplicación a un niño que sufre de una debilidad de memoria, evitándose de este modo la cruel injusticia que consiste en no tener en cuenta los esfuerzos del pobre escolar que posee una memoria ingrata. Toda su educación moral y moralizadora se encontrará así orientada en el sentido de la verdad. Me parece que esto representa algo.
![]()
![]()
- III -
Las perversiones de la memoria.
Para que un recuerdo sea bueno, es preciso que reuna muchas cualidades, pero ninguna de estas cualidades resulta más importante que la fidelidad. Cada cual sacará partido de un recuerdo que presenta ciertas lagunas, si tiene conciencia de aquello que no recuerda, y si no muestra una tendencia a reemplazar el recuerdo ausente con invenciones involuntarias. Un olvido es siempre sensible, pero cuando se lo comprueba se puede repararlo con frecuencia, o si resulta irreparable, se desconfía en lo porvenir, se pone uno en guardia. Pero que se piense en todas las consecuencias enojosas que puede originar la convicción de un hecho, cuando uno cree acordarse de él, y en realidad se lo imagina... Supongo que se lea a los niños la noticia siguiente:
«Anteayer los agentes de la autoridad han detenido en la calle Pigalle a un individuo que armó un gran escándalo nocturno; se le condujo a la delegación de Policía», etc., etc.
Los niños, después de haber escuchado atentamente este relato, deben escribirlo de memoria. La mayor parte de tales redacciones infantiles se caracterizan por el abuso del lenguaje y la omisión de algunos detalles insignificantes. Pero en el número de copias se encontrará algunas conteniendo detalles inventados. Así, según uno de los alumnos, el arresto se hizo en la calle Pigalle ante el número 20, y, sin embargo, el relato no contenía ninguna indicación de número. En otra copia se lee que el individuo detenido iba muy bien vestido; tampoco este detalle figuraba en el relato.
Citemos otro ejemplo. Se muestra a muchos niños, uno tras otro, un cartón sobre el cual se han colocado cinco o seis imágenes; el cartón se ha dejado visible durante veinte segundos, y en seguida se interroga al niño sobre lo que acaba de ver. La mayor parte de los escolares describen exactamente las imágenes, y sus errores consisten, por lo general, en olvidos; pero algunas veces también consisten en alteraciones de forma y de color; la etiqueta, que era rectangular, la describen como si fuera ovalada, y el sello, de color verde, dicen que era rojo. Aquí se encuentran los primeros y tímidos bosquejos de invención; resultan muy frecuentes, y recaen principalmente sobre los colores, las cifras, las dimensiones, y muchas menos veces sobre la individualidad de las cosas. Acontece, no obstante, de vez en cuando, que un niño inventa, sin advertirlo, un objeto que no estaba en el cartón; por ejemplo, el cartón tenía tres grabados, y el niño dice que ha visto cuatro. ¿Cuál es este grabado suplementario? Si se ordena que lo describa, lo hace; por ejemplo, tal niño describirá una fotografía, cuál otro creerá haber visto un cuadrante, sin embargo, nada de esto se asemeja a lo que ha visto en realidad, ignorándose cómo han sido sugeridas tales imágenes.
Último ejemplo que nos ha sido facilitado por un experimento divertido que imita el efecto del rumor que corre. Se cuenta una historia a un niño, y éste debe referírsela a otro palabra por palabra sin cambiar nada en ella; el segundo la cuenta a un tercero y así sucesivamente. Todos estos relatos se hacen bajo la vigilancia del maestro, que exige la precisión y la exactitud, impidiendo que el experimento degenere en chacota, como ocurre en ciertos juegos de sociedad, donde cada cual añade algunas invenciones para hacer reír; esto suprime todo el interés; es preciso, por el contrario, que los narradores realicen un gran esfuerzo para resultar ecos fieles de la historia, sin añadir nada, pues las invenciones se producen involuntariamente e inconscientemente. Yo hice este ensayo en una escuela primaria; el director me asistía; los escolares venían uno tras otro a su gabinete; todo se verificó con la mayor seriedad. En el acto de terminar su relato, cada alumno iba a una habitación próxima, donde escribía el relato que acababa de hacer a fin de que se pudiera guardar su huella. Comparando estas diversas versiones con el relato original, se vio que con frecuencia los niños reproducen exactamente lo que se les ha dicho, pero que algunas veces amplifican y dramatizan; si, por ejemplo, se trata de la historia de un accidente, se puede estar seguro de que el número de los muertos va en aumento de boca en boca.
Se comprende de qué modo estas indagaciones, que a primera vista parecen corresponder a la psicología jocosa, encierran consecuencias prácticas para la apreciación de los testimonios, pues demuestran que la memoria suele ser viciada por una imaginación no enfrenada por el juicio. La buena fe del testigo puede ser completa; el testigo afirma, y cree afirmar la verdad, lo que ha visto realmente; pero a pesar suyo su memoria se ve invadida por su imaginación, como por una planta parásita; lo que él cree recordar no hace más que inventarlo. Y lo que hay aún de más particular en esto es que el producto de su invención tiene todos los caracteres de un recuerdo exacto; nada le distingue de ello, ni la precisión del detalle, ni su verosimilitud, ni el estado de convicción le acompaña. Citábamos hace un instante el hecho de que después de haber mirado un cartón cubierto de imágenes, se engaña uno sobre el color de una de estas imágenes recordándola; sobre el cartón estaba pegado un sello de color verde; el niño imagina que es rojo; éste es un detalle preciso, natural y afirmado con el mismo ardor que si el sello fuese verde. Hablábamos también del relato de un escándalo en la calle Pigalle; un niño añadía: Delante del número 20. Este no es un detalle vago, ligero; es un número absolutamente determinado, y un jurisconsulto que quisiera abogar por la veracidad del niño, diría según la fórmula consagrada por el uso: «¡He aquí uno de esos detalles que no se inventan!» En realidad, la imaginación produce con gran fecundidad los «detalles que no se inventan».
Se han practicado extensamente tales experimentos en Alemania(26) <notas.htm>, se los ha variado de mil maneras, se los ha profundizado constituyendo con ellos una ciencia nueva que se llama hoy día la ciencia del testimonio. Se ha establecido con infinitas pruebas la exactitud de la proposición siguiente, proposición que es de una importancia considerable: no existe testimonio absoluta y enteramente verídico. Sise hace deponer a un adulto sobre un asunto complicado, una descripción de un grabado, por ejemplo, o el informe de un relato, de una conversación, o la exposición de un acontecimiento que se ha producido delante de él, si además se toma la precaución de pedir al testigo que afirme bajo fe de juramento la exactitud de lo que refiere, se comprueba que cuando es de buena fe no hace nunca una declaración enteramente falsa, no conteniendo más que detalles falsos; pero no hace tampoco una deposición enteramente exacta de un extremo a otro; constantemente hay en ella mezcla de verdades y de error; y si la parte de error puede llegar a ser muy débil en muchos casos, sin embargo, nunca deja de existir, porque ciertos testigos que se han puesto a prueba han afirmado por juramento hechos falsos, en una proporción que, aproximadamente, puede ser evaluada en 25 por 100.
Se ve, por tanto, con cuál prudencia se debe escuchar un testimonio aportado con sinceridad, hasta por persona inteligente y competente; nada puede ser aceptado como artículo de fe. Se ve también que resultaría peligroso recusar un testigo y acusar su sinceridad o la fidelidad de su memoria, porque ha sido sorprendido en flagrante delito de error palpable sobre un punto particular de su deposición; esto no prueba nada contra los demás puntos sobre los cuales depone, toda vez que el error es un elemento constante de todo testimonio. En suma, estas comprobaciones nos enseñan que el testimonio humano no debe ser colocado ni muy alto ni muy bajo: no constituye nunca una prueba absoluta, sino una presunción moral, cuyo valor necesita ser contrastado por pruebas de otro orden.
Si se debe proceder con prudencia en la apreciación de la palabra de un adulto, con mayor razón se debe aceptar con reserva el testimonio de los niños. La tendencia de éstos a la mentira consciente y a la mentira inconsciente está además bien establecida, y obedece al juego de un gran número de causas, algunas de las cuales, de naturaleza impulsiva, no son detenidas suficientemente por otras de naturaleza inhibitiva. Lo que impulsa al niño a mentir es la fuerza de la imaginación, la abundancia de las imágenes, la vanidad cándida Y el deseo de que se ocupen de él; y es también la debilidad de todo lo que podría calmar esta imaginación; la debilidad de la atención, los errores de juicio, la ignorancia de tantas cosas, del sentido de las palabras como del sentido de las cosas, la falta de moralidad, la falta de respeto por la verdad, y por encima de todo, esta grande, esta inmensa sugestibilidad y docilidad, que constituyen los indicios de un carácter mal formado todavía. Combinad estas diversas influencias y se comprende la mentira infantil, que se caracteriza a la vez por la inverosimilitud de la invención, por la seguridad que el niño pone en sus mentiras y por la terquedad con que lucha contra la evidencia, cuando se ve desmentido.
Si estos hechos no interesasen más que a la psicología general, no nos habríamos detenido en ellos; pero, en verdad, la tendencia a inventar, a adornar el relato sin saberlo, a confundir los hechos y a imaginar varios es mayor en ciertos espíritus que en otros. Hay niños que son generalmente verídicos; resultan buenos observadores, serios, tranquilos, metódicos, y se puede en cierta medida, y salvo una comprobación discreta, fiarse en lo que refieren. Otros, por el contrario, que no son los menos inteligentes, tienen tanta imaginación y emotividad que resultan siempre testigos peligrosos. Se pretende que las mujeres cometen más errores que los hombres, al propio tiempo que dan declaraciones más amplias; y esto, que es verdadero en las mujeres, lo es siempre también un poco en los niños. De todos modos, habrán de ser los alumnos sujetos al mayor número de errores quienes deben llamar la atención del maestro. La confidencia de los padres, y algunas veces cualquier incidente de escuela, los revelarán a su atención. Sus deberes y sus lecciones les traicionan también, a causa de las invenciones que se encuentra en ellos. Se podrá además reconocer estos tipos de embusteros inconscientes pidiéndoles pormenores sobre hechos que sólo pueden conocer mal. El niño debe habituarse, cuando no sabe, a responder: «no lo sé», y el maestro, por su parte, debe guardarse mucho de obtener por sugestión una respuesta falsa. El niño que responde con una precisión inexacta, hasta cuando no sabe nada, debe ser vigilado. El maestro le prestará un gran servicio poniéndole en guardia contra sí mismo. Pues tales servicios pueden ejercer una influencia saludable sobre toda una existencia. Esta es, sencillamente, la educación del juicio. Después de la educación de la voluntad, no conozco tarea más hermosa.
Propondría, por tanto, volver sobre una idea muy justa, que ha sido emitida ya por Claparède, y es la de instituir en clase, y sobre todo en las clases superiores de las escuelas y liceos, lecciones de observación. Se prepararía de antemano con cuidado un programa de observaciones, y cuando estuviesen terminadas se pediría a los niños, ya un relato escrito, ya una deposición verbal sobre lo que han observado, o bien se les haría responder a preguntas precisas que les haría el maestro en un interrogatorio semejante al que practica un juez de instrucción. Yo imagino que, por medianas que resulten en el profesor estas dos cualidades que se llaman el buen sentido y la imaginación, sabrá dar a tales ejercicios de un género nuevo un aspecto interesante; sin gran trabajo mostraría la facilidad con la cual se engaña uno, aun cuando crea no engañarse; ésta resultaría una excelente lección de prudencia y de espíritu crítico para tantos niños que, según una regla general, se muestran dispuestos a afirmar sin medida. Resultaría también un medio de mostrar que una persona puede equivocarse de muy buena fe, y que es preciso consecuentemente no ver siempre detrás de todo error una inclinación a la mentira.
El profesor mostraría aún que la relación tan impresionante que existe para nosotros entre la convicción fuerte y la verdad de una afirmación, no es en modo alguno una relación necesaria; se puede estar profundamente convencido y, no obstante, incurrir completamente en el error. Y aquel que con una autoridad concluyente afirma que ha visto u oído, puede engañarse tanto como aquel que vacila prudentemente; hay aquí una cuestión de temperamentos más bien que un criterio de verdad. Llevando el análisis un poco más lejos, cuando casos favorables de análisis se presentasen, sería fácil demostrar a los alumnos que si uno se engaña algunas veces en la observación directa, la mayor parte de los errores se produce después en la especie de maceración que el hecho sufre en la memoria; es durante el acto de memoria cuando la percepción se deforma, y se añaden conjeturas inconscientes para completar una observación fragmentaria. La lección del maestro resultaría aún más instructiva si en ciertos casos interviniese directamente con toda su autoridad para interrogar a los alumnos sobre sus observaciones, haciendo pronto imaginar estas cuestiones insidiosas que constituyen tan formidables máquinas de sugestión. Con un poco de habilidad haría decir a tal niño dócil que ha visto lo que era imposible ver, provocaría errores, ilusiones sin número; el dilema, sobre todo cuando sus dos preguntas son falsas, produce efectos muy notables; preguntar si un hecho ha pasado de tal manera o cual otra, si tal objeto es pequeño o grande, rojo o azul, es forzar casi al niño a optar por una de las dos respuestas que se le ofrece y consecuentemente llevarlo a dar un falso testimonio, cuando las dos alternativas son de igual modo falsas. Pero ni siquiera es necesario llegar hasta el dilema; una sonrisa, un aspecto de duda, un movimiento de cabeza bastan para hacer vacilar ciertas convicciones de niño. ¡Cuán importante sería mostrar a los niños lo que son!
Y que no se suponga que al ofrecer estas indicaciones aconsejamos la práctica del hipnotismo en las escuelas o la introducción en ellas de la sugestión. Somos, por el contrario, de aquéllos que siempre han protestado contra las exhibiciones de hipnotismo en los regimientos, en el teatro y sobre la plaza pública; todas las veces que nos fue posible intervinimos para provocar la prohibición. Con mayor motivo, somos de opinión de prohibir rigurosamente estas prácticas peligrosas en las escuelas; no es preciso hacer de nuestros hijos verdaderos autómatas, sino seres libres. Los ejercicios que preconizamos contienen una parte de sugestión, cierto es, pero la indispensable para excitar el buen sentido y la voluntad, ayudando al niño a reobrar contra la influencia deprimente de un pensamiento extraño. Y si cada vez, después de la acción de influencia, se explica esta influencia, entonces, lejos de imprimir un estímulo de docilidad, se excita la resistencia crítica del alumno y su sugestibilidad disminuye; los hechos que hemos observado en tan gran número nos muestran perentoriamente que el testimonio, y por consecuencia el sentido crítico, son educables por aquel método, cuya aplicación resultaría una novedad en las clases. ¿Por qué no ensayarlo? ¿Acaso no vale tanto como una lección de historia sobre Hugo Capeto?
![]()
![]()
- IV -
Las memorias parciales.
Llegamos a una cuestión que se ha discutido mucho hace veinte años, concediéndole quizá una importancia exagerada. Esta era la época en que el profesor Charcot pronunciaba sus hermosas lecciones sobre la afasia, lecciones tan claras y, forzoso es decirlo, tan esquemáticas. El gran neurólogo francés ejercía sobre sus oyentes una influencia decisiva, insistiendo sobre la pluralidad de las memorias y sobre su independencia en los enfermos afásicos. Entonces habló, no por primera vez, sin duda, porque otros lo precedieron, pero con mayor autoridad que ellos, del tipo visual, del tipo auditivo y del tipo motor, que tanta resonancia tuvieron después en el mundo filosófico. Las lecciones de Charcot pusieron, pues, a la orden del día estudios que habían sido hechos anteriormente, sobre todo por Galton (Inquiries into human mind, Londres, 1883), por Taine (L'intelligence) y por Ribot (Maladies de la memoire, París, Alcan). Si se añade a estas obras una tesis de Saint-Paul sobre El lenguaje interior y los libros de Stricker y de Egger sobre La palabra interior, se habrá reunido, en mi opinión, la principal literatura sobre un toma tan interesante(27) <notas.htm>.
Por más que los estudios de este género hayan sido hechos especialmente sobre enfermos, se ha tratado de trasportarlos dentro del dominio de la educación, habiéndose propuesto distinguir los escolares en visuales, auditivos, motores; y hasta se ha intentado agruparlos, según sus aptitudes, en clases diferentes. Pero parece que poco a poco este apasionamiento ha disminuido, llegándose en la actualidad a una apreciación más ponderada. Nos queda ahora por exponer lo que parece más razonable en este orden de ideas y sobre todo lo que puede ser directamente utilizado por la educación. Es un estudio comparativo el que emprendemos.
Ante todo, debe admitirse como absolutamente exacto que la memoria no es en modo alguno una facultad única: no existe una memoria, sino varias; es decir, toda una serie de memorias especiales, locales. La importancia de tal distinción no está solamente en las palabras; resulta también de la observación, de esta observación, que las memorias especiales son independientes las unas de las otras desde el punto de vista de su desenvolvimiento y de su potencia; tal persona tiene mejor memoria para a, cual otra para b. Pero la cuestión estriba en saber cuáles son los puntos de vista más importantes en que hay que colocarse para distinguir estas diversas clases de memorias. Estimamos que se pueden separar principalmente: 1.º, memorias diferentes por su objeto; 2.º procedimientos de memorización, y 3.º, procedimientos diversos de ideación.
1.º Hace ya mucho tiempo es de observación corriente que los individuos no recuerdan todos con la misma exactitud iguales géneros de objetos. Los hay que observan mucho lo que existe a su alrededor y recuerdan bien todo lo que han visto; otros recuerdan mejor ideas, conversaciones, teorías. En lo que se ve, uno retiene con preferencia el color, otro la forma. Algunos recuerdan especialmente los razonamientos matemáticos; varios, las lecciones de física y de química. Sabido es que la memoria musical es una memoria aparte. Se tiene o no se tiene. Los ejemplos de gran memoria musical son célebres, y todo el mundo recuerda el caso tan frecuentemente citado de Mozart. Yo he conocido en otro tiempo a cierta señorita que al salir de la representación de una ópera podía cantar de memoria muchos aires que sólo había oído una vez; su madre y su hermano tenían el mismo don. Pero esta persona no podía referir tan exactamente como otra las escenas de una comedia. Conozco también a una señora que posee una memoria extraordinaria para recordar fechas, aniversarios, los números de las casas; algunas veces olvida el nombre de la calle, pero recuerda el número, lo que es contrario en absoluto a la regla común.
Esta predominancia de una memoria sobre las otras resulta algunas veces un fenómeno completamente natural, que se explica por el efecto del interés. Todo el mundo fija en especial la atención sobre lo que le interesa, y por consecuencia se recuerda mejor que lo demás. Un joven sportman conoce de memoria los nombres, la ascendencia, la historia de un gran número de caballos de carrera; pero no podría citar una sola fórmula de química o de física, y no es porque tenga memoria especialmente para aquello que concierne al caballo, sino porque se interesa mucho más en las carreras que en las ciencias. Igual se puede explicar la memoria del político que recuerda los votos, los discursos de tantos de sus colegas. Pero muchas veces el interés que se demuestra por cierta clase de recuerdos es la prueba de una aptitud especial; testigo de esto los músicos; con frecuencia también no hay en ello ni interés ni aptitud, sino simplemente una memoria especial de una fuerza grande. La señora a quien citaba hace un momento por su memoria de las cifras, me decía que no encontraba en los números ningún interés y que a su pesar se imprimían en su memoria. La señora hasta encontraba «esto estúpido». Luego es preciso suponer que la división de las memorias, su independencia, la superioridad de unas sobre otras puede ser, ya una consecuencia de distintos hechos mentales, como la atención y el interés, ya, por el contrario, un hecho primitivo, un hecho que psicológicamente es inexplicable y debe obedecer a cierta estructura desconocida de los centros nerviosos.
2.º Acabamos de ver una pluralidad de memorias que depende de una pluralidad de objetos diferentes sobre los cuales se ejerce tal facultad. Vamos ahora a describir una pluralidad de memorias que depende de una pluralidad de imágenes. Es notable, en efecto, que para un mismo género de hechos o de ideas o de objetos que recordar podamos emplear cumulativamente o alternativamente muchos medios distintos que forman como otros tantos caminos que conducen al mismo fin, como otros tantos instrumentos que permiten hacer el propio trabajo.
Consideremos, por de pronto, que estando dotados de lenguaje sabemos expresar por palabras todo lo que sentimos; la palabra es un primer duplicado de todos nuestros fenómenos psicológicos. Si yo miro un paisaje, tengo la percepción por la vista, y por otras sensaciones que la vista evoca, de todos los detalles de forma, de color, de posición de los objetos que contemplo; además de esta percepción sensorial, que resulta de un contacto con la Naturaleza, puedo adquirir conciencia de este mismo paisaje, haciéndome de él una descripción verbal atenta; y cuando me halle lejos del lugar que he mirado, resulto capaz de acordarme del paisaje bajo sus dos formas: la forma sensorial, donde mis sensaciones percibidas reviven en un cuadro interior: «yo creo verle, diré imitando a los novelistas, porque me parece que aún estoy allí»; y la forma verbal, la descripción con palabras por una palabra que pronunciaré efectivamente o que resonará en mi audición interior y que yo escucharé. Pongamos otro ejemplo, el de los movimientos y los gestos que componen una danza nueva. Esta danza puedo aprenderla muscularmente o verbalmente. Aprenderla muscularmente resulta danzarla, es decir ejecutar en serie los movimientos que la componen y retener esta serie de movimientos de tal manera que si mi cuerpo comienza a ejecutar uno de ellos, experimenta una tendencia natural a ejecutar los siguientes. Yo sabré esta danza cuando el desarrollo de los actos de ejecución se verifique en mí automáticamente por la memoria motriz. Aprender verbalmente equivale a conocer la descripción de esta danza, tal como está contenida en un libro, y poder recitar esta descripción verbal, pronunciando las palabras una tras otra, textualmente o limitándose a reproducir su sentido. Se notará en estos ejemplos que estos dos procedimientos de representación de las cosas son cumulativos; el lenguaje es el doble de todas las sensaciones y emociones que somos capaces de experimentar, y consecuentemente podemos hacer revivir en nosotros toda nuestra vida psíquica bajo dos formas, una sensorial, verbal la otra. Tal es en opinión nuestra la primera de las distinciones que hay que establecer entre las memorias, y es la más importante de todas, la que da lugar a los dos tipos mentales más diferentes, el tipo sensorial y el tipo verbal.
A propósito de esto podemos hacer una observación que tiene gran interés psicológico. Es preciso, cuando se quiere grabar un recuerdo en el espíritu de un niño, mostrar el objeto mejor que servirse de su nombre, porque el niño resulta mucho más sensorial que verbal, especialmente cuando es joven. La percepción de los objetos se conserva en él mucho más tiempo que la palabra. Por eso, mostrad diez objetos a una clase de escolares, o bien mostradles diez palabras; luego haced reproducir todo esto a los alumnos y procurad que estas presentaciones duren el mismo tiempo, y os asombraréis con la diferencia. En el momento mismo podrán quiza reproducir un número equivalente de palabras y de nombres de objetos, pero tres días después, casi todas las palabras resultarán olvidadas y casi todos los objetos podrán ser recordados(28) <notas.htm>. A esta primera división entre la memoria sensorial y la memoria verbal se agrega otra que es una subdivisión. Todo lo que sentimos puede expresarse en nosotros por cinco o seis formas diferentes: la forma visual, la auditiva, la táctil, la motriz, la intelectual y la sentimental. He aquí, por ejemplo, algunas cifras que yo trato de retener. Consigo, o bien retener de ellas la silueta visible, o bien representarme su sonido, o, en suma, representarme el movimiento necesario para escribirlas; en el primer caso me sirvo de la memoria visual; en el segundo caso, de la memoria auditiva; en el tercero, de la memoria motriz. La diferencia resultará aún más sorprendente si se trata para mí de retener un aire musical. Visualmente, puedo retenerle por la representación del alcance musical: ésta será una memoria de lectura por los ojos; auditivamente, por la representación sonora del aire: ésta será una memoria de auditor; muscularmente, en fin, por la representación de los movimientos de la laringe: ésta será una memoria de cantante. Igual distinción puede establecerse para la manera de retener una obra teatral que se ha visto representar; los unos se representan por la vista la mise en scene, las decoraciones, la acción de los actores; seene, otros oyen de nuevo las palabras, las voces, los timbres. Por su misma naturaleza, parece que algunas cosas se dirigen directamente a ciertas memorias más que a otras; la elección nos resulta en cierto modo impuesta del exterior; pero nuestro pensamiento añade a ello una corrección. Así, la noción y el recuerdo de un dibujo nos serán facilitados, sin duda, de la manera más natural por la memoria visual; después de haber visto se visualiza; y la visualización es la consecuencia lógica, el prolongamiento de la visión; no obstante, se encuentran artistas, los cuales, cuando quieren recordar una forma, no se conforman con mirarla, pues siguen su contorno atentamente con el dedo; de suerte que para reproducirla, ejercen la doble acción de la memoria de los ojos y la de la memoria del movimiento. De igual modo, un objeto material, como un árbol, vive casi completamente en el mundo visual; éste es, ante todo, un lenguaje por la vista; resulta un tronco gris o amarillento, rugoso, pelado, coronado de pequeñas manchas verdes, claras, grises, sombrías, que se agitan; pero en vez del cuadro visual podemos tener la imagen auditiva de alguna cosa que produce un ligero ruido cuando el viento pasa al través de sus ramas; y es posible que un verdadero músico, tan atento a la voz de todos los ecos, se absorba en este ruido delicado, perciba sus matices y descubra en ellos un mundo de ideas que nos es completamente desconocido, y constituya con aquel ruido la personalidad del árbol. Sin embargo, la memoria que se ejerce más naturalmente para retener los objetos materiales es la memoria de la vista. Sobre este punto, los testimonios y los experimentos abundan(29) <notas.htm>.
¿Sucede lo mismo con el lenguaje? Se ha creído largo tiempo que como el lenguaje se dirige naturalmente a la oreja, debe ser retenido sobre todo por la memoria auditiva, habiéndose imaginado que cuando se trata de recordar una lección oída, una conversación, un discurso, o hasta una página de un libro, hace vivir las imágenes de los sonidos una voz interior. Se ha notado también que esta voz interior acompaña todas las operaciones de nuestro pensamiento, haciéndolas claras y conscientes, y en efecto, no cabe exagerar la importancia de este lenguaje interno para la constitución de pensamientos abstractos. Cuando, por ejemplo, yo adopto esta resolución: «iré mañana a mi laboratorio», se produce en mí una pronunciación de esta frase. Cuando recuerdo que un colega me ha dicho: «la teoría filosófica del paralelismo es absurda», puedo volver a ver su figura y el gesto de su mano, pero cuanto a su palabra, revive en mí como palabra.
Luego se ha supuesto que las imágenes auditivas desempeñan un papel muy importante en la ideación que concierne al lenguaje. Pero análisis más exactos, y especialmente numerosos experimentos, han demostrado el error de esta interpretación. El análisis prueba que cuando creemos escuchar, en nuestra audición interior, una voz que pronuncia frases, no tenemos que habérnoslas con una imagen auditiva pura, sino más bien con una imagen motriz, con una articulación débil e incipiente, que se acompaña de algunos fragmentos de imágenes auditivas. La verdadera memoria del lenguaje sería, pues, una memoria de articulación, o si ustedes prefieren, resultaría de la adquisición de un hábito motriz. Aprender un trozo de memoria es adquirir un mecanismo tal que se pueda recitarlo a voluntad; existen muy pocas imágenes auditivas en esta recitación; no las hay tampoco más que en el caso en que tomando parte en una conversación pronunciamos una frase; nosotros la pronunciamos sin tener necesidad de representárnosla auditivamente. Lo que ha producido la confusión es que la diferencia no resulta muy grande entre la memoria motriz y la imagen auditiva; es aún bastante pequeña y uno se ve algunas veces embarazado para distinguirlas; decimos simplemente que en la palabra interior se experimenta menos que en la audición interior el sentimiento del timbre de una voz extraña, y se tiene más sensaciones de la garganta y el sentimiento de conducir la palabra; además, se ve con frecuencia los órganos motores agitarse.
Mas raramente, el lenguaje interior se expresa por una visualización; el caso es singular; uno se acuerda y se representa las palabras bajo la forma visual; si se piensa en un perro, se ve la palabra perro escrita, por ejemplo.
Por último, acontece frecuentemente que no se ve nada, que no se oye nada, que no se pronuncia nada de la frase en la cual se piensa; pero se tiene el sentimiento, se tiene conciencia de su sentido, se sabe lo que quiere decir y lo que uno propio quiere hacer; éste es un misterioso lenguaje sin palabras. A pesar de tales matices de temperamento, queda establecido que la memoria del lenguaje es principalmente una memoria motriz de articulación.
En resumen, si para recordar los objetos materiales se emplea más comúnmente la memoria visual, se usa de ordinario para recordar palabras y frases la memoria motriz; pero estas reglas subsisten con numerosas excepciones que prueban que las memorias de ciertos sentidos están mucho más desarrolladas en tales y cuales individuos que las memorias de los otros sentidos. Para tener en cuenta estas observaciones, se ha distinguido los tipos visual, auditivo, motor e indiferente; este último representa un justo equilibrio entre todas las especies de memoria.
3.º Del estudio de la memoria se pasa naturalmente al de los tipos de ideación; las dos cuestiones casi se confunden. Según lo que precede, se prevé lo que pasa en el espíritu de una persona que piensa, reflexiona, combina, recuerda, imagina, conjetura. Estas operaciones varían de un individuo a otro por la naturaleza de las imágenes puestas en juego, y resulta de ello que cada cual tiene su propia manera de pensar, hasta cuando piensa en la misma cosa que otros individuos. Habrá, pues, para la ideación, como para la memoria, visuales, auditivos, motores y verbales. Pero aquí se agrega una complicación: las diferencias individuales de educación son producidas, no solamente por la cualidad personal de las imágenes, sino también por su intensidad y su carácter más o menos completo. Si se establece una comparación entre muchas personas, si se pide a las unas y a las otras representarse un objeto conocido, y luego decir si esta representación se asemeja o no a lo que sería la percepción real del mismo objeto, en los casos en que este objeto estuviese presente, se obtienen respuestas muy variadas. Muchas personas -casi la mitad de ellas si aún son jóvenes- responden que sus representaciones tienen una fuerza, una precisión, una vivacidad que las iguala casi con la visión directa(30) <notas.htm>; otras encuentran que sus imágenes son débiles, pálidas, borrosas, fugitivas, imprecisas, lejanas, todas pequeñas o fragmentarias, decoloradas, como las fotografías(31) <notas.htm>. Estas últimas formas aparecen con frecuencia en los niños de mayor edad y los más inteligentes, en los adultos y sobre todo en aquellos que se consagran a la especulación abstracta. Tales formas especiales señalan en cierto modo el desarrollo mental de los individuos e indican a cuál nivel superior han llegado éstos.
Nada es más instructivo a este respecto que las comparaciones que se ha podido hacer entre el pensamiento interior del niño y el de un hombre adulto.
Los muchachos tienen el espíritu lleno de imágenes que repiten sensaciones experimentadas anteriormente, representándose los objetos ausentes con una vivacidad que confina con el ensueño y con la alucinación; luego, a medida que se crece y que la inteligencia se desarrolla, se emplean más las abstracciones, el lenguaje adquiere mayor importancia, gana terreno sobre las imágenes sensoriales; un adulto piensa más que el niño con palabras, y en cambio se representa peor que un niño la forma pintoresca de las cosas. Si se llega hasta interrogar a un sabio, él nos dirá, como muchos de los compañeros de Galton, que no ve nada de lo que piensa, que cuando piensa en uno de sus amigos ausentes no se lo representa como si le viese, no oye en ningún grado su voz, sino que piensa en el amigo bajo una forma abstracta, fina, sutil. Las imágenes sensoriales, si aún resultan evocadas, sólo lo son por fragmentos, o bien adquieren un valor de esquemas, de símbolos, no correspondiendo ya al objeto exacto en el cual se piensa; en suma, pierden la claridad, el relieve, hasta tal punto que no se puede reconocer en ellas sensaciones renacientes. Un grado más y desaparecen por completo. No queda otra cosa que la palabra. Esta puede también desempeñar un papel secundario, fragmentario, y volatilizarse en cierto modo. El pensamiento se vuelve desnudo, reducido a una dirección, a una elección, a un sentimiento, a una actitud, a un fenómeno intelectual, que es quizá lo que hay en el mundo más difícil de explicar y de comprender.
Pasemos a las aplicaciones pedagógicas. El conocimiento profundo del tipo mental de un individuo es extremadamente útil al que quiere aconsejarle, porque las aptitudes se derivan en parte de este tipo, como mostraremos un poco más lejos. No admite duda que un tipo visual es llevado a la observación de las cosas de la Naturaleza; resultará mucho más observador, en igualdad de circunstancias, que un auditivo, y encontrará mayor interés en el dibujo, en la geografía y en la historia natural, haciendo este estudio con más facilidad. Pero reservamos para el capítulo siguiente el problema de las aptitudes, que es muy vasto y muy poco conocido todavía, restringiéndonos a examinar ahora un punto particularísimo. Estamos hablando de la memoria. Hemos visto que existen memorias especiales que difieren, sea por el verbalismo, sea por la cualidad de las imágenes sensoriales. ¿No resulta útil conocer si un niño tiene más memoria visual o más memoria motriz de articulación? ¿No se deberá, según los casos, ponerle en situación de servirse de su mejor memoria? He aquí lo que parece en primer término una cuestión práctica.
Yo no creo que sea prudente interrogar a los niños sobre su ideación, porque la mayor parte de las veces no comprenden lo que se les pregunta con esto, son muy sugestibles además y no tienen el talento de analizarse, en suma. Supongamos que se les pregunte, como se hace habitualmente con un adulto: «Imagínese usted una rosa cortada, encerrada en una caja sobre una capa de helechos: ¿acaso ve usted claramente el color, la forma? ¿Percibe usted su olor con la imaginación, etc., etc.?» O bien que se le pregunte aún: «Imagínese usted su último almuerzo. ¿Ve usted el conjunto de la mesa, la botella, los platos con su color habitual, etc., etc.?» Yo he notado que en este caso muy frecuentemente los niños comprenden que se les quiere hacer decir si conocen el color de la rosa o si recuerdan las particularidades de su almuerzo; los niños confunden saber y representarse. Con frecuencia también, si se insiste sobre una pregunta, piensan complacerle a uno respondiendo sí, y se obtiene fácilmente, cambiando de tono, que poco tiempo después respondan no. Es forzoso, por tanto, en mi opinión, no dar gran crédito a estos análisis de introspección. En lugar de un testimonio sospechoso, se debe recurrir más bien a un experimento. Pero ¿a cuál?
Los experimentos recomendados por los autores para demostrar los tipos de memoria son muy numerosos, pero ninguno es cómodo ni seguro; de ordinario se los recomienda porque a priori parecen razonables, y el motivo no es suficiente. Hay uno, no obstante, que juzgamos mejor, más lógico, más directo que los otros, y consiste en probar la rapidez y la seguridad con las cuales un escolar registra los mismos hechos según se sirva de la memoria visual, auditiva o motriz. Esta comprobación responde, en efecto, muy exactamente a la preocupación de la pedagogía. He aquí el procedimiento que ha sido muchas veces propuesto, especialmente por Biervliet. El maestro leerá dos o tres veces veinticinco palabras a toda la clase y los alumnos escribirán después todo lo que recuerden. En seguida el maestro les presentará otras veinticinco palabras impresas o escritas sobre el encerado; los alumnos tendrán un tiempo sensiblemente igual al precedente para aprenderlas de memoria y escribirán de nuevo todas las que recuerden. Después de haber hecho alternar cuatro o cinco veces ambos modos de presentación, se verá corrigiendo las copias si ciertos alumnos retienen mejor lo que han visto y si algunos muestran una preferencia por lo que han oído. Los primeros presentarían verosímilmente una predominancia de la memoria visual y los segundos una predominancia de la memoria auditiva. Habría necesidad, sin embargo, añadimos nosotros, de que se reconociese que tales conclusiones no están plagadas de errores y que ninguna causa extraña había intervenido en el experimento; así se ha podido notar que cuando el maestro pronuncia las palabras, dirige la atención de los niños, mientras que cuando las palabras están escritas en el encerado, los niños se ven obligados a dirigir por sí mismos su trabajo, lo que resulta menos cómodo para ellos y lo que les embaraza, especialmente si son jóvenes, de suerte que en igualdad de circunstancias retendrán menos palabras que después de una presentación visual(32) <notas.htm>.
Quise, con el objeto de tener conciencia clara, saber lo que esta experiencia puede enseñarnos de útil para las escuelas. Una suma total de doscientas palabras fue presentada, por series de veinticinco, ya visualmente, ya auditivamente, en una clase de veinticinco niños de once a catorce años de edad, celebrándose en ella cuatro sesiones, separadas por muchos días. M. Vaney vigiló con cuidado toda la ejecución. Calculando los resultados, se encuentra que son raros los niños que retuvieron un número rigurosamente igual de palabras en las series visuales y auditivas; las diferencias constituyen casi la regla, yendo de una a doce palabras aprendidas de más en una de las series. Pero es preciso concluir de esta diferencia que aquellos que han retenido una mayoría de palabras visuales son visuales y que los otros son auditivos. Es afirmar demasiado. Examinemos de más cerca los resultados. Hubo, como dejamos dicho cuatro series visuales y cuatro auditivas, compuesta cada una de ellas de veinticinco palabras.
Si un niño es realmente de un tipo visual acentuado, deberá retener una mayoría de palabras no solamente en el conjunto de las cuatro series visuales, sino en cada serie visual comparada con la serie correspondiente de audición. ¿Sucede así con frecuencia? No; el caso sólo se presentó tres veces. Luego no habría, según este cálculo, más que tres niños, entre veinticinco, que tendrían un tipo acentuado. Quizá se encontrará que nuestro procedimiento es demasiado severo; en vez de comparar cada serie visual con la serie auditiva correspondiente, hagamos una comparación de la suma de dos series visuales con la suma de dos series auditivas, y veamos si los niños que en bloque, sobre la totalidad de las pruebas, son superiores en la memoria visual lo han sido igualmente para cada doble serie visual sobre cada doble serie auditiva; pues encontramos que no. De ordinario se obtienen resultados análogos a éste: serie auditiva, 17,21; serie visual, 19,17. De modo que en la primera doble serie visual se tiene la mayoría, y después el caso contrario. Muchas pequeñas causas producen estos pequeños efectos; una de las más frecuentes es la siguiente: en uno de los experimentos, el alumno ha dado un resultado muy inferior, seis palabras, por ejemplo, en vez de diez que es su número habitual; sin duda estuvo distraído, turbado; y es tal accidente quien falsea el resultado general. Eliminando estos casos, yo no encuentro entre veinticinco alumnos más que cuatro sujetos que se presentan constantemente como auditivos; el resto no marca tendencia alguna. Cuatro entre veinticinco, he aquí una proporción bien débil; y estamos lejos de esta idea, según la cual habría precisión de constituir clases de visuales y de auditivos. Pero entre estos cuatro sujetos a quienes suponemos auditivos, se nos señala uno que tiene mala vista, y puede muy bien haberle costado trabajo leer las palabras escritas sobre el encerado. Quedan tres. Estos también me parecen un poco sospechosos, porque, según el maestro, no ofrecen ninguna aptitud particular en dibujo, ortografía, geografía, es decir, en las ramas de estudio donde el visualismo parece dominar. Concluiremos provisionalmente de estas exploraciones, no en que los tipos diferentes imaginativos no existen entre los escolares, sino que, si existen, no cabe reconocerlos seguramente por los métodos ordinarios, y que no hay lugar, por el momento, para hacer agrupamientos de escolares sobre una base tan frágil y tan equívoca.
![]()
![]()
- V -
La educación de la memoria.
¿Es posible aumentar la memoria? ¿Es posible hacerla más extensa y más fiel a la vez? ¿Es posible retener por mayor tiempo los hechos aprendidos o aprender más pronto hechos nuevos? ¿Es posible asegurar la manumisión de la voluntad sobre nuestros recuerdos, de manera que se despierten en cuanto se tenga necesidad de ellos? A estas primeras interrogaciones debemos responder con resolución afirmativamente. Desde hace una treintena de años se ha hecho en los laboratorios, y con adultos de buena voluntad, tantos experimentos de memoria, que conocemos ya las principales condiciones que es posible reunir para asegurar el buen funcionamiento de esta facultad(33) <notas.htm>.
No existe, propiamente hablando, un procedimiento especial, un truc, un secreto maravilloso que nos permitiría amplificar nuestra memoria por milagro y retener en ella todo lo que queramos. Las gentes que pretenden lo contrario y se alaban de proporcionar memoria a los que no la tienen son simples charlatanes. La verdad es que todos los consejos que se pueden dar resultan de una exacta observación de los errores habituales de la memoria y de las maneras más a propósito para evitarlos. Las observaciones hechas con este motivo nada reúnen de excepcional, nada de maravilloso; casi se las hubiera podido prever, con una gran dosis de buen sentido. Pero no por dejar de ser transcendentes resultan menos aprovechables y penetrándose de ellas, se aumentan mucho lo medios de obtener memoria, tanto más cuanto que como veremos más lejos, las reglas que hay que seguir para memorizar son algunas veces directamente contrarias a la inspiración del instinto; si se toma maquinalmente, sin razonar, el método que parece más natural para aprender, se ve con frecuencia que es el peor. Razón de más, por consiguiente para asimilarse bien los principios científicos que regulan la educación de la memoria. Es preciso, como se ha dicho con frase pintoresca, aprender a aprender.
Si tratamos de determinar, consultando para ello la literatura y nuestras indagaciones personales, cuál es el conjunto de condiciones que influyen en el mejor sentido la fuerza de la memoria, encontramos que hay necesidad de llevar sucesivamente la atención sobre los puntos siguientes: 1.º, la hora de estudio; 2.º, la duración de la sesión; 3.º, la acción respectiva del interés y de la repetición; 4.º, el modo de repetición; 5.º, la marcha de lo simple a lo complicado, de lo fácil a lo difícil, y las pruebas de progresión; 6.º, la multiplicidad de impresión sobre los diferentes sentidos; 7.º, la indagación de las asociaciones de ideas; 8.º, la sustitución de la memoria de las ideas con la memoria de las sensaciones.
Voy a pretender mostrar estas condiciones en juego, y para resultar claro tomaré un ejemplo simple: supongo que quiero aprender una composición de veinte versos; trato de aprenderla para poseerla de una manera durable en mi memoria, para que forme cuerpo con mi espíritu, con mi substancia; y al propio tiempo deseo economizar mi trabajo y emplear el menor esfuerzo posible para obtener el mayor resultado. Veamos, pues, cuál método voy a tener que seguir en este caso particular que elijo porque se asemeja a una lección esencialmente escolar. Al propio tiempo de describir el método, procuraré descubrir su razón y sentido, a fin de llegar a una perspectiva profunda del problema, de sus excepciones tanto como de sus reglas.
1.º El mejor momento para aprender.-Comencemos por la hora del estudio. ¿En qué momento de día debo ponerme a aprender la composición? Este momento no es indiferente en manera alguna, porque un acto de memoria no es un acto que se termina y se consuma con la hora de estudio; debe tener un nuevo día; una vez fijado el recuerdo, nada se consigue si tal recuerdo no se conserva. Pues esta conservación, que supone la creación de una cierta estructura nerviosa, exige circunstancias fisiológicas favorables, una buena circulación y una buena nutrición. Si estoy fatigado, enervado, turbado o preocupado, podré escribir una carta, hacer una adición u ocuparme en cualquier trabajo maquinal, pero me guardaré de tratar de aprender, porque en tal momento me fatigaría y aprendería mal. Cuando uno está fatigado, puede procurar distraerse con una lectura entretenida; pero no debe leer un libro serio, porque su lectura no produciría provecho alguno. Por eso los candidatos que preparan un examen en un estado de cansancio guardan poco recuerdo de lo que han aprendido en tal periodo. El exceso de trabajo no es la única razón de sus olvidos, pero es una de las razones principales; otra razón es, como explicaremos un poco más adelante, que aprenden demasiado pronto y demasiado superficialmente. Se cita a propósito de esto una prueba divertida: un individuo que está en un estado de embriaguez, aunque sea ligero, no guarda con claridad el recuerdo de lo que ha visto y oído durante aquel período; quizás se diga que es porque no ha puesto suficiente atención; pero su memoria misma se ha debilitado, y si se le dice una cifra encargándole que se acuerde de ella, al día siguiente, cuando la embriaguez haya pasado, acontece con frecuencia que no puede hacerlo. Todos los excesos producen el mismo efecto desastroso sobre la fijación y la conservación de los recuerdos: una gran fatiga física, un comienzo de enfermedad grave, la anemia, la clorosis, tienen consecuencias análogas.
Lo que debe, pues, preocuparnos aquí es elegir la hora del día que resulte más favorable para la memorización; esta hora no es indiferente, porque el estado de nuestras fuerzas no es en modo alguno un estado estable; varía de hora en hora sin que lo advirtamos. Toda una jornada supone una continuidad de trabajo intelectual, tan pronto fuerte, tan pronto débil, pero tan constante como el estado de vela, y por consecuente la fatiga que resulta de ello aumenta regularmente a medida que la jornada avanza, alcanzando su máximum a la hora de acostarse; el sueño, que es un reposo, no solamente para la actividad muscular, sino sobre todo para la actividad consciente, repara la fatiga de la jornada, bastando para repararla completamente cuando la fatiga no ha sido llevada al exceso; luego es en las primeras horas que siguen al despertar cuando la energía del espíritu resulta mayor. Estas perspectivas teóricas están confirmadas por observaciones y experimentos; han sido hechos especialmente interrogando a los literatos, y éstos aseguran que es por la mañana cuando reúnen más facilidad para escribir; por la tarde o la noche se toman notas, se observa, se proyecta; pero el trabajo del estilo, que, representa con frecuencia un esfuerzo considerable, no se hace más que con la frescura mental de la mañana. Los experimentos fueron proseguidos con escolares; son éstos experimentos que se refieren a la fatiga intelectual; la fatiga de la inteligencia ha sido estudiada por muchos métodos sencillos, que resultan muy ingeniosos, muy precisos, y que muestran con mucha elocuencia no si un sujeto cualquiera tomado aparte está fatigado -el método desde tal punto de vista no vale nada,- sino si toda una clase de escolares está fatigada. Se ha empleado, por ejemplo, el método del dictado, el de los ejercicios de cálculo y también el de la medida de la sensibilidad cutánea, observándose que es sobre todo durante la clase de la mañana cuando los alumnos, considerados en bloque, cometen menos faltas de ortografía, calculan más pronto, tienen la sensibilidad táctil más fina y están consecuentemente en posesión de todos sus medios. Para no citar más que un solo ejemplo, demos éste: un grupo de alumnos que por la mañana, antes de clase, no comete mas que 40 faltas en un dictado, realiza 70 después de una hora de clase, 160 después de dos horas, 190 después de tres (Friedrich)(34) <notas.htm>.
Sacando partido de tales observaciones, elegiremos las primeras horas de la mañana para el estudio de un fragmento que queremos aprender de memoria.
Pero esta regla no deja de tener excepción. Multitud de personas adquieren el hábito de trabajar mucho hasta horas avanzadas de la noche; tales personas se levantan tarde y por la mañana están aún fatigadas, soñolientas, mal dispuestas para el esfuerzo. Y de otra parte, en lo que concierne particularmente a la memoria, algunas personas han notado que si leen la lección por la noche, se la encuentran sabida al despertar, como si durante la noche lo inconsciente se hubiese despertado para repetir la lección y aprenderla. Volveremos dentro de un instante sobre el papel de este inconsciente para explicarlo de otro modo. En todo caso, es esencial no elegir ninguna línea de conducta antes de haber uno examinado sus hábitos, su manera de vivir y su psicología.
2.º Duración de un estudio de memoria.-Pasemos a la duración de una sesión de estudios. Para aprender una composición de veinticinco versos son necesarios cerca de veinte minutos. Se puede, ya aprenderla toda en una sesión, ya cortar el estudio en muchas sesiones; de igual modo se puede intercalar entre las sesiones reposos muy cortos, de algunos minutos, o más largos, tomar un descanso de algunas horas, o hasta de un día. El experimento del laboratorio ha probado(35) <notas.htm> que se gana mucho con hacer estas divisiones, pero es preciso realizarlas prudentemente y no multiplicarlas, porque en tal caso se olvidaría su razón de ser. De ordinario dos pequeñas sesiones son preferibles a una grande, porque la atención es mejor. Nuestra fuerza de atención es como el filo de una hoja que se mella pronto; al cabo de poco tiempo, se trabaja maquinalmente, sin interés; ya no se hace nada bueno. Pero si la sesión es demasiado corta, si, por ejemplo, para poner un caso extremo, tratamos de aprender nuestra composición en cuatro sesiones de cinco minutos cada una, caeremos de un exceso en otro. La atención no tendrá tiempo de cansarse, cierto es, pero no tendrá tiempo tampoco para ponerse en actividad, lo que resulta un grave inconveniente. Todo trabajo intelectual que se comienza es como una máquina pesada que tiene necesidad de tiempo para funcionar: este fenómeno inicial que los franceses llamamos mise en train, el warm up, de los ingleses, el erregung de los alemanes, no tendría tiempo de producirse en un estudio de cinco minutos. Una sesión de un cuarto de hora resulta, pues, preferible.
3.º El reposo después de la sesión.-La sesión de estudio está terminada. ¿Qué es preciso hacer? A seguida de todo esfuerzo de concentración es bueno descansar, o entregarse a un trabajo maquinal; porque esta fase que sigue a un esfuerzo activo no es de reposo más que en apariencia; en realidad, en tal momento los recuerdos que se acaba de fijar se organizan, se vuelven más estables, entran definitivamente en la memoria, como un líquido enturbiado que se aclara. Nadie se percata de ello, porque este trabajo se realiza en lo inconsciente. Si mientras se verifica se produce una viva emoción o un choque, una gran fatiga, la organización de los recuerdos se vería comprometida. Así se explican -como un autor americano, Burnham(36) <notas.htm>, ha observado primero- estos fenómenos tan curiosos de amnesia retroactiva que se producen a consecuencia de una caída de cabeza o de un traumatismo análogo. La víctima, al recobrar el sentido, recuerda lo que le ha pasado en los días precedentes, pero ha olvidado por completo cómo se produjo el accidente, y aun lo que lo ha ocurrido algunas horas antes. Un oficial que acaba de caer del caballo ya no recuerda la visita que hizo una hora antes de la caída. Se explica esto suponiendo que los recuerdos correspondientes a los hechos recientes no estaban organizados cuando el choque traumático vino a destruirlos. Luego es esencial, volvemos a repetir, cuidar de que la fijación de los recuerdos vaya seguida de un período de reposo. A consecuencia de faltar a esta regla es por lo que la actividad inusitada a que se entregan muchos alumnos antes de ciertos exámenes generales produce efectos tan perniciosos sobre la memoria.
Vamos más lejos: si después de haber ejercido uno su memoria no puede hallar el reposo que es necesario a la organización de los recuerdos que se acaba de fijar, es preciso por lo menos tomar una precaución, no entregarse a un trabajo análogo al que acaba de ocuparle; cuando se quiera aprender de memoria un trozo de música, se comprometería la obra de aquella facultad si un momento después se pusiese uno a leer o a cantar otros aires de música. Experimentos numerosos de Cohn, Bourdon, Münsterberg, Bigham ponen estos efectos fuera de duda, y V. Henri, que refiere en detalle tales indagaciones de laboratorio(37) <notas.htm>, añade a ellas una observación muy interesante. Si recordamos mejor por la mañana una lección aprendida la víspera por la noche que si la hubiésemos aprendido por la mañana y tratásemos de recitarla por la noche, es porque en el primer caso hemos reposado durante el intervalo, mientras que en el segundo caso el intervalo ha sido llenado por un sin fin de impresiones que han perjudicado el trabajo de organización de los recuerdos.
4.º Los dos procedimientos principales de memorización: la atención y la repetición.-He aquí lo referente a las condiciones exteriores de la memorización; acabamos de ver cuándo es preciso tratar de aprender y durante cuánto tiempo. Pero no hemos estudiado todavía de cerca el acto de aprender, y es necesario indagar cuál es el mejor método que hay que seguir para la ejecución de este acto. Para ello podemos utilizar dos procedimientos, la atención y la repetición. Yo puedo concentrar mi pensamiento sobre el libro, cerrar los oídos a los rumores exteriores, adoptando la actitud bien conocida del escolar que aprende su lección; puedo también emplear la repetición, recitándome los versos muchas veces en voz baja, porque sé por instinto que es a golpes de repetición como penetra el recuerdo en el espíritu.
De estos dos medios, ¿cuál es más fácil y menos doloroso? La repetición. ¿Cuál resulta más eficaz? La atención. Medidas delicadas(38) <notas.htm> han sido realizadas sobre sujetos estimulados, a quien se hacía aprender una centena de palabras; luego estos sujetos, adultos, fueron invitados para que explicasen con el mayor cuidado sus procedimientos, habiéndose visto que los unos no repiten las palabras más que una vez, otros dos, otros tres, otros cuatro; pues son los que menos las han repetido, pero que pusieron mayor atención, quienes las recordaban mejor. Luego es preciso, en la medida de lo posible, evitar las repeticiones, que se hacen frecuentemente de una manera maquinal, pero concentrar toda la fuerza de la atención sobre el hecho o la idea que se quieren retener. Esto es alguna vez difícil, porque no siempre puede uno ser dueño de su atención. Lo que resulta más eficaz que la atención voluntaria es el interés presentado por una impresión o una idea que hay que retener(39) <notas.htm>.
5.º La manera de repetir: método fragmentario, método global.-Hay más. Si miramos el problema de cerca, vemos que la repetición puede hacerse de diversas maneras, cuya virtud es bien diferente. Existe, por de pronto, la lectura en alta voz, que se distingue de la repetición mental; y está demostrado que es esta última la que tiene mayor eficacia, sin duda porque exige una atención más fuerte(40) <notas.htm>. Hay además la extensión de la repetición mental; algunas veces las lecturas y repeticiones que hacemos del trozo que es necesario aprender se realizan por muy pequeños fragmentos; así, leeremos los dos primeros versos solamente; los releeremos, y en seguida nos esforzaremos en repetirlos sin mirar el libro, y sin cesar volveremos sobre estos dos versos hasta adquirir la convicción de que están sabidos. Este es el que se ha llamado el método fragmentario, para expresar bien que su espíritu es el de dividir el trozo en pequeños fragmentos. De modo que teniendo que aprender un fábula de La Fontaine, haremos las repeticiones siguientes:
|
Un mal qui répand la terreur |
|
|
Un mal qui répand la terreur |
|
|
Mal que le ciel en sa fureur |
|
|
Inventa pour punir... |
|
|
Un mal qui répand la terreur |
|
|
Mal que le ciel en sa fureur |
|
|
Mal que le ciel en sa fureur |
|
|
Inventa pour punir les crimes de la terre(41) <notas.htm> . |
Otro método se llama el método global(42) <notas.htm>. Este consiste en leer el trozo entero, de un extremo a otro, y en tratar de retenerlo como un todo. Después de una o muchas lecturas totales, se hace un ensayo de repetición, luego se vuelve a la lectura; y sin preocuparse de reparar el olvido que se acaba de comprobar repitiendo de memoria, se hace aún una lectura en globo, es decir entera, de un extremo a otro. No hay necesidad de decir que este método global, es contrario a nuestro instinto; nosotros no recurrimos a él nunca; nos repugna por una razón bien sencilla, y es porque exige mucha más atención que el otro. Cuando se repite por grupos de dos o tres versos es posible hacer el trabajo maquinalmente; se trata entonces de retener la sonoridad de la frase, como una música que impresiona el oído interior; pero si uno se ciñe a leerlo todo, es imposible retener el sonido; porque esta música, despojada de sentido, es muy corta y se apaga en seguida como un eco; es preciso entonces fijar de otro modo la atención, hacerla penetrar más adelante, hasta el sentido, hasta las ideas del trozo. Este esfuerzo suplementario es el que nos disgusta, porque somos singularmente económicos de nuestra atención. Pero la experiencia ha mostrado que el método global, a pesar de su carácter desagradable, es claramente superior al otro para la conservación de los recuerdos, porque permite aprender un poco más pronto y, sobre todo, lo que es aún más importante, asegura una conservación más larga y más fiel. Así, un sujeto, al cabo de dos años, podría aún recitar el 23 por 100 de los trozos aprendidos por el método global, y nada más que el 12 por 100 de los trozos análogos aprendidos por el método fragmentario. Creemos que la superioridad del primero de estos métodos obedece a muchas pequeñas causas; pero la principal, en nuestra opinión, es la de que utiliza la memoria de las ideas, mientras que por el otro método sólo se hace intervenir la memoria sensorial de las palabras.
Interpretadas desde el punto de vista de la distinción entre la memoria sensorial y la memoria de las ideas, muchas observaciones y anécdotas llegan a ser muy fáciles de comprender. Si tal acto de memorización no deja huellas, se adivina por qué. Yo recuerdo haber hablado de este asunto con artistas de la Comedia Francesa. Los actores son profesionales cuya suerte no es de envidiar, porque pagan sus grandes triunfos con el trabajo que les cuesta aprender sus papeles, y aquellos actores que son inteligentes han hecho observaciones sobre las leyes de la memoria. Se sabe que muy frecuentemente se ven obligados a aprender a escape, por ejemplo, la víspera de una función de beneficio o de una excursión a provincias, o cuando tienen contrata en los teatros del extranjero, donde hay que renovar con frecuencia el cartel. Cuando aprende pronto, el artista sabe el papel para desempeñarlo sin riesgo durante la representación del día, pero este papel no permanece largo tiempo en la memoria, y dos años después, si le desempeña de nuevo, tiene que volver a aprenderlo. El hecho resulta, al parecer, completamente claro y de observación corriente No es especial a los actores; muchos escolares también aprenden pronto y retienen bien, pero durante poco tiempo. ¿Cómo se explica esto? Yo imagino que es porque la atención se ha fijado con preferencia sobre el exterior, sobre las cualidades sensoriales de la frase, y no sobre el interior, sobre las ideas. Entiéndase bien que no garantizo esta explicación, que es un poco hipotética. Lo que resulta más importante es impedir al niño cultivar únicamente esta memoria temporal. Pero ¿cómo se puede hacer?
Que la adquisición haya sido superficial o profunda, el alumno no dejará por ello de recitar su lección sin falta, y el oído que escucha no acierta a distinguir si mañana esta lección tan perfectamente recitada estará aún en la memoria o se habrá olvidado. El maestro no puede, pues, darse cuenta de nada en el momento de la recitación. Pero llegará al mismo resultado que si se diera cuenta de todo, si quiere tomar una precaución muy simple: no hacer nunca conocer de antemano la hora de la recitación. El alumno que sabe que es el martes a las ocho y media cuando hay probabilidades de que se le pregunte la lección, se prepara para este momento, realizando una adquisición superficial a última hora. Si ha reconocido a expensas suyas que la hora fatal de la recitación no es fácil preverla, que puede verificarse el martes, o el jueves o el sábado, comprende en seguida la inutilidad de aprender para un tiempo dado, y poco a poco se verá llevado a hacer el esfuerzo necesario para aprender para siempre. ¿No vale esto más? Yo prefiero saber dos hermosos versos durante toda mi vida, que veinticuatro versos los cuales sólo permanecerán en mi espíritu una semana y se desvanecerán después sin dejar rastro. La distinción que acabamos de hacer entre la memoria de las sensaciones y la de las ideas es muy importante y dominará todo lo que va a seguir.
6.º Cultivo de la memoria de las sensaciones.-El procedimiento que hay que emplear para desenvolver la memoria de las sensaciones tiene por objeto aumentar la persistencia de las sensaciones en la memoria. Esta persistencia no resulta aumentada por la fuerza o la claridad de la sensación; nosotros no recordaremos mejor una lección impresa en letras gruesas que si está en caracteres más finos. Pero lo que dará más fuerza a nuestra memoria es una multiplicidad, un concierto de sensaciones numerosas; si para recordar un elemento a se ha recibido tres o cuatro sensaciones diferentes, hay mayor probabilidad de conservarlo que con una sensación única. Experimentos juiciosos, hechos especialmente sobre escolares, lo han demostrado. Volvamos a nuestro ejemplo de la composición poética que hay que aprender. ¿Qué sucede cuando estudiamos nuestro libro? Si nos contentamos con mirarle, sólo recibimos una impresión visual; esta impresión es ya bastante complicada, ciertamente, y tanto más complicada cuanto hayamos mirado el libro con mayor espíritu de análisis. Si pronunciamos en alta voz las palabras, a medida que nuestros ojos las recorren, se añade a la impresión visual otras dos impresiones sensoriales: una impresión auditiva, puesto que escuchamos nuestra voz, y una impresión motriz, puesto que sentimos hablar. La experiencia ha enseñado que una multiplicidad de sensaciones, a condición, por supuesto, de que todas se refieran al mismo objeto, favorece la memoria; tendremos tantas más probabilidades de retener la composición cuanto más nos haya impresionado por diferentes vías(43) <notas.htm>. Por consecuencia, nos guardaremos de estudiar sólo el trozo con los ojos; le hablaremos colocándonos en un medio silencioso para que seamos impresionados solamente por el ruido de nuestra propia voz y para no experimentar el reparo o el falso pudor de lanzarla. Y aun, a fin de aumentar el número de impresiones, escribiremos el trozo de memoria o bien le copiaremos; de esta manera, penetrará a la vez en nosotros por cuatro caminos diferentes, la vista, el oído, la voz, la mano. Con esta acumulación es como se enseña a leer a los niños, impresionando todos sus sentidos, y el método resulta excelente. Todavía iremos más lejos. Puesto que es la multiplicidad de sensaciones la que facilita el trabajo de la memoria, nos esforzaremos en aumentar su numero; buscaremos, por ejemplo, las mejores entonaciones, las más variadas, las más justas, con el propósito de impresionar por una gran diversidad nuestro oído y nuestros órganos vocales; si copiamos, haremos pausas cortas, cambios de escritura y de tinta en relación con el sentido del trozo y para ilustrar este sentido. En todos los casos, si uno conoce su tipo personal de memoria, insistirá sobre la sensación que retenga mejor; a ésta es a quien debe dar la preferencia; las otras constituirán sólo un apoyo y un complemento. Si yo soy motor, como resulta el caso más frecuente para los recuerdos verbales, no tratará de penetrarme del aspecto visual de la página que estudio, sino que fijaré con preferencia mi pensamiento sobre la recitación de la poesía; cuanto a la imagen visual de la página, cuanto al recuerdo de mi trabajo de escritura y caligrafía, cuanto al recuerdo auditivo de mi voz, ellos son simples coadyuvantes que servirán para ayudar mi recitación interior. De hecho así es como pasan las cosas habitualmente. Cuando se aprende un trozo, crea uno en sí una aptitud motriz para recitarlo. La imagen visual de lo impreso interviene sobre todo en el momento en que se busca el comienzo del trozo, o bien cuando la memoria nos traiciona; la imagen visual facilita una sugestión, un cebo, un cuadro; la imagen auditiva no es casi nunca evocada. Es la memoria de articulación quien constituye el fondo de la memoria verbal.
7.º Cultivo de la memoria de las ideas.-Hay que notar que cuando se busca la manera de multiplicar los recursos de una memoria sensorial se cambia su naturaleza y se llega a hacer de ella una memoria intelectual. Buscar la entonación justa de un verso o caligrafiarle de un modo expresivo es fijar su atención sobre la idea, aprovechar el interés que esta idea inspira y consecuentemente traspasar la sensación bruta. Hablemos ya de la memoria de las ideas.
Para advertir la diferencia que existe entre la memoria de las sensaciones y la memoria de las ideas, suponemos que queremos retener un número que no tiene ningún sentido, como 2.385; en seguida un número que encierra un sentido, como 1.830. El primero no evoca ninguna idea o casi ninguna; decimos casi, porque es raro que una cifra, una sensación cualquiera no provoque ninguna especie de sugestión de ideas y permanezca en el estado seco. El segundo número impresiona inmediatamente la atención, porque es una fecha histórica que hace pensar en una revolución, en un cambio de régimen: se ve pasar la cabeza puntiaguda de Luis Felipe y experimenta el espíritu un verdadero hormigueo de recuerdos.
Es evidente que si algún tiempo después se me vuelven a pedir estos dos números, no me costará ningún trabajo repetir 1.830, mientras que habré perdido probablemente por completo el recuerdo del primer número. Consideremos aún la diferencia que existe, según se desee retener palabras aisladas y despojadas de sentido por su agrupamiento o, por el contrario, palabras reunidas en una frase que posee un sentido. Indagaciones antiguas, que yo había hecho con V. Henri en las escuelas, nos mostraron cuán débil es la memoria de las palabras aisladas, que se trata de escribir o de repetir poco después de haberlas oído. Si proponemos a una clase de alumnos escribir de memoria después de haberlas oído una sola vez las siete palabras siguientes:
Chaqueta, dinero, vagón, pupitre, pájaro, casa, mesa,
se ve que los niños de ocho a trece años no retienen más que cinco palabras. Es que hay necesidad de realizar un gran esfuerzo para fijar el recuerdo de aquellas palabras por el sonido; por el contrario, vemos con cuánta facilidad recuerdan una frase como ésta:
El caballo del corneta ha comido un haz de avena(44) <notas.htm>.
Ahora ya no tenemos que retener el sonido de las palabras, sino su armonía, su sentido; la frase entera tiene unidad y no es difícil de retener. Cálculos, un poco teóricos, lo reconozco, nos hicieron decir precedentemente que la memoria de las ideas resulta veinticinco veces más poderosa que la memoria de las sensaciones; pero no tenemos en modo alguno el propósito de sostener la precisión de esta cifra; bastará con recordar la incomparable superioridad que presenta la memoria de las ideas y consecuentemente las ventajas que se encuentran siempre en recurrir a ella.
Es indudable, por ejemplo, que si tratamos de aprender un trozo de memoria, resulta esencial comprenderle, a fin de que sea la memoria de ideas la que intervenga en ello. Por lo demás, así es siempre como pasan las cosas cuando el que estudia el trozo es bastante inteligente para comprender su sentido. Si se examina el momento de la evocación de los recuerdos, se verá que es el movimiento de las ideas quien dicta con frecuencia tal evocación. Cuando tratamos de recordar un hecho que por desgracia está despojado de sentido, realizamos un esfuerzo para intelectualizarle en cierto modo; si se trata de distinguir dos señas que se podrían confundir, de acordarnos de un día de recepción, de un aniversario, de una ecuación, todo el mundo se ingenia para fijar en ello una idea más o menos artificial, que ayudará a la memoria. Cuantos han tenido que pasar por exámenes han empleado estos recursos: en química, para aprender las propiedades de los cuerpos; en física, para los pesos específicos; en geología, para la sucesión de las capas y los fósiles característicos que contienen; en anatomía, para la serie de los nervios craneanos; se ha inventado fórmulas, historias, bromas, canciones que constituyen otros tantos homenajes dedicados a la memoria de las ideas. Es de buen gusto desdeñar tales procedimientos, y sin duda se hace mal en abusar de ellos; pero ¿por qué no emplearlos en casos extremos, si realizan el objeto de aliviar la memoria y sobre todo de precisarla?
Estos ensayos empíricos han sido erigidos en sistema por personas ingeniosas, dando motivo a un arte particular, que constituye la mnemotecnia, y que consiste en intelectualizar recuerdos de sensaciones uniéndolos con ideas. Especialmente sobre la memoria de las cifras es donde la mnemotecnia se ejerce. Así como he explicado en otra parte, la regla que sigue es la de reemplazar cada cifra por una consonante; se añade a esta consonante, según el capricho de cada cual, vocales, y de esta suerte se sustituye los números desprovistos de sentido con frases que lo tienen, reteniéndose tanto mejor cuanto más extravagante resulta su sentido.
Esto es de tal modo ingenioso, que habría necesidad de recurrir a la mnemotecnia cuantas veces hay que retener cifras y fechas, si los procedimientos a los cuales nos obliga no resultaran un poco ridículos, y sobre todo si esta manera de memorizar no hiciese la evocación un tanto lenta; en efecto, para evocar la cifra es preciso, ante todo, evocar la frase y operar la traducción que nos hace pasar de la frase a la cifra. Este mismo retraso es el que permite despistar a aquel que se sirve de la mnemotecnia y que simula la memoria(45) <notas.htm>. Nadie dejará, pues, de aprender por tal procedimiento las cifras de uso constante y cuya sugestión debe ser rápida; pero no hay mnemotecnia para retener, por ejemplo, la tabla de multiplicación.
Lo que constituye, propiamente hablando, la memoria de las ideas es harto difícil de definir, porque son numerosas las diferencias que separan el acto por el cual se retiene un cierto matiz de sensación y el acto por el cual se retiene todo un conjunto de cosas; según el caso, hay que colocarse en esfera diferente. Cuando uno se esfuerza en recordar una sensación, es el matiz mismo de la sensación el que trata de fijar en su recuerdo, y para guardar tal matiz ninguna frase da un auxilio verdadero. Por el contrario, cuando uno ejerce su memoria de ideas, ya no son en modo alguno matices de sensaciones los que interesan, es más bien la significación de las cosas y las ideas que se les asocia. La memoria de las ideas es una verdadera memoria de asociaciones; se acompaña de lenguaje, porque nuestra palabra, que expresa tan mal los matices de nuestras sensaciones, resulta admirable, a la inversa, para expresar las relaciones entre las ideas, y especialmente para desprender de ellas la lógica, haciéndonos conscientes de esta lógica. Tal observación nos permite entrever de dónde procede la potencia de la memoria de las ideas. La memoria está formada de un verdadero tejido; basta con que tengamos una de sus mallas para que todo el tejido reaparezca. En efecto, cuantas más asociaciones contemos al servicio de un recuerdo, tantas más probabilidades tiene éste de vivir; y como en el caso de una memoria de ideas el número de tales medios de recuerdo es inmenso, su conservación se encuentra asegurada de una manera casi infalible. Para notar bien el contraste, comparemos dos experimentos: en uno de ellos tratamos de retener un cierto rojo, de tal valor, de tal matiz; por mucho que hagamos, al cabo de algunos minutos perdemos la exactitud de este recuerdo, y ya no reconoceremos el trozo mostrado si se nos presenta confundido con colores próximos. He aquí la memoria de las sensaciones que, como se ve, resulta muy influida por el tiempo. Ahora comparémosla a otro experimento: se nos dice de cierto rojo que tiene el color púrpura de un traje de cardenal. Aquí recordamos un matiz un poco vago, pero recordamos al propio tiempo la palabra que le designa, la comparación que le ilustra; pues todo esto resulta asociado, cimentado, ésta es la memoria de ideas, y hay en ella probabilidades para que nuestro recuerdo de mañana, de un mes, de un año, no sea menos bueno que nuestro recuerdo actual.
Resultante de un sistema de asociaciones, la memoria de las ideas debe ser desarrollada de conformidad con su naturaleza, es decir, por un aumento del número de asociaciones. Ello parece una especie de paradoja; pero se retiene tanto mejor los recuerdos cuanto más numerosos son; aunque hay que añadir en el acto una reserva, es necesario que estos recuerdos están asociados correctamente. Hay un sentido en el cual la asociación debe ser proseguida, y otro sentido en el cual hay que cuidar de no llevarla. Vamos a desenvolver un poco este consejo de táctica.
En primer lugar, se tratará, cuantas veces se quiera adquirir un recuerdo importante, de efectuar aproximaciones entre lo que se aprende y lo que se sabe ya, a fin de que la adquisición forme cuerpo con el stock de los conocimientos. Esta es una prescripción muy útil para conservar el recuerdo, útil sobre todo para comprenderle mejor y para introducir un poco de método en el espíritu. Se ve claramente este fenómeno de asimilación producirse cuando un niño cuenta lo que ha aprendido. Lo refiere a su manera, con sus palabras, sus frases, sus ideas, su actitud infantil.
En segundo lugar, se tratará de crear asociaciones entre el recuerdo y los puntos de mira que servirán para evocarlo; precaución muy necesaria, porque muchos de nuestros recuerdos resultan perdidos, puesto que no se sabe cómo despertarlos. El nudo que se hace en el pañuelo es una forma cándida de estos recuerdos artificiales; la nota que se toma en la cartera constituye un medio para evitar la fatiga de una indagación, y un medio también de no estimular la memoria, haciéndola perezosa. Es preciso prestar una atención atenta a los modos de llamamiento y estudiarlos para cada circunstancia importante. Citaré a propósito de ello un ejemplo bien vulgar. Una señorita, después de haber tocado el piano, no podía acordarse de que debía cerrar su instrumento y dejaba siempre el piano abierto. Yo le di el consejo siguiente: acostumbrarse a levantarse muchas veces de su taburete, asociando a tal movimiento el que consiste en cerrar el piano; por la repetición, ambos actos llegan a no constituir más que uno.
En tercer lugar, lo que es preciso evitar son las asociaciones peligrosas, que aproximan lo que debe estar separado. Una regla de pedagogía, desgraciadamente poco corriente, serviría para evitar este error; y tal regla consiste en que en el momento de la formación de un recuerdo es cuando hay que intervenir de la manera más activa para evitar lo malos nudos de asociación. En este momento es cuando se producen casi siempre.
Si usted quiere dar a alguno sus señas, no le diga nunca «adivine si vivo en el número 202 de tal calle o en el 204»; porque esa persona, aun cuando usted rectifique después, tendrá cierta tendencia a cambiar un número por otro, desde el momento en que los haya aproximado. Yo recuerdo que Inaudi, el célebre calculista, exigía siempre al espectador que estaba encargado de darle las cifras de sus problemas que articulase las cifras sin vacilar, sin equivocarse, porque los errores, aun cuando fuesen corregidos en el acto, le embrollaban. Por la propia razón, si enseña usted la ortografía, no hable nunca de la ortografía de palabras desconocidas, no censure en alta voz los errores cometidos, o, por fin, no dé a sus alumnos ocasión de cometer errores con dictados mal preparados. No pregunte usted: «¿Descubrir se escribe con b o con v?» Ni exclame tampoco: «Este alumno lo ha escrito con v. ¡Qué disparate!» Sino diga claramente que descubrir se escribe con b. Y si hace usted un dictado, enseñe ante todo la ortografía de las palabras desconocidas antes de dictarlas. Estas reglas del dictado comienzan a ser familiares a todo el mundo. Pero he aquí algunas consideraciones que parecerán más nuevas. En la época en que yo estudiaba leyes, tenía un profesor de derecho romano que empleaba el aburrido método de exponernos las instituciones de derecho civil comparándolas, carácter por carácter, con las instituciones de derecho pretoriano. Estos paralelos habrían sido muy útiles dos lecciones más tarde, cuando conocíamos ya las instituciones y formaban un sólido núcleo en nuestra memoria. El error consistía en principiar por el paralelo, de suerte que los alumnos resultaban incapaces de recordar lo que pertenecía a uno de ambos derechos; todo se encontraba asociado de la manera más desordenada. Más tarde, estudiando ciencias, escuché a un profesor de zoología que nos describía los monos pasando de un tipo a otro para cada órgano; llegando a ser imposible recordar cuáles eran los caracteres de cada tipo animal, porque no se hacía uno la idea de conjunto, habiéndose operado la asociación de ideas al revés del buen sentido. Se evitará muchos errores, muchas confusiones de espíritu y mucho trabajo inútil recordando que la memoria consiste, ante todo, en conferir a lo que se aprende una individualidad; solamente cuando el recuerdo está bien individualizado es cuando se pueden arriesgar comparaciones entre objetos análogos o un poco diferentes.
8.º La estimulación de la memoria.-A la enumeración de los medios que acabamos de referir para evitar los errores de la memoria o para reforzar los recuerdos conviene añadir que, como todas las demás funciones, la memoria gana con el ejercicio. Es posible, todo el mundo lo sabe, aumentar la memoria. Un autor solo había puesto en duda este aserto, el gran psicólogo William James, quien habiéndose ejercitado en aprender de memoria los versos, comprobó por sí mismo que al cabo de un mes de ejercicio no aprendía ni mejor ni más pronto que al principio. Algunos de sus amigos, invitados a realizar ensayos análogos, le dieron la razón. Pero un gran número de experimentadores han tratado de comprobar esta opinión tan inesperada de James, que contradice todo lo que se ha observado sobre la ley del progreso mental por el ejercicio(46) <notas.htm>, demostrando que la memoria está sometida, como las demás facultades humanas, a la citada ley. Esto ha sido observado en adultos y también en niños de escuela; las diferencias debidas al estímulo hasta son considerables.
Para conciliar las opiniones opuestas de James y de los otros experimentadores, se puede suponer que el ejercicio no aumenta, propiamente hablando, la capacidad de nuestra memoria, pero afina el arte con el cual nos servimos de ella. Para aprender un trozo de poesía, no se pone sólo en juego la fuerza plástica del espíritu, es decir, esta cualidad fisiológica desconocida que hace que una impresión recibida sea conservada y duerma, aguardando el acto de despertarse; una memorización supone, además, que en el momento de la fijación dirige uno su atención de cierta manera, tomando reposos útiles, haciendo repeticiones convenientes, para fijar felizmente el espíritu sobre las ideas del trozo, utilizando, en suma, con cierta habilidad lo que se posee de memoria. De la propia manera es como la educación física duplica nuestras fuerzas, aumentando menos materialmente el poder de los músculos y más el arte de retener nuestro aliento y de economizar nuestro esfuerzo.
La ganancia por el ejercicio es aún más extensa de lo que se supone. Ahondando el problema se ha advertido que cuando un individuo realiza una ganancia ejercitándose en un trabajo cualquiera, obtiene un perfeccionamiento que se transfiere a otros trabajos, ya del mismo género, ya de géneros bastante diferentes. Este es un hecho curioso, increíble casi. Aprender a distinguir sonidos de altura diversa, puede servir hasta para distinguir mejor los tonos de valor diferente(47) <notas.htm>. ¿Cómo se produce este efecto general de perfeccionamiento? ¿Es que en trabajos que nos parecen totalmente diferentes hay procesos elementales que son idénticos? ¿Es porque todo trabajo implica una manera general de pensar que en sus grandes líneas permanece invariable? No se sabe nada y se discute todavía el tema. Pero lo esencial, desde el punto de vista práctico, es retener esta enseñanza importante que cada una de nuestras potencias aumenta por el ejercicio y aun puede aumentar algunas otras potencias. Desarrollemos, pues, nuestra memoria; desarrollemos, sobre todo, la de los niños, a fin de que al llegar a ser adultos dispongan de una memoria que resulte hábil, dúctil y fuerte.
![]()
![]()
- VI -
Un error de pedagogía.
Termino exponiendo una observación particular, realizada sobre una señorita de mi familia. Así tendré ocasión de indicar en qué debe consistir el estimulante de la memoria que acabo de preconizar. Este estimulante no estriba en hacer sin método muchos esfuerzos de memoria; esfuerzos mal dirigidos no servirían para nada, a no ser para desanimar a la persona. Es necesario conocer las reglas del estímulo, porque si no se las conociese, no se haría ningún progreso. Esto fue lo que aconteció a la señorita que va a servir para mi demostración.
Matilde cuenta cerca de veinte años y hace ya muchos que da lecciones de canto; tiene la voz justa, posee gusto, trabaja con placer, pero se encuentra desolada ante el mal éxito que obtiene, viéndose en la imposibilidad absoluta de aprender un trozo y de cantarlo de memoria. Matilde sólo puede cantar a condición de acompañar el canto con el piano, o de seguir a su profesor que tararea la música. ¿De dónde procede tal dificultad? Matilde tiene memoria y hasta mucha memoria para la literatura y para los acontecimientos de la vida cotidiana. ¿No la tendrá para la música? Es muy posible, porque la memoria musical es una de las más especiales que se conoce. Yo la interrogo; yo le pregunto cuáles son los trozos que su profesor le da a aprender. Matilde me responde que hace seis meses está sobre los motivos del Vallon, de Gounod, no habiendo conseguido cantar veinte compases sin el recurso del piano. Las múltiples interrogaciones que yo le dirijo acaban por hacerla consciente de la causa de su fracaso. Cuando trata de cantar sola, de memoria, el trozo del Vallon, demuestra una tendencia continua a desentonar, es decir, que altera ligeramente la altura de las notas; mientras canta, se escucha y no advierte el cambio que ha introducido; naturalmente, ella retiene este cambio, porque la memoria no es selectiva. Por consecuencia, cuando Matilde vuelve a su cuaderno de música, tiene necesidad no sólo de aprender de nuevo lo que no sabe, sino también de desterrar de su memoria el recuerdo de su primera ejecución; de manera que debe realizar un doble trabajo, y todas sus tentativas para hacerse dueña del trozo obtienen este mismo efecto deplorable. Ello explica bien por qué no alcanza Matilde ningún progreso.
¿Cuál conclusión habremos de sacar de tal análisis? ¿Diremos que Matilde no posee en modo alguno memoria musical y que debería abandonar el canto? No. Todo el mundo tiene memoria; Matilde la posee, pero no tanta como exigen los trozos que se le hace estudiar. El método que se le impone resulta defectuoso. Los trozos de música no ofrecen dificultades iguales; habría precisión de empezar por cultivar su memoria, haciéndole aprender trozos fáciles, que estuviesen a su alcance; poco a poco, con mucha lentitud, se aumentaría la dificultad del trabajo. Siguiendo esta marcha, se sacaría doble beneficio. Matilde no se desanimaría y en vez de abismar su memoria musical, como hace actualmente, la aumentaría.
He aquí cuál fue el consejo que yo di. Pero este consejo no fue seguido, ni podía serlo; el profesor de canto no quiso aceptarlo. Este profesor de canto era una dama que, a pesar de su gran instrucción musical y de su primer premio del Conservatorio, se formaba una idea confusa de la pedagogía. Cuando Matilde le explicó que carecía de memoria musical, su profesor la detuvo hablándole en estos términos breves y decisivos:
«Si usted no tiene memoria, ello prueba que no es música; en este caso nada hay que hacer; renuncie usted al canto. Usted me dice que necesita ejercitar su memoria; ejercítela, pues, aprendiendo el aire del Vallon que le he dado; todas las piezas musicales ofrecen la misma dificultad para la memoria porque todas están compuestas de las propias notas. Me dice usted, por último, que le gustaría estimularse con piezas más fáciles; yo no puedo, yo no debo dárselas, porque eso no me conviene. Haga usted lo que le digo o busque otro profesor.»
No criticaré punto por punto esta declaración de principios. Observaré solamente cuán erróneo resulta afirmar que todas las piezas de música presentan la misma dificultad para la memoria, bajo el pretexto de que están compuestas con iguales notas. Con semejante razonamiento resultaría tan fácil hacer aprender a un niño una frase de Pascal como una frase de Berquin, porque ambas frases están compuestas de las mismas letras. La única frase exacta del discurso de esta dama es la final, aquella en que aconsejaba a Matilde que variara de profesor.
He referido esta historia para mostrar cuán importante es cultivar la memoria según un método racional de estímulo. Con un método defectuoso no sólo no se realiza ningún progreso, sino que se compromete la cantidad de memoria que uno tiene; en vez de aproximarse al objeto, se aleja de él.
En apoyo de ello citaré otro ejemplo. Este es personal, y se excusará que arguya en causa propia. No hablaré de música, sino de bicicleta; pero la memoria de los movimientos no está sometida a distintas reglas que la memoria de los sonidos; siempre se trata de memoria y se la cultiva de la misma manera.
Yo estaba en una edad en que se aprende ya difícilmente el manejo de la bicicleta; a los doce años, según se me dice, no hay necesidad de lecciones, pero a los cuarenta el aprendizaje resulta más rudo. Quise ejercitarme sólo en un jardín, el mío, que es pequeño y poblado de grandes árboles, y el sendero que yo recorría era estrecho, con recodos bruscos.
No puedo fijar el número de veces que caí sobre los árboles; al cabo de dos meses de ensayos no realizaba ningún progreso, no habiendo llegado una sola vez a dar vuelta al jardín. En las vacaciones fuimos a habitar en un país llano, con grandes caminos rectos, sin declives ni fosos, caminos que tenían 10 y 12 metros de ancho; estas carreteras constituían para mí el equivalente de las piezas de música fáciles que convenían a nuestra pobre alumna de canto. Mi educación de ciclista hizo progresos tales que me asombraron; aprendí a hacer virajes en las grandes encrucijadas, y a nuestra vuelta en Octubre, cuando me encontré en mi jardín, pude recorrer los bordes de los macizos en bicicleta con la mayor facilidad. Estoy absolutamente persuadido de que si hubiese continuado todo el verano haciendo ensayos en mi jardín, no habría podido recorrerlo una sola vez sin caer. Los ejercicios sobre un camino ancho fueron los únicos que me permitieron acabar mi educación muscular. Así fue como después de haber perdido mucho tiempo recordé por fin esta regla elemental: para aprender cualquier cosa es preciso ir de lo fácil a lo difícil. La regla es tan simple, que bastaría con un poco de buen sentido para imaginarla.
![]()
Las aptitudes.
![]()
![]()
- I -
Correlación de las facultades intelectuales.
Estudiar las aptitudes individuales de los niños es abordar uno de los problemas que nos interesan a todos, a causa de su alcance práctico, no solamente para la enseñanza de la escuela, sino también para el porvenir de cada niño; porque la elección de su carrera no debería hacerse sin que se examinara antes cuáles son sus aptitudes. Si se adoptase esta precaución, disminuiría ciertamente el número de los inútiles, de los descontentos; se aumentaría el rendimiento económico de todos poniendo a cada cual en su lugar, y ello constituiría probablemente uno de los medios más simples, más naturales, los mejores en cierto modo, para resolver, por lo menos en parte, algunas de esas irritantes cuestiones sociales que inquietan a tantos espíritus y que amenazan el porvenir de la sociedad actual.
¿Qué es lo que se sabe acerca de las aptitudes individuales de los niños? En la práctica habría medio, no de resolver el problema, pero al menos de formar una idea de él. Y este medio consistiría en interrogar a los niños, haciéndoles hablar un poco sobre lo que los guste más o menos en sus estudios, y después de haber anotado sus apreciaciones indagar si concuerdan con sus aptitudes reales; otro medio consistiría también en dejarles la elección entre muchos trabajos diferentes para ver cuál de ellos es el que prefieren constantemente. Pero ¿este estudio se ha realizado? ¿Se han definido semejantes aptitudes? ¿Se ha buscado la posibilidad de utilizarlas? ¿Se ha hecho una aproximación entre las aptitudes mentales de los niños y los oficios y profesiones para que los hacen capaces tales aptitudes? Desgraciadamente, no. Todo lo que se sabe es que el problema existe; algunos se preocuparon de él y hasta se han fundado expresamente sociedades para estudiarle; pero nada, o casi nada, se ha hecho en definitiva.
Abro el más reciente tratado de pedagogía; ha aparecido en Diciembre de 1908, y leo en él las siguientes líneas:
«...Los niños de igual edad no poseen todas las facultades mentales en el mismo grado; aquí reside la grave cuestión de las aptitudes particulares, que sólo una larga y delicada observación puede revelar a los maestros. Hay en cada clase tipos intelectuales diferentes, según la predominancia en los alumnos de tales y cuales facultades.» He aquí planteada la cuestión; pero esto es todo. Los autores no añaden una palabra, ni ofrecen un solo ejemplo de estas aptitudes particulares; con seguridad absoluta no saben nada más.
Otros, por lo menos, comprenden que hay en ello una cuestión grave y la tratan como pueden, sin ocultar lo que ignoran. Uno de éstos publicaba últimamente en un periódico de pedagogía una serie de artículos sobre el tema seductor de la escuela a la medida. Hombre de talento, conducía su demostración con brío, comenzando por recordar que otras veces había existido el uso de confundir todos los niños, cualesquiera que ellos fuesen, en la misma clase. Todo el mundo advirtió de pronto que algunos no aprovechaban la enseñanza porque no veían y otros porque no oían. Se hizo entonces una separación, organizándose escuelas especiales para los ciegos y los sordomudos. Después se notó que ciertos niños no pueden seguir las lecciones porque les falta la atención o porque son débiles de inteligencia; se acaba también por separarlos de resto de los alumnos, y en este momento se ocupan muchos en crear para ellos clases especiales, llamadas clases de anormales. El autor anuncia que este mismo trabajo de selección debería continuarse eliminando de las clases ordinarias a los débiles de cuerpo, para los cuales se organizarían escuelas al aire libre. Esto no es todo, y el autor, llevado por el impulso que él mismo se ha dado, acaba de declarar que los normales deben, a su vez, ser divididos en cierto número de categorías, según sus aptitudes, reconocidas por maestros o especialistas, y que a cada una de estas categorías será preciso dar una enseñanza diferente, diferente sobre todo desde el punto de vista profesional. Después el autor se detiene aquí. Toda su buena voluntad no le permite ir más lejos que a esta conclusión, un poco vaga.
Yo estoy convencido de que, no obstante su reserva final, el autor no ha dejado de cometer un gran error, y es el de haber acogido la idea de que es posible dividir los normales en grupos tan precisos como los sordos, los ciegos y los anormales. Si existen en la humanidad aptitudes diversas, estamos bien seguros que el normal, es decir, el individuo medio, las posee todas en cierto grado, y que ello es precisamente lo que hace que resulte un tipo indiferente, bien equilibrado y sin marcas propias. Sea dicho esto sin considerar siquiera los inconvenientes grandísimos que habría en especializar demasiado temprano los niños para darlos una enseñanza adaptada a aptitudes que pueden no tener, que pueden cambiar con la edad, o cuya utilización puede cambiar también en un medio tan instable como el de nuestras modernas sociedades. No vemos lo que la libertad individual ganaría con la reconstitución de estos veedores y maestros de gremio de los antiguos tiempos que aprisionaban los obreros en oficios cerrados.
Como se adivina por estos pocos detalles, la cuestión que ahora abordamos es enteramente nueva; no constituye en la actualidad parte del dominio de la pedagogía, pues consiste sobre todo en trabajos de laboratorio, en indagaciones muy especiales debidas a psicólogos, como Stern, en Alemania, para citar sólo el nombre del más autorizado de todos. Vamos a inspirarnos en estos estudios, al propio tiempo que en los nuestros, que ya son muy antiguos; pero los expondremos desde un punto de vista más nuevo, más claramente moderno; en vez de tratarlos como curiosidades de psicología, buscaremos su utilización práctica, y a consecuencia de cada comprobación, repetiremos, como si fuese un estribillo, la interrogación siguiente: ¿Para qué sirve esta observación?
Vamos, pues, a hablar en todo lo que sigue de aptitudes parciales, particulares. ¿Qué es preciso entender exactamente por esta especialidad, esta particularidad de ciertas aptitudes? Pues es preciso entender que no están en correlación con el resto de los estudios. Supongamos que se trata de la materia de enseñanza a. Cuando decimos que esta materia supone aptitudes particulares, queremos expresar que los alumnos que sobresalen en a pueden ser mediocres para el conjunto de los otros estudios y que a la inversa los alumnos que resultan mediocres en a pueden sobresalir en los demás estudios. Luego es necesario, para formarse una noción de la independencia de ciertas aptitudes, estudiar las correlaciones que pueden existir entre los éxitos y fracasos en ciertas ramas y los éxitos y fracasos en otras ramas; este análisis de las correlaciones es muy complicado, porque exige que se opere sobre gran número de alumnos, a fin de eliminar la parte del azar. Los métodos que se emplean a este efecto son numerosos y algunos de ellos exigen la intervención de las matemáticas superiores. No tenemos en modo alguno la intención de entrar en estos detalles; pero parece justo, por lo menos, dar una idea del método más simple que puede ser empleado. Hay el método del rango que hemos imaginado, nosotros mismos con el auxilio de V. Henri(48) <notas.htm>; hay también el método de Pearson y los cálculos de Spearmann(49) <notas.htm>, y por fin, un último método, el más sencillo de todos, el de las medias, que ha sido empleado recientemente por Ivanoff(50) <notas.htm>; éste exige documentos numerosos, pero en compensación, los cálculos son cortos. Digamos en qué consiste. Se trata de saber si la aptitud en dibujo, por ejemplo, va a la par con la aptitud para la escritura. En el conjunto de los diversos alumnos hay 20 por 100 que resultan fuertes en escritura; en el grupo de los buenos dibujantes, esta proporción sube a 28 por 100. La diferencia, 28 por 100 - 20 por 100, es igual a 8 por 100. Esta desviación de los tanto por ciento, referido al tanto por ciento de la aptitud media para la escritura, da 8/20=40 por 100. Tenemos aquí un coeficiente que, corregido como conviene, da la medida de la correlación buscada: si la correlación dibujo-escritura es de 40 por 100 y la correlación dibujo-cálculo sea de 13 por 100, claro es que esta segunda correlación será mucho más débil que la precedente.
Nunca hubo cuestión más controvertida que la del valor de las correlaciones. Dos opiniones absolutamente contradictorias se encuentran en presencia y ambas se atribuyen la fuerza de las pruebas. Según una de ellas, que fue sostenida con ardor por el americano Thorndike(51) <notas.htm>, el espíritu no resultaría más que una colección absolutamente heteróclita de facultades que están como yuxtapuestas, pero que permanecen rigurosamente independientes. La opinión inversa, mantenida por el americano Spearmann(52) <notas.htm> con gran lujo de aparato matemático, es que la inteligencia resulta una, que existe en cada uno de nosotros una facultad que merece el nombre de inteligencia general y que se descubre una correspondencia entre el grado de todas nuestras actividades, aun las más alejadas; habría una, por ejemplo, entre la habilidad para percibir sensaciones y la habilidad para resolver un asunto importante de la vida. Ya se ve que esta opinión es inversa a la de Thorndike. En resumidas cuentas, ambas constituyen tesis extremas y la verdad se encuentra en el justo medio. Si se examina especialmente el caso de los escolares y las aptitudes que presentan para las diversas materias que se los enseña, cabe formular a este respecto diversas observaciones que resultan justas y demostradas, sea cualquiera la tesis extrema en que uno se coloque. Por de pronto, es cosa establecida que no se encuentra nunca una correlación débil, es decir, una independencia casi absoluta, entre tal materia de enseñanza y el conjunto de las otras materias. El sistema de correlación que se llega a desprender es mucho más complicado. Fijémonos en el dibujo, toda vez que acaba de ser bien estudiado por Ivanoff. Pasa por constituir el dibujo, y con razón según nuestro parecer, una de las aptitudes más independientes, pues el dibujo no goza de la misma dependencia enfrente de todas las materias; si la correlación con las lenguas, por ejemplo, y con el cálculo resulta débil, la correlación es bastante fuerte con los trabajos manuales, la redacción, la geografía. Otra observación: no existen en modo alguno correlaciones inversas; ser fuerte en una rama no implica ser débil para otra; si algunos alumnos no brillan en una materia más que por descuidar otras, éstas son circunstancias fortuitas, que podrían no verificarse, y de ninguna manera resultados inherentes a la naturaleza de las cosas; las aptitudes no se excluyen: he aquí el hecho importante que precisa retener, y siempre se pueden encontrar espíritus completos que las reúnan. Última observación, la más importante de todas. Existe una facultad que obra en sentido inverso de las aptitudes, y ésta es la aplicación general al trabajo. Mientras que las aptitudes dan éxitos parciales, la aplicación general al trabajo ejerce una acción niveladora y asegura el éxito en todas las materias, resultando de ello que el efecto de las aptitudes se ve menos, bien cuando hay que habérselas con un grupo de alumnos muy estudiosos. Tales alumnos reemplazan la vocación por el esfuerzo, y los cálculos que realizan los teóricos en la indagación de las correlaciones se encuentran obscurecidos.
![]()
![]()
- II -
Observaciones sobre ciertas aptitudes escolares.
Existen muchas maneras de estudiar las aptitudes de los niños: una de ellas consiste en tomar, una tras otra, las diversas ramas de la enseñanza y en indagar cuáles son aquéllas que presentan entre sí más correlación y también aquellas que presentan menos; el otro estudio es más ambicioso, porque se eleva por encima de los ejercicios escolares y trata de adivinar cuáles resultan los caracteres mentales típicos, cuyas consecuencias son las aptitudes diversas.
Vamos a decir algunas palabras de estos dos estudios diferentes.
Primera aptitud particular, la musical; todo el mundo sabe que la música es un arte que produce a muchas gentes intensas emociones, mientras que otras resultan refractarias a ellas. Unos, y éstos constituyen la mayoría, el 90 por 100 casi, tienen la voz y el oído justos: los demás tienen la voz y el oído falsos; tal diferencia establece entre ellos un verdadero abismo. Es inútil añadir que las aptitudes musicales faltan con mucha frecuencia en naturalezas que resultan muy inteligentes por otra parte.
Podría escribirse amplias consideraciones sobre la sensibilidad musical, su medida, sobre las indicaciones y contraindicaciones pedagógicas de la música; pero no podemos hacerlo, porque el tema nos parece un poco especial y el espacio nos falta.
El dibujo se puede citar también entre las aptitudes particulares, porque casi es un don de nacimiento. Toda persona aplicada puede llegar a copiar regularmente un modelo; pero el dibujo de memoria o de imaginación resulta negado a gran número de individuos. Como sucede con la música, es ésta una laguna que se encuentra en personas muy inteligentes. Yo me acuerdo de un sabio que un día se sintió incapaz de representar con el dibujo un perro sentado porque no veía lo que el animal podía hacer de las patas traseras. Hasta hay pintores que dibujan mal y son sobre todo coloristas; testigo de ello Rembrandt, a quien es interesante comparar desde este punto de vista con Holbein. La cuestión de saber sobre cuál facultad reposa el don del dibujo es obscura, porque el dibujo al volverse habitual pierde muchos de sus elementos conscientes. Sucede con el dibujo como con la palabra: el que habla con abundancia y facilidad no sabe por qué lo hace; no tiene una representación clara de la frase antes de pronunciarla; sólo conoce vagamente las palabras que va a emplear; posee más bien el sentimiento abstracto de lo que quiere decir, y su palabra se conforma a este plan. De igual modo un dibujante muy diestro ve el dibujo salir de su lápiz; sabe bien lo que quiere hacer, pero le cuesta trabajo explicar cómo se representa su dibujo antes de ejecutarlo. Lo que resulta evidente es que en cierta manera es preciso tener en sí una noción de la forma para poder expresarla. Esta noción constituye una representación visual. ¿Y diremos que un dibujante ha de poseer el don excepcional de evocar imágenes visuales de las cosas? Quizá, y de todos modos preferimos esta explicación a aquella otra que pretende hacer del dibujo un arte enteramente motor, porque la memoria motriz no puede dar un conjunto de relaciones especiales. Pero lo que importa más no es la potencia natural de visualización; es el ejercicio, el saber y el gusto adquiridos visualizando; gracias al saber, a la experiencia adquirida, tiene uno en sí planes, esquemas de dibujos, sabe cómo se presenta la anatomía de una persona en tal actitud, y ello facilita enormemente la ejecución de un dibujo que se quiere hacer de memoria o de imaginación y facilita la crítica de los dibujos ajenos. Es indudable que una visualización mediocre con mucho saber hace más servicio para dibujar que la visualización de aquel que nada sabe y que nunca ha estudiado ni analizado un objeto desde el punto de vista de la reproducción de su forma.
Sobre la enseñanza del dibujo habría necesidad de formular también extensas consideraciones. El principio de ello está inscrito al final de nuestro capítulo sobre la inteligencia. Allí hemos mostrado nuestra preferencia por el método activo, comprendido en su sentido completo. Una larga experiencia ha demostrado que resulta nefasto imponer al niño que comienza a dibujar la reproducción de figuras geométricas, por la razón mal interpretada de que son más simples que la figura humana y los objetos usuales. Esta enseñanza desanima a los niños; todos dibujan antes de entrar en la escuela y la escuela los aparta del dibujo. Es preciso dejarles hacer dibujo libre porque tal es su inclinación natural; se intervendrá después para guiar y corregir este dibujo libre: así se utiliza una fuerza natural que está en ellos, en vez de destruirla. Hace ya mucho tiempo que las escuelas americanas nos han dado el ejemplo de la utilidad del dibujo libre.
A propósito de esto recuerdo siempre el error que yo había cometido otras veces con mis hijos pequeños. A los cinco o seis años practicaban por instinto el dibujo libre con mucha afición y demostrando en tal tarea un placer extremado; algunas veces miraban los objetos, pero sólo para encontrar en ellos detalles que transportaban en el acto a sus dibujos; nunca les asaltaba la idea del copiar del natural. Yo creía que éste era un método deplorable, puesto que mi respeto por la observación se veía frustrado; entonces me parecía que el arte no progresa más que por la imitación directa, fiel, respetuosa de la Naturaleza. Por fortuna no intervine, y mis hijos continuaron dibujando según su instinto. Más tarde todos ellos volvieron nuevamente y por su propio impulso al estudio de la Naturaleza.
La ortografía natural es una aptitud escolar cuya existencia ha sido señalada hace ya mucho tiempo por los maestros. Hay niños que saben la ortografía no por instinto, sin haberla aprendido, porque esto sería desconocer todo lo que existe de artificial en la ortografía, pero al menos imponiéndose mucho menos trabajo que otros escolares que no llegan nunca a poseer una ortografía tan correcta. Especialmente en la ortografía de uso es donde se acusa la superioridad de los primeros. ¿A qué obedece tal predisposición? Nada se sabe de esto. Sólo es posible formular conjeturas. He aquí la muestra:
Todos aprendemos la ortografía a la vez por la audición y por la vista, pero especialmente por esta última; dos demostraciones de ello nos han sido facilitadas; la primera por los experimentos de Belot(53) <notas.htm>, quien ha probado que si se compara la ortografía de dos grupos de alumnos, los primeros de los cuales la han aprendido por presentación visual y los segundos escuchando el deletreo del maestro, se comprueba que los primeros recuerdan mejor la ortografía: éstos cometen 65 por 100 de errores donde los segundos incurren en 72 por 100. El segundo argumento nos lo facilitan los ciegos; aunque mucho más inteligentes que los sordo-mudos, los ciegos aprenden peor la ortografía. ¿Por qué? pues porque no pueden estudiarla con la vista.
Luego se inclinará uno a concluir que los escolares que saben mejor la ortografía tienen, en igualdad de circunstancias, por otra parte, mejor memoria visual que la media; solamente que con la memoria visual no basta, es preciso aún emplearla, tener el gusto de la lectura y leer mucho, de manera que se pueda almacenar la ortografía de un gran número de palabras; hasta se adquiere así el hábito de las reglas de concordancia, porque la lectura repetida nos enseña todo esto; nos enseña asimismo las reglas de la gramática; estas reglas, hasta en el caso de que resulte uno incapaz de formularlas o razonarlas, puede llegar a aplicarlas. Así es como podemos explicarnos el motivo de que se encuentre un alumno muy ducho en ortografía y muy débil, por el contrario, en dibujo, o que presente la combinación opuesta; en ambos casos puede tener memoria visual; pero habiéndola empleado diferentemente, recibe de ella servicios distintos.
La aptitud para el cálculo mental y para las matemáticas pertenece aún al número de las aptitudes especiales. El cálculo mental puede ser desarrollado por el ejercicio en alumnos muy jóvenes, pues los calculadores célebres siempre han comenzado muy niños, algunos de ellos a los tres años. Esta es una facultad que descansa esencialmente sobre la memoria, porque es preciso, para llevar a buen fin el problema, conservar el recuerdo del enunciado, y luego, cuando se ha concluido una operación parcial, recordar esta solución, no confundirla con la del enunciado, hacer lo propio para otra operación parcial, retenerlo todo sin confundir nada, hasta llegar, por fin, a la solución.
Así, yo quiero multiplicar mentalmente 122 por 122; escojo a propósito esta operación muy sencilla, tan sencilla que ni siquiera exige que se sepa la tabla de multiplicación, porque todo el mundo puede multiplicar por 2; la dificultad de la operación no consiste en el cálculo, sino únicamente en la memoria. Comenzaré, por ejemplo, por multiplicar 122 por 100, y llego a 12.200; es preciso que haga un gran esfuerzo para retener este primer producto parcial; en el acto, multiplico 122 por 22; esto no es fácil para mí; advierto entonces que puedo multiplicar 122 por 10 y luego doblar; 122 multiplicado por 10 da 1.200; doblada la cantidad da 2.400; multiplico, por último, 122 por 2, que hace 244. Pero la gran dificultad estriba en que mientras encuentro 244, no debo olvidar 2.400; de igual modo, mientras encuentro 2.400, no debo olvidar 12.000. Entonces me veo obligado sin cesar a volver atrás, repitiéndome los productos parciales ya adquiridos, a fin de vivificarlos en la memoria; y aún, de vez en cuando, los pierdo, siendo necesario que vuelva a comenzar toda la operación que me los ha hecho encontrar. Es indudable, según este análisis, que el cálculo mental exige una memoria muy segura que permita disponer a voluntad de todas las cifras necesarias.
Hay que hacer otra observación muy interesante, y ésta es relativa a la cualidad de memoria que se necesita para el cálculo mental.
Se creía en otro tiempo que tal cualidad era esencialmente visual. Se suponía que el buen calculador mental calculaba de cabeza como sobre el papel, y que mentalmente veía el papel; pero después se ha sabido que si hay calculadores visuales los hay también auditivos, o mejor motores, y que estos últimos no ven las cifras, pero las oyen o se las dicen, y que diciéndoselas calculan tan bien como si las viesen. El procedimiento sólo es un poco diferente, porque de ordinario, mientras que el visual hace la operación como sobre el papel, el motor la descompone. Por eso, si se trata de multiplicar 125 por 142, el visual operará comenzando por la derecha y multiplicará 125 por 2, luego por 4, luego por 1, y hará la adición de los productos parciales; por el contrario, el motor va a multiplicar ante todo 125 por 100, y en seguida por 42. Hemos visto la realidad de estos dos tipos tan curiosos de calculadores visuales y motores, estudiando del natural, en nuestro laboratorio de la Sorbona, dos calculadores célebres, Diamandi e Inaudi.
Es útil añadir que la mayor parte del tiempo se sirve uno a la vez de imágenes visuales y motrices. La repetición verbal sirve para vivificar la imagen visual: ésta hace su servicio indicando la posición de ciertos números, porque ella sola abarca una visión en el espacio; por otra parte, hay operaciones que se hacen de una manera puramente auditiva y motriz; multiplicaciones, por ejemplo, que no son más que asociaciones de palabras; en fin, como la inteligencia nunca pierde sus derechos, se hace, durante el trabajo, una multitud de observaciones sobre la naturaleza de las cifras, sus relaciones, sus contrastes, y estas observaciones ayudan a retenerlas; así, la serie 3, 5, 7 impresiona por la igualdad de los intervalos, 3, 5, 8 por el hecho de que 8 es la suma de 3 y 5; y así sucesivamente. Son éstos pequeños medios que favorecen la memoria y que dependen menos de su fuerza que de la ingeniosidad de espíritu.
La inteligencia de las matemáticas supone una facultad completamente especial y que sería muy útil analizar, porque es una de las diferencias, quizá más acentuada, que se encuentra entre los escolares. Todos los profesores de liceo que se consultaran sobre ello serían de esta opinión. Hasta se puede añadir que este sentido de las matemáticas es tan importante, que el porvenir de muchos alumnos depende de él. En la actualidad, las carreras científicas e industriales son las que atraen mayor número de alumnos, porque resultan las más lucrativas. Solamente que de hecho muchos de ellos, después de haber ensayado durante algún tiempo los estudios científicos, se ven obligados a abandonarlos, porque se sienten incapaces de llegar a su terminación; otros hasta juzgan inútil hacer este ensayo, porque reconocen de antemano su incapacidad en matemáticas. Unos y otros experimentan gran contrariedad; rechazados por las ciencias, van a las letras, y consecuentemente resulta hoy día de tal estado de cosas que el auditorio de la clase de filosofía se recluta entre los alumnos peor dotados para las ciencias. Esta ausencia de aptitud para las matemáticas y para las ciencias en general se observa también, en la edad adulta, en muchos individuos, hasta muy ilustrados, hasta de inteligencia superior; que reconocen sin falsa vergüenza su incapacidad, y algunas veces se jactan de ella. Por lo demás, esta incapacidad, tomada en cierto sentido, es común a todos; porque, a medida que las matemáticas se elevan, el número de los que las comprenden decrece con una rapidez vertiginosa. Se hacía notar últimamente, celebrando la potencia matemática de Poincaré, que no existía quizá en el mundo entero una decena de personas que pudieran seguirle.
¿Sobre cuál cualidad mental misteriosa está, pues, fundada la facultad matemática? Nosotros lo ignoramos; y aunque Poincaré haya acometido la tarea de explicárnoslo últimamente(54) <notas.htm>, no tenemos la seguridad de haber comprendido por completo su explicación. La psicología del acto de comprender permanece muy obscura; parece que se verifica toda entera en lo inconsciente. Cuando nos apoderamos del sentido de una proposición verbal, es forzoso que cada palabra desempeñe un papel en el sentido total, puesto que el sentido total depende de cada una de ellas; pero es por razonamiento como suponemos esta percepción del sentido de cada palabra, así como por la aproximación de todos los sentidos particulares para formar una síntesis, porque nos apoderamos de la frase en su conjunto; en una palabra, no asimos más que el resultado sintético. Este hecho es el que nos cuesta trabajo comprender cómo se comprende. Es muy lamentable; si fuese posible saber en qué consiste con exactitud la inteligencia de las matemáticas, podríamos aplicarnos a desarrollarla.
No diremos nada más sobre las ramas de la enseñanza escolar; y elevándonos a mayor altura, vamos ya a tratar de definir algunos tipos especiales de inteligencia.
![]()
![]()
- III -
Observaciones sobre algunos tipos de inteligencia.
Indagaciones hechas en diferentes sitios, ya en las escuelas, ya en las familias, ya entre personajes célebres, nos han conducido a admitir, por supuesto provisionalmente y hasta más amplio informe, tres tipos especiales de caracteres intelectuales, con tres tipos de sentido contrario que responden a cada uno de los primeros. Coloquemos sobre cada uno de ellos su etiqueta, que desgraciadamente no es muy justa pero que servirá para reconocerlos. Vamos, pues, a describirlos:
1.º El consciente, opuesto al inconsciente.
2.º El objetivo, opuesto al subjetivo.
3.º El práctico, opuesto al literario.
Debe entenderse, por de pronto, que todos éstos resultan tipos extremos y consecuentemente excepcionales; que tales tipos no están en oposición los unos con los otros, sino más bien en independencia, porque no es raro encontrar seres completos que combinan lo consciente con lo inconsciente, lo subjetivo con lo objetivo y lo práctico con lo literario.
![]()
![]()
El Consciente y el Inconsciente.
Vamos a exponer algunas observaciones sobre los métodos de trabajo intelectual: es ésta una cuestión importante para la pedagogía, aunque la pedagogía clásica permanece extraña a ella, pues continúa viviendo sobre una descripción del trabajo intelectual que ciertamente no es falsa, pero que no resulta verdadera para todas los individuos. Se presenta el trabajo intelectual como una manifestación de actividad intelectual que sería a la vez consciente, voluntaria, razonada y personal. Este es un error. Hay otros métodos de trabajo que son tan eficaces. Al método de la reflexión es forzoso añadir y aun oponer el método de la inspiración(55) <notas.htm>
. Según los temperamentos, ya es un método u otro el que tiene más eficacia. Es preciso conocerse, ensayar los dos métodos, compararlos, ver aquel que triunfa mejor, buscar especialmente las condiciones particulares en que uno debe ser preferido, porque la preferencia es sobre todo una cuestión de oportunidad.
El método de reflexión consiste en tomar como punto de partida una idea precisa, una idea que pueda formular, una idea hallada por la reflexión, y cuya génesis se podría explicar toda entera, con todos los antecedentes y toda la continuidad; la idea resulta, pues, plenamente consciente. Sobre ella se ejecuta un trabajo que se ha emprendido porque uno quiere; se le comienza cuando uno lo desea, se le interrumpe, se le reanuda y se le termina de la manera que se juzga más conveniente; el trabajo está, por tanto, completamente a nuestras órdenes. Mientras que se prosigue, ejerce uno su atención, su memoria, su sentido crítico; se examina una idea; la aceptamos o bien la rechazamos, y siempre sabemos por cuál razón se ha hecho esto mejor que aquello: el trabajo resulta, pues, enteramente razonado. Lo que hay algunas veces de penoso y aun de doloroso procede de la necesidad de no pensar más que en su asunto, y de acantonarse en él, de concentrarse en él, no permitiéndose digresión alguna. El esfuerzo necesario para desarrollar la idea que nos ocupa nos hace conscientes de nuestro papel de creadores; tenemos el sentimiento muy claro de ser los autores de la obra, y asumimos en ella toda la responsabilidad; hablamos aquí, no de responsabilidad en el sentido jurídico o moral, sino en el sentido intelectual. En suma, tratada de esta manera concienzuda, la idea recorre una fase completa de evolución mental; la idea es por de pronto un germen abstracto, una noción vaga, un esquema; se desarrolla lentamente, crece, se amplifica, y sobre todo se detalla, es decir, que la idea se enriquece con elementos concretos, precisos, sensoriales, vivientes; y tenemos un exacto conocimiento de tal evolución a medida que la idea se desarrolla, puesto que somos nosotros quien, por propia intervención, la hacemos desarrollarse; puesto que la idea hasta evoluciona con frecuencia, según un escenario que hemos elegido.
Si el trabajo intelectual fuese siempre de la naturaleza que acabamos de describir, la moral de la historia resultaría bien sencilla; cuantas veces hay que trabajar, no existe más que quererlo; cuanto más se trabaja, mejor se realiza la tarea, y para decirlo todo, no se tiene más que recordar a los alumnos la famosa recomendación de Newton, que desde nuestra infancia se nos ha enseñado a admirar: «El genio no es más que paciencia», y se encuentra la solución de los problemas «pensando siempre en ellos». Esta es una concepción a la que no falta amplitud; exalta el libre albedrío y la personalidad. Corresponde semejante noción a una época en la cual cierta psicología simplicista reducía cada uno de nosotros a no ser más que un conjunto de facultades pasivas puestas al servicio de una voluntad libre siempre.
Pero las observaciones que se han hecho en diferentes sitios y en circunstancias muy diversas sobre los poetas, los filósofos, los hombres de ciencia y hasta sobre seres especiales, espiritistas, mediums, histéricos y otros enfermos han probado que el trabajo intelectual de naturaleza razonada y reflexiva que acabamos de describir no constituye en modo alguno una regla general. De vez en cuando se trabaja de distinta manera. Este es asunto de circunstancias, de materia de estudio y de temperamento. Sobre todo, si se hace funcionar la imaginación es cuando se tiene una manera particular de trabajar; el ilustre matemático H. Poincaré(56) <notas.htm> acaba de dar una notable exposición del problema, describiendo cómo realiza él la mayor parte de sus invenciones. El relato resulta conmovedor, casi dramático.
He aquí aproximadamente cuál es la serie más ordinaria de las operaciones. Poincaré comienza por un periodo de trabajo voluntario, y sentado en su mesa de estudio examina la cuestión, razona, calcula, tiende todos los resortes de su atención, verifica, en suma, una labor consciente. Con frecuencia se da cuenta de la dificultad que le detiene, pero no por eso deja de detenerse y, fatigado o desanimado, la abandona.
Segundo período: pasan algunos días o algunos meses. El matemático ya no está delante de su mesa de trabajo, ni siquiera piensa en trabajar; se pasea por el río, recorre el boulevard o sube al ómnibus; poco importan estas circunstancias vulgares si no es para demostrar que su espíritu no se encuentra preparado para hacer un esfuerzo. De pronto se produce en él una especie de iluminación; una idea se le aparece; mejor que una idea es una realidad; entonces advierte que tal función matemática tiene cuales propiedades o que debe relacionarse con tal otra. La solución buscada anteriormente se presenta, pues, en el momento en que no piensa en ella. Y cuando se presenta, va acompañada de la convicción profunda de hallarse en posesión de la verdad. No siente entonces la necesidad de hacer demostraciones ulteriores; el matemático las hará sin duda, pero por el momento cree en la certidumbre.
Tercer período: es éste un período de trabajo consciente que transcurre delante de la mesa de trabajo. Se examina de nuevo la idea que ha surgido súbitamente, se analiza su contenido, se verifican los cálculos necesarios y se escribe la memoria que da la exposición del problema.
Poincaré ha insistido largamente sobre la naturaleza, el nacimiento de esta idea y sobre los antecedentes que la han preparado. La idea sigue un período de trabajo consciente, y quizá no se habría producido nunca si no hubiese principiado por meditar voluntariamente sobre el problema. Es ésta una idea que tiene un contenido vago y pleno a la vez; es precisa porque indica la vía que hay que seguir, los cálculos que es preciso hacer y el objeto al cual se va a llegar; es una verdadera ideamadre, como le ha llamado Beaunis; pero la idea resulta vaga en el sentido de que no realiza por sí misma ningún cálculo, y Poincaré dice bien al hacer esta observación tan juiciosa y tan importante: que nunca se encuentra por lo inconsciente el producto de una multiplicación sin que en otro período se haya pensado en los dos factores.
Este modo de trabajo es, pues, un modo inconsciente, y en efecto, resultaría fácil oponerlo al método de reflexión; el trabajo no está a nuestras órdenes, la idea no se encuentra determinada por un esfuerzo consciente y penoso de indagación; se desconoce la idea; cuando surge, sorprende por su brusquedad, su falta de causalidad psíquica; parece obra de una actividad que nos resulta extraña, que se desarrolla fuera de nosotros; somos, cuanto a nuestra personalidad, pasivos; dejamos hacer; y esta ausencia de esfuerzos nos es tanto más agradable, cuanto que estamos convencidos de que esta idea, que nada nos cuesta, va a ser fecunda en resultados.
Pero la descripción de Poincaré no se aplica apenas más que al surgimiento de la idea; se refiere, pues, a un caso en que lo inconsciente desempeña un papel limitado, que se acaba pronto. Para completar tal descripción voy a relacionarla con otro caso que sólo es diferente en apariencia.
Quiero hablar del autor dramático Francisco de Curel y de la manera como compone sus obras. El propio Curel ha descrito, con admirable finura de psicólogo, todas las etapas de su trabajo de creación(57) <notas.htm>. Como Poincaré, comienza nuestro autor por un período de trabajo voluntario. Tiene en su cerebro la idea de su obra, y entonces construye su escenario, hace hablar a sus personajes poniéndose en su lugar, introduciéndose en su piel, como se enseña en los cursos de retórica, y haciéndoles decir lo que él mismo diría en circunstancias análogas. Este es el método de reflexión, que resulta muy penoso para Curel, porque cuanto más se sumerge en el trabajo, peor lo encuentra. En cierto momento se da cuenta de que haría mejor en rehacer toda la obra desde el principio. Y entonces, sobre su segundo manuscrito, comienza un trabajo inconsciente, que se asemeja un poco a la invención matemática de Poincaré. Solamente que Curel no tiene la visita repentina de una nueva idea directriz, de una idea-madre que encerraría toda su obra. Pero es durante la ejecución cuando se manifiesta el carácter inconsciente del trabajo. El autor cesa de sentirse el creador de la obra, de sus personajes y, sobre todo, del diálogo; ya no crea, pero asiste a la representación de la comedia. Los personajes hablan en escena por sí mismos, y le parece a él que espontáneamente, por su propia cuenta, ya no tiene el autor que hacer esfuerzo alguno para encontrar lo que deben decir. Sus ideas, como las palabras que emplean para expresarlas, el autor las aprende, en cierto modo, escuchándolas. Curel está casi pasivo, en la actitud de un taquígrafo que tomase notas de una sesión de controversia. La división de la conciencia resulta, pues, llevada bastante lejos; pero no lo bastante, por supuesto, para producir la incoherencia. El autor permanece muy atento y capaz de intervenir útilmente, primero, para exigir que sus personajes obedezcan en el escenario, para dirigirlos en seguida, apuntarles ciertas réplicas, y hasta de vez en cuando para ocupar su puesto e intercalar en el diálogo palabras que proceden de él, que son verdaderas frases de autor. El sentimiento de esta división de conciencia es en Curel talmente claro, que puede con facilidad, releyendo sus obras, distinguir las réplicas que le pertenecen y las que pertenecen a sus muñecos.
Esta observación tiene la ventaja de precisar, y sobre puntos importantes, de completar, me parece a mí, la de Poincaré, porque muestra bajo otro aspecto cómo trabaja lo inconsciente. En el matemático, este inconsciente no hace más que una brusca aparición en la vida consciente; aporta una idea como un diablo que sale de una trampa; después desaparece. En Curel se produce un desarrollo más lento, más sistemático de lo inconsciente; éste permanece en plena luz, vive lado a lado con lo consciente, y llega a ser para él un colaborador verdadero, como un segundo autor que tuviese derecho a firmar la obra y a percibir los derechos. Pero es innegable que, a pesar de las diferencias, los caracteres psicológicos fundamentales se encuentran en los dos casos; bajo una forma u otra, ello resulta una invasión del yo consciente por cierta cosa que es extraña a él; se había llamado esto en otro tiempo un estado de inspiración y sobre esta acción, fuera de sí, los poetas habían construido una encantadora mitología: una joven hermosa, la musa, estaba encargada de visitar al inspirado; esta musa no es más que la personificación de lo inconsciente.
No debiéramos contentarnos con dos observaciones que, en resumidas cuentas, resultan un poco excepcionales para establecer una teoría general del método de inspiración. Creo que todos, o casi todos, tenemos inspiraciones, pero son menos dramáticas que las de Poincaré, menos dominadoras que las de Curel. Tenemos, sobre todo, el sentimiento de que ciertas ideas se forman en nosotros por sí mismas, que se organizan sin nuestro concurso y que obran sin el auxilio de la voluntad. Con frecuencia, refiere Sourian, es en este estado de ensueño cuando tales ideas se forman; estamos entonces en un aflojamiento de la atención que resulta favorable para la inconsciencia. Otras veces, el único carácter propio de la inspiración es el carácter involuntario de la ideación. Cuanto a la cualidad del trabajo producido con este método, no pensamos que sea inferior o superior a la del trabajo de reflexión: hasta suponemos que resultaría imposible determinar, en presencia de una obra, cómo ha sido trabajada. Si autor alguno ha realizado una obra cuya sistematización ha sido llevada hasta la severidad, este autor fue Spencer; nunca se habría pensado que el filósofo inglés hubiese empleado constantemente el método de inspiración, si no lo hubiera confesado el propio Spencer.
Henos aquí bien lejos de las cuestiones de educación, al menos así parece. La escuela no es el medio donde se encuentran y donde se pueden estudiar estos fenómenos tan sutiles de división de conciencia, o mejor dicho, no conocemos aún suficientemente tales fenómenos, para poder reconocerlos en los niños. No hubiésemos pensado, pues, en hablar de ellos aquí, en este libro, de carácter esencialmente escolar, si los pedagogos no hubieran sacado de estos hechos algunas conclusiones interesantes para la higiene del trabajo intelectual; es preciso absolutamente decir algo de semejantes conclusiones, que son muy justas, muy útiles, a condición, sin embargo, de que no se exagere su alcance.
Con un cierto espíritu de rebelión se ha querido buscar el sentido opuesto del consejo memorable de Newton. «Hay que pensar siempre», decía el sabio inglés. No, se replica ahora; no hay necesidad de pensar siempre; esto es confiar demasiado en el trabajo voluntario y reflexivo, es dejar muy poca libertad a lo inconsciente. Es forzoso, por el contrario, arreglar las condiciones para que lo inconsciente colabore con nuestro esfuerzo. Se aconseja, pues, empujar voluntariamente el estudio de una cuestión difícil hasta que se haya visto en ella lo importante, comprendido y medido todas las dificultades; en este momento es necesario detener el trabajo, bruscamente, en plena actividad; entonces reposara uno, pensará en otra cosa y aguardará. Ahora corresponde la tarea a lo inconsciente; él es quien debe darnos la solución del problema.
Este consejo es excelente, pero tiene un pequeño defecto: supone que todos los hombres están construidos sobre el mismo tipo, y que ocultan en sí un inconsciente de gran inteligencia. Aquí está el error. Hay toda una clase de individuos que no deben casi nada a su inconsciente; su inconsciente es estúpido y limitado; el trabajo que ellos facilitan no es debido más que a sus esfuerzos personales y por completo conscientes; y cuando lo reanudan, después de haberlo abandonado, lo encuentran en el punto donde le habían dejado; nada ha progresado durante la noche, ni durante las distracciones del día. Mientras que los inspirados tienen, así puede decirse, más talento que inteligencia, los reflexivos poseen mayor inteligencia que talento. El autor dramático Pablo Hervieu sospecho que pertenece a este tipo voluntario y reflexivo; hasta es un modelo admirable de él. La pedagogía que reposa sobre la eficacia de lo inconsciente no puede, por tanto, aplicarse a todos, sino a algunos.
Únicamente hay para todos cierta cosa que aceptar en los consejos de los teóricos de lo inconsciente; estos consejos resultarán eficaces por razones un poco diferentes de aquellas en las cuales se ha pensado. Es oportuno no llevar un trabajo voluntario más allá de ciertos límites y saber detenerse; se evita de este modo la fatiga intelectual que produce la esterilidad del esfuerzo. Cuando una dificultad nos parece insoluble, resulta inoportuno encarnizarse en ella; nuestra atención y la acuidad de nuestra inteligencia se embotan, y acumulamos una fatiga que no hará más que retardar la hora de la solución. Saber imponerse un buen reposo en el momento preciso vale infinitamente más. Algún tiempo después, si se pone uno al trabajo, se poseen ideas más claras, el espíritu más dispuesto, y en ocasiones se encuentra pronto lo que se había buscado inútilmente antes. ¿Es porque lo inconsciente se ha mezclado en nuestros asuntos? ¿No es, más bien, porque estamos en un estado de frescura mental que duplica nuestras fuerzas? Según los casos, ya resulta justa una de estas explicaciones, ya la otra. Pero poco nos importa de ello. Lo esencial es haber empleado un método que nos ha sido favorable.
Cada cual puede sacar de las observaciones que preceden muy útiles indicaciones para la mejor manera de dirigir el trabajo de su espíritu. Y cuando se hace trabajar a los niños, sobre todo cuando se les encarga de redactar alguna cosa que exige una parte de imaginación, es bueno recordar que algunos de ellos no encuentran las ideas a voluntad. M. Belot, a consecuencia de sus experimentos sobre la redacción con o sin descanso, acaba de dar un consejo muy útil: el de dictar el tema imaginativo algún tiempo antes de hacer comenzar el trabajo de composición. De esta manera, las ideas de los niños tienen tiempo para germinar.
![]()
![]()
Algunos retratos intelectuales.
Hemos mostrado en la sección precedente que existen muchos métodos de trabajo, que son muy diferentes. Esta no es la única manifestación en la cual los espíritus expresan sus diferencias: las diferencias de mentalidad se traducen también por su diferencia de contenido. Se advierte esto si se hace desempeñar a los niños cierta clase de deberes donde se ven obligados a dar un poco de sí mismos en vez de reproducir simplemente, como ecos fieles, la substancia de aquello que se les ha enseñado. La redacción constituye uno de los mejores medios de conocer el fondo de un espíritu, con la condición, por supuesto, de que se sepa cómo es preciso interpretarla.
Yo propongo a los maestros que se complacen en estos estudios de dar temas de redacciones que tengan por objeto el relato de un acontecimiento real, por ejemplo, el extracto de un paseo, de una comida, de un viaje, de una fiesta de familia; se darán también redacciones teniendo por propósito describir un objeto presente, un cuerpo material, por ejemplo, una flor, un mango de pluma, una moneda o bien toda una escena, por ejemplo, un grabado interesante y sin explicación. Se darán también redacciones destinadas a sorprender el trabajo de invención, se les hará imaginar una historia en torno de un tema dictado, por ejemplo, la muerte de un perro, y, por último, se podrá concluir toda esta suerte de pruebas haciendo desarrollar un pensamiento moral, una regla de conducta, por ejemplo, esta verdad abstracta: ¿Por qué no debe uno encolerizarse? O bien un problema de moral puesto en forma de anécdota: Un niño ha cometido tal acto reprensible. Si fuese usted su padre, ¿qué haría usted?
Si se tiene paciencia de dictar estos deberes de redacción a una treintena de niños, y sobre todo si se tiene la paciencia de analizar todas las copias, se asombrará uno de la variedad que se manifiesta en ellas. Por de pronto, variedad en las escrituras, luego en la forma: aquí el desarrollo tiene cuatro líneas; allá el alumno llena cuatro páginas. El vocabulario también es diferente: aquí dominan los sustantivos; en otra parte hay más adjetivos o más verbos; las palabras de una copia resultan de un estilo familiar y grosero; otras de raza más noble, de más sentido abstracto. Después del vocabulario, la sintaxis: ciertas frases son cortas, reducidas a proposiciones simples, uniéndose con conjunciones o locuciones elementales, como y luego, y después, y entonces; en otra parte aparecen los por qué, los pues, los cuando, los puesto que, que muestran que las relaciones de ideas llegan a ser más complejas.
Y al propio tiempo se encuentran proposiciones subordinadas que se añaden a la proposición principal, que la complican. Toda esta diferenciación de gramática y de vocabulario está en relación estrecha con la evolución mental de los niños, y se podría adivinar su edad por la sintaxis que emplean. Pero aun entre los niños de igual edad se hallan diferencias que son debidas a diversas causas: al grado de inteligencia del niño, al medio que frecuenta y también a su tipo mental.
Pero llevemos más lejos nuestro análisis, y después de haber examinado lo que constituye el continente de la redacción, veamos el contenido. ¡Cuántas variedades aún! ¡Cuántas distinciones! Resulta ésta una ocasión admirable para adquirir el sentimiento de que cada niño posee ya su individualidad. He aquí un escolar que en el relato de una feria no sabe hacer más que la enumeración de los objetos que ha visto en ella, anotándolos sin orden, sin ningún género de descripción: «He visto esto y aquello... caballos, coches, clowns, animales, etc.» Otro niño se coloca en un punto de vista bien distinto: cuenta lo que ha hecho; ofrece una serie de acciones personales siguiendo casi el orden cronológico; siempre habla de su persona, diciendo: «He visto, fui, comí, bebí, monté sobre un caballo del tiovivo; después hice esto y aquello», etc. Parece que él es el centro del Universo. Otro comienza por describir los objetos exteriores; le sorprenden en primer término sus colores y sus formas; los pinta, los compara; emplea metáforas que prueban con cuánto interés los ha mirado: «Los perros estaban de tal manera; las cotorras tenían tales colores», las comparaciones y las calificaciones abundan. Un cuarto niño hace gala de su erudición: une a su tarea descriptiva nociones aprendidas en clase; explica, da una verdadera lección. Otro busca un sentido a la escena de que ha sido testigo, esforzándose por adivinar lo que ha pasado en el alma de los personajes; dice por qué fue a tal lugar, lo que buscaba en él, o bien establece una relación, una lógica entre los diversos hechos que ha percibido. Otro, por fin, adopta cierta actitud especial, una actitud menos objetiva que las precedentes: juzga, aprecia, expresa su sentimiento; encuentra la fiesta alegre o triste; admira los caballos y los coches; si se trata de un grabado, deplora la desgracia de un personaje; se muestra penetrado de emoción; todo esto resulta encantador, pero es preciso desconfiar un poco de la sinceridad de tales relatos; los que más se conmueven en la redacción no siempre son los niños que tienen mejor corazón; ya desde la escuela se puede decir «que aquello no es otra cosa más que literatura».
No puedo actualmente tratar en su conjunto este vasto tema de la clasificación de los tipos mentales. La cuestión es aún demasiado nueva, y está poco estudiada; pero voy a fijar un momento la atención del lector sobre dos tipos de ideación que se encuentran constantemente, si uno se toma el trabajo de buscarlos, en cualquiera clase de niños. Hablaré de estos dos tipos particulares, porque creo conocerlos bien; pero debe entenderse que no son los únicos que existen y que no pueden servir de base para una clasificación general. Cabe designar ambos tipos con nombres diversos, que no son nunca completamente exactos; se puede llamar al uno objetivo y subjetivo al otro; pero estas expresiones resultan un poco vagas. El primero merece también el nombre de observador y el segundo el de interpretador o imaginativo. Se puede calificar al primero de realista, positivo, y al segundo de soñador, contemplativo. Todas estas diferencias se relacionan con una distinción fundamental de que es preciso tener conciencia exacta.
Nos encontramos, por nuestra propia naturaleza, a horcajadas en cierto modo entre dos mundos; el mundo exterior, compuesto de objetos materiales y de acontecimientos físicos, y el mundo interior, formado de pensamientos y sentimientos. Según los momentos y las necesidades, realizamos de una manera más exclusiva, ya la introspección, ya la extrospección. Unas veces tenemos necesidad de saber lo que se produce en torno nuestro y otras veces tratamos de replegarnos en nosotros mismos para reflexionar. Miren ustedes atentamente cómo vive un individuo, y le verán pasar de cuando en cuando de la actitud de observador exterior a la de soñador. Pero no todos tenemos los mismos hábitos, los mismos gustos, ni sobre todo el propio temperamento. Algunos se sienten inclinados hacia el mundo exterior, otros hacia el mundo interno. Esto es lo que separa en las ciencias, por ejemplo, las dos grandes familias de observadores y de teóricos; familias enemigas, que nunca se hacen justicia mutuamente: para los teóricos, el observador exclusivo se dedica a recoger hechos exactos, pero sin interés, lo que es verdad en parte; para los observadores, los teóricos pierden su tiempo en inventar interpretaciones interesantes, aunque inexactas, y ello también es en parte verdadero. Resulta indudable que estas dos tendencias de espíritu son incompletas, fragmentarias; habría necesidad, no solamente de hacerlas coexistir y ser a la vez observador e interpretador, sino soldarlas también, ser interpretador de lo que se ha observado, u observador en el sentido de aquello que se interpreta. Para poner una imagen material, el ideal de un sabio completo no es tener a la vez un tornillo y una tuerca, sino una tuerca adaptada al tornillo.
No es difícil notar en los jóvenes disposiciones nacientes hacia la observación externa o hacia la introspección; pero tales análisis no se realizan cómodamente en las escuelas; los escolares resultan en ellas poco conocidos individualmente; las comprobaciones hechas sobre un temperamento son muy superficiales. Es preciso haber practicado en otra parte la psicología de los tipos intelectuales para hallarse en situación de analizarla en los niños. El azar hizo que en mi propia familia encontrase años ha dos muchachas que ofrecían, en oposición interesante, el tipo de la observación y el de la interpretación. Estas dos niñas eran casi de la propia edad, tenían once y doce años y medio en aquella época, recibiendo ambas integralmente la instrucción en familia, y estaban también sometidas a influencias análogas; consecuentemente, las diferencias mentales que las separaban eran debidas a su propia naturaleza sin ningún género de duda. Añadiré que pude estudiarlas durante muchos años todos los días y realizar con ambas un número inmenso de experimentos, que resultaban comprobados por observaciones directas de sus padres y mías; entonces fue cuando me convencí por primera vez de que el método de los tests, para analizar los espíritus, es un método notable; cierto que pude emplearlo a fondo y que nunca me satisfice con una respuesta dudosa o con un resultado equívoco.
Fue ante todo en las descripciones de objetos donde Margarita, la mayor de las dos muchachas, demostró su cualidad de observadora. Se ruega a las dos que describan -no se emplea otra expresión- un pequeño objeto que se les enseña; se dice que la descripción debe ser hecha por escrito, y constantemente se obtiene de Margarita una descripción del género siguiente:
DESCRIPCIÓN DE UNA HOJA DE CASTAÑO DE INDIAS POR MARGARITA
(Duración: 11 minutos 15 segundos.) «La hoja que tengo bajo mi vista es una hoja de castaño recogida en otoño, porque los foliolos están casi amarillos por completo, exceptuando dos, uno de los cuales conserva aún algunos tonos verdes.
»Esta hoja está compuesta de siete foliolos, uniéndose en un centro que termina por un tallo llamado peciolo, que sostiene la hoja sobre el árbol.
»Los foliolos no son todos del mismo tamaño; de los siete que componen la hoja, cuatro resultan más pequeños que los tres restantes.
»El castaño pertenece a la clase de las dicotiledóneas, pudiendo convencerse de ello mirando la hoja, que tiene nervaduras ramificadas.
»En muchos sitios la hoja está manchada de puntos de color de orín; uno de sus foliolos tiene un agujerito.
»Nada más se me ocurre decir sobre esta hoja de castaño.»
Descripción exacta, meticulosa, seca, abundante, con huellas de erudición.
He aquí la descripción de Armanda, la menor, hecha el mismo día y con la misma hoja:
DESCRIPCIÓN DE UNA HOJA DE CASTAÑO DE INDIAS POR ARMANDA
(Duración: 8 minutos.)
«Ésta es una hoja de castaño que acaba de caer lánguidamente a impulso del viento del otoño.
»La hoja está amarillenta, pero aún se mantiene erguida y recta. ¡Quizá hay un resto de vigor en esta pobre moribunda!
»Algunas huellas de su color verde de otro tiempo están aún impresas sobre las hojas, pero el amarillo domina; un reborde oscuro y rojizo adorna el contorno.
»Las siete hojas resultan muy lindas todavía; el tallo verdusco no se ha destacado de ellas.
»¡Pobre hoja, destinada ahora a revolotear sobre los caminos y después a pudrirse, amontonada sobre tantas otras! Murió hoy... ¡y ayer vivía! Ayer, suspendida en la rama, aguardaba el embate del viento que debía llevársela, como una persona moribunda espera el fin de su agonía.
»Pero la hoja no sentía el peligro, descendiendo suavemente sobre el suelo.»
Armanda, la hermana menor, ha escrito con mayor rapidez que su hermana, inspirándose menos en el objeto; da menos detalles materiales que Margarita y los que anota están subordinados a una impresión general de emoción, producida por la idea de que la hoja va a morir.
Decenas de descripciones de objetos hechas por las dos hermanas contienen siempre las mismas diferencias: detalles, precisión, observación en Margarita, vaguedad y poesía en Armanda. Me parece inútil añadir -y lo decimos de una vez para siempre- que cada una de estas muchachas desconocía la descripción de su hermana; ambas prometían no hablar de ello entre sí, y yo sé que se puede fiar en su palabra.
La descripción de un objeto ausente da lugar a las mismas diferencias de lenguaje. En esta época vivíamos en Meudon, y cerca de nuestra casa existía otra deshabitada, que solíamos visitar con frecuencia. Yo pedí a las dos niñas que la describiesen.
La narración de Margarita comienza así:
«LA CASA LAR...
»El otro día me paseaba por la calle del Depart, cuando un gran anuncio colocado en la verja de un jardín atrajo mi atención. Hacía muy poco tiempo que vivía en Meudon y era la primera vez que veía este anuncio; me aproximé, pues, y vi escrito en letras gordas: 'Se alquila o vende esta casa; dirigirse: 1.º, a M. P..., notario en Meudon; 2.º, a M. M..., 23, calle de Rennes, París'. Como soy curiosa, me dije: si llamo se verán obligados a abrir, y si el portero es amable entraré a ver la casa.
»Llamo, pues, y al cabo de un instante la puerta se abrió, aunque nadie vino a hacerlo; la puerta se abría desde la cocina (esto lo supe más tarde). Entré en una hermosa calle de arena, sombreada por árboles espesos y limitada por pequeñas rocas, donde crecían retamas. A cada lado de la puerta, sobre una pequeña altura, se encentraban dos terrazas; la calle de árboles estaba a la derecha; al final se veía una grande y ancha escalera y por encima de ella una marquesina y luego otra terraza, donde daban los balcones: ésta era la casa. Apenas hube entrado, un perrillo negro se acercó ladrando alegremente. En el mismo instante un jardinero, con los cabellos grises, se presentó ante mis ojos; le expuse mi deseo de visitar la casa y accedió cortésmente. Empezamos por visitar el jardín, que era muy hermoso, dos lindas praderas, etc.»
La redacción proseguía extensamente, con una exactitud asombrosa de descripción; este relato sólo contenía la ligerísima ficción de una visita. Ningún detalle había sido inventado. He aquí la redacción de Armanda:
«CASA DESIERTA
»Imagínense ustedes una espaciosa y soberbia casa deshabitada, que el paseante admira cuando la ve en el fondo de una calle de árboles macizos embalsamados con el perfume de las flores. El jardín es grande y desierto; cuando el viejo Enero viene a visitarlo, siempre encuentra los árboles revestidos de nieve blanquísima, los caminos cubiertos de armiño; todo esto resulta lúgubre, triste; en el fondo de aquel jardín solitario tiemblan los restos de un antiguo pórtico, sobre el cual graznan los cuervos. Es siniestro vivir en esta casa, con las ventanas cerradas, con las persianas corridas; los polvorientos pianos duermen en los salones, reposando sus cuerdas antiguas; las ventanas no se abren ya; todo está usado, mohoso por el tiempo y, sobre todo, por la inacción; todo exhala el olor acre de las habitaciones que no se airean. Los viejos sillones se miran tristemente como antiguos camaradas habituados a vivir juntos; se miran con sus dorados apagados, y las grandes estatuas se quejan amargamente de su soledad; hace frío en el exterior, y como no se calienta la casa, las sillas echan de menos el calor de la chimenea antes atestada de leña.
»Pero cuando llega la primavera los árboles recobran su verdura, las lilas florecen, así como los espinos; el sol madura los frutos; los pájaros gorjean; la vida renace en el jardín, que suspira con el céfiro que acaricia los ramos embalsamados de las lilas.»
¡Siempre la misma diferencia! Aquí, más concisión, más vaguedad, más emoción, más poesía. Si se ruega a las dos hermanas que hagan por escrito el relato de un paseo, Margarita ofrece un relato copioso, lleno de detalles exactos, bien observados y sin grandes comentarios. Por el contrario, la descripción de Armanda resulta mucho más incompleta, más graciosa, más emotiva y más interpretada. Nos parece indudable que Armanda concede menos importancia al mundo exterior que a sus emociones personales.
He tratado de multiplicar las pruebas para ver bajo todas sus fases estas dos actitudes mentales tan curiosamente opuestas. Hice escribir a las dos hermanas palabras sueltas, y en seguida les pregunté cuál era la significación de estas palabras; el experimento ha sido repetido durante mucho tiempo sobre centenares de palabras; se nota en la lista de Margarita una gran abundancia de nombres de objetos presentes o de palabras designando su persona y también un gran número relativas a recuerdos de hechos, muy pocas con sentido abstracto, muy pocas escritas sin pensar en el sentido y, por último, ninguna palabra anotando una imagen de invención. En Armanda existe la proporción inversa: las palabras anotando objetos presentes y traduciendo observaciones son menos numerosas, también son menos numerosos los recuerdos; en cambio, las palabras abstractas, las palabras de imaginación, las palabras medio inconscientes abundan. Todo esto nos prueba que Margarita, muy consciente, con poca abstracción y ensueño, no pierde en modo alguno el contacto con el mundo exterior, mientras que Armanda prefiere las palabras abstractas, las palabras con ideas vagas, y además posee un vocabulario más fino, lo que atestigua ya que su tipo subjetivo exige un mayor desenvolvimiento de lenguaje.
Démosles la orden de escribirnos frases cualesquiera, y se verá aún mejor aparecer su mentalidad. También esto ha sido repetido centenares de veces. Las frases de Margarita son afirmaciones de hechos reales, arrancados a su vida privada, y consecuentemente, difíciles de comprender sin un largo comentario explicativo. Escribirá, por ejemplo: «El otro día fuimos a buscar rodillos nuevos a casa de Pathé...-Gip ha ladrado mucho por la noche y estamos casi seguras de que hará un excelente guardián de la casa.-¡Cómo debe de aburrirse la pobre Armanda aguardándome para ir a paseo!»
Al contrario, Armanda, por un contraste divertido, no hace ninguna alusión a su vida real; pinta un cuadro poético, imagina un hecho absolutamente falso: «Un coche se para bruscamente delante de la iglesia...-Paseando por el bosque vi un pájaro caído del nido.-Ya es de noche; algunas estrellas brillan discretamente entre la bruma; la luna trémula se oculta bajo una nube.-El entierro desfila en silencio, deslizándose a lo largo de las calles humedecidas por la lluvia».
Ante una sugestión de cambiar su género de frases, Margarita las hace imaginativas; su imaginación crea pequeños acontecimientos precisos y verosímiles:
«Un niño que se paseaba con su perro, experimentó el dolor de verlo aplastado bajo las ruedas de un carro.-En la calle del Bac, dos coches chocaron con tal fuerza que una mujer que se encontraba en uno de ellos se rompió la cabeza sobre la acera.»
Armanda se inclina hacia un dominio completamente distinto, el de los pensamientos abstractos, donde vuelve a su género favorito.
«La cólera es un defecto que nos domina con frecuencia.-Los muros de una casa vieja rezuman cuando llueve.»
¿Conseguirá uno que se asemejen rogandoles completar una frase cuyo comienzo se los da? Tampoco. Margarita completa con precisión hechos pequeños, Armanda con una idea vaga y poética. Se les da: He entrado en... Armanda escribe... el campo por un sendero cubierto. Margarita escribe...una tienda de ultramarinos y he comprado una onza de chocolate. Este ejercicio ha sido realizado sobre centenares de frases y con resultados tan precisos que casi todas las veces era fácil reconocer al autor de ellas. Las redacciones de pura imaginación nos muestran siempre los propios hechos, y pienso entonces que es inútil insistir sobre las manifestaciones de estas dos mentalidades. Lo que me parece más interesante es tratar de ver en qué se diferencian, sobre todo. Resulta indudable para nosotros que Margarita tiene una facultad imaginativa más abundante, más intensa, más precisa que la de su hermana; se representa mejor lo que se le sugiere y afirma, en efecto, que cuando se representa algo conocido, la representación es tan fuerte que se imagina verlo. En esto resulta muy superior a Armanda, que dice que todas sus imágenes son vagas, borrosas y especialmente inadecuadas a su pensamiento. En cambio, Armanda muestra mayor desarrollo del lenguaje; escribe palabras más complicadas, más escogidas; en las indagaciones sobre las asociaciones de ideas se ve que resulta más influida por el sonido de la palabra, realiza mayor número de asociaciones verbales. Después de la época a que me refiero, Armanda ha adquirido el talento de la forma, escribe versos, y en la conversación cultiva con éxito el retruécano. Pero el desarrollo del lenguaje, ya lo he dicho, marca en ella un espíritu inclinado hacia la vida interior, y efectivamente pude comprobar con frecuencia que si Margarita, que es inteligente, puede hacer con utilidad un trabajo de introspección, lo realiza menos brillantemente que Armanda; ésta se analiza con predilección; se comprende que aquí se encuentra en su verdadero dominio. Otro rasgo que pone el sello en el paralelo que acabamos de bosquejar: el mundo exterior expresa sobre todo el espacio, las relaciones de posición entre los objetos, mientras que el mundo interior no contiene ningún espacio, ninguna distancia, ninguna forma, porque se sirve solamente de la ley del tiempo. Pues, hecho sorprendente, yo he visto muchas veces que Margarita, que es la observadora, el tipo objetivo, sabe orientarse perfectamente en los paseos y excursiones por medio de un lugar desconocido: Margarita conoce la dirección del Norte o de un punto de origen. Por el contrario, Armanda jamas se preocupa de orientarse, pierde muy pronto la noción de las direcciones principales y encuentra con dificultad su camino. En cambio, Margarita no se preocupa de la hora, del tiempo que pasa, mientras que Armanda concede a las horas la mayor importancia; la hora es una de sus principales preocupaciones: siempre sabe la hora que es, y si no puede consultar un reloj, logra conjeturar con exactitud la hora real.
Lo que importa sobre todo advertir, para terminar, son las conclusiones pedagógicas que hay que sacar de tales análisis. Desde que hice estos estudios, muchos años han pasado, las muchachas son ya mujeres, y he podido seguir atentamente todo su desarrollo ulterior día tras día. Nunca ningún hecho nuevo vino a desmentir la exactitud de mis análisis precedentes y toda la psicología individual que yo había sacado de ellos. Sin embargo, se ha producido un ligero acontecimiento, que por de pronto me asombró singularmente y que sólo pude comprender poco a poco. Armanda, la menor, se entusiasmó con la pintura hacia los catorce años, y después de esta época no ha cesado de considerar la pintura como el centro de sus preocupaciones. Creí, al principio, que había en esto algo así como un mentís de todo lo que yo observara, puesto que Armanda no tiene una aptitud marcada para la observación; y a mí me parecía que la pintura es un arte de los ojos, un arte exterior. ¿Cómo esta muchacha subjetiva podía entusiasmarse con aquello que más objetivo resulta? ¿No debía antes mostrar afición a escribir, a hacer versos o análisis íntimos? Armanda los hizo, cierto es; pero su gusto dominante sigue siendo la pintura, y puesto que este amor no se extingue en ella con el tiempo, hay que creer que su pasión dominante es ésta. Había aquí para nosotros un problema difícil de resolver. No obstante, llega a comprenderse un poco, interrogando a Armanda largamente, pacientemente y, sobre todo, observándola. Lo que le costó mayor trabajo en pintura fue el dibujo, fue esta reproducción exacta, realista, del tipo del modelo, que reclama no solamente observación, sino el espíritu agudo del observador; si Armanda se dejase arrastrar por sus gustos, iría hacia una pintura de imaginación, representando lo que ella prefiere y lo que sueña más bien que lo que ella ve, y como Armanda no quiere ceder demasiado a esta tendencia subjetiva, se ve obligada a realizar esfuerzos sobre sí misma, a combatir su temperamento. Por otra parte, si se restringe voluntariamente a no hacer más que observación y a reproducir la naturaleza sin modificar nada en ella, realiza un trabajo penoso, donde su verbo se hiela y donde su pensamiento se desanima. Hay, pues, en Armanda una lucha perpetua y muy interesante entre tendencias opuestas. Pero lo que posee por su tipo mental son dos cualidades preciosas; por de pronto, una gran lucidez de análisis y de crítica, que proviene en parte de su lenguaje interior, muy desarrollado, y en segundo lugar, una predominancia de los estados de alma que la dirigirá acaso el mejor día hacia una clase de pintura psíquica; entiendo por ello una pintura de lo que se experimenta, mejor que una representación de lo que se ve.
Después de reflexionar me consideré dichoso de que el destino ulterior de una de mis muchachas pareciese desmentir mis análisis. Ello constituyó para mí una lección provechosa. Mis análisis permanecen intactos, estoy plenamente convencido de esto; pero la conclusión pedagógica que hay que sacar puede ser controvertida. De una manera general, cuando un niño tiene gusto por la observación, debe dirigírsele hacia las profesiones en contacto con la naturaleza, y dándoles estos consejos y direcciones se les hace el mayor servicio. Pero en tales reglas hay excepciones que muestran que las reglas pedagógicas no resultan inflexibles y fatales. Hay en el espíritu humano una fecundidad y una ductilidad siempre superiores a lo que se ha supuesto. No debemos dar consecuentemente más que consejos, siempre sujetos a revisión, y no imponer nada a viva fuerza.
El práctico y el literario.
Llegamos a la última división de los espíritus; ésta es ya muy conocida en América, donde el desenvolvimiento de las escuelas profesionales y técnicas es tan floreciente, y donde también desde la escuela primaria se ha dado tanto margen a los trabajos manuales; pero en Francia aún nos hallamos bien retrasados, y las ideas populares hoy en día, clásicas del otro lado del Atlántico, resultan aún nuevas entre nosotros; la importancia de las artes manuales no es apreciada en modo alguno en su verdadero valor; esta idea todavía tiene que luchar con muchos prejuicios.
¿Quién es el que no ha observado en la vida de los hombres que son muy inteligentes, que tienen ideas generales sobre todas las cosas, que las expresan bien, con claridad, con gran sentido, y hasta con profundidad, que se muestran en ocasiones oradores elocuentes, y que, sin embargo, por un contraste saliente, son extremadamente torpes de mano, tan torpes que el menos hábil de los obreros se burlaría de ellos? Se me citaba últimamente un ejemplo muy preciso de estas aptitudes parciales: el de un jefe de dirección en una de las administraciones del Estado, quien ha alcanzado gran autoridad por su don de palabra y su espíritu claro, ordenado, metódico; este individuo podía improvisar, sobre cualquier tema, un informe lleno de buen sentido, pero resultaba incapaz de clavar una escarpia; no podía decir si un cuadro colgado en la pared de su cuarto estaba torcido o derecho; siendo ciclista, era de aquellos que nada comprenden de su máquina, que resultan incapaces de reparar un neumático que salta; nuestro individuo ni siquiera hubiera sabido afirmar una tuerca. Yo he conocido personalmente un antiguo alumno de la Escuela Normal que presentaba las mismas cualidades y los propios defectos. No encontré nunca mejor orador: era imposible hallar en su discurso un giro defectuoso. Presidente de una pequeña Sociedad científica, hablaba con gusto y corrección extraordinarios de las cuestiones que menos conocía; su palabra resultaba una verdadera música. Tenía el sentido de las réplicas y el espíritu oportuno para las discusiones; poseía además un talento real de organización. Quizá le faltaba originalidad: los que no lo conocían mucho exageraban su mérito, a causa de su facilidad de palabra; cuando, por el contrario, se le trataba con intimidad, advertía uno que, a pesar de su real inteligencia y de una gran aptitud para manejar las ideas generales, su pensamiento era inferior a su palabra, pues producía incontestablemente, como todos aquellos que son esencialmente verbales, una impresión de vacío. Este literario era pesado, de aspecto macizo y muy torpe de manos; habría hecho un mal obrero: le disgustaban todos los sports y se vengaba de su torpeza despreciándolos cordialmente. Ambos casos resultan dos ejemplos muy claros de espíritus literarios, o por mejor decir, de espíritus verbales, a quienes las aptitudes manuales faltan en absoluto.
Como contraste con los precedentes, señalaré dos tipos de prácticos. Uno de ellos desciende, por verdadera singularidad, de una familia muy literaria: su padre, antiguo diputado, es en la actualidad uno de nuestros oradores más notables; sus hermanos se han distinguido en las ciencias y en las letras; cuanto a él, pasó durante largo tiempo, hasta en su familia, por un atrasado de inteligencia, especialmente a causa de su inferioridad verbal, que es evidente; cierto que en Francia es costumbre calificar de poco inteligentes a los que no hablan bien. Este joven, cuando yo lo conocí, hablaba poco y mal; le vi tratar de hacer ensayos de descripción verdaderamente lamentables; sus frases resultaban tan incorrectas y tan torpes, que apenas se comprendía su pensamiento; la mayor parte de las veces, como si hubiera tenido conciencia de su defecto de lenguaje, permanecía silencioso o contestaba con monosílabos. Sus cartas, de una escritura infantil, eran tan lacónicas como su palabra. Y ¡qué gramática! ¡Cuál ortografía! A los veinte años, después de haber recibido las lecciones literarias de los mejores maestros, redactaba párrafos dignos de un niño de ocho a nueve años. En cambio era un muchacho hábil y diestro; muy dúctil de cuerpo, sobresalía en los ejercicios físicos; tenía mucho ingenio para arreglar relojes descompuestos, y ejecutaba con gusto pequeños trabajos manuales. Frecuentemente me sorprendí con su espíritu de observación; gustaba del campo y había hecho observaciones muy justas sobre los hábitos de los animales y las plantas; en este punto aventajaba a sus hermanos. Sus padres no se engañaron acerca de sus aptitudes; hicieron de él un agrónomo. En la escuela de agricultura ocupó los primeros puestos, y habría alcanzado el primero si no hubiera habido en el examen una prueba literaria que deslució su trabajo.
Otro ejemplo. Tuve en mi laboratorio de psicología un alumno que desde el primer momento me produjo verdadero asombro. Era joven y no sabía casi nada; pero tenía ansia de aprender. A instancias suyas, le mostré el f uncionamiento de algunos aparatos delicados, cronómetros, cilindros registradores; me escuchaba con profunda atención; tocaba discretamente y con un movimiento lento los órganos que yo ponía en actividad delante de él. Algunos días después, tenía que hacer una demostración delante de muchos alumnos; encontré los aparatos completamente preparados, las pilas con los hilos puestos, los cilindros admirablemente bruñidos, los tambores en buen estado, y todo ello ajustado de la manera más inteligente, como si un experto ayudante hubiese pasado por allí. Mi nuevo alumno lo había hecho todo. Durante mi demostración, se ocupó en hacer funcionar los aparatos; tomaba los trazados más difíciles, y siempre en el momento oportuno, para que la demostración no llegase ni demasiado tarde ni demasiado pronto. Cuando mi auditorio hubo de abandonarme, me volví hacia él y le pregunté con asombro quién le había enseñado el método gráfico, y el alumno me respondió con un tono de sorpresa igual al mío: «Pues usted, caballero; usted mismo». Ello quiere decir que aquel joven en un cuarto de hora aprendió más que un alumno cualquiera en diez sesiones de manipulaciones. Este alumno extraordinario de habilidad manual ha llegado a ser más tarde uno de mis más diestros colaboradores; no diré su nombre por no ofender su modestia; pero estoy obligado a hacer constar su ingeniosidad para elegir dispositivos de experimentación, su aptitud para precisar y corregir el método experimental y sus cualidades sobresalientes de crítica; es el espíritu más ponderado, el más fino y penetrante que haya visto nunca; hay que añadir a esto una gran vivacidad de espíritu, que le daba la cualidad de adivinar el pensamiento de cualquiera a la primera palabra de una frase. Después de todos estos elogios, me veo obligado a decir que no resulta un espíritu completo. Mi alumno es demasiado buen psicólogo para no haberse percatado de ello. Lo que es muy débil en él es el verbo. No escribe con la misma profundidad con que piensa; en su correspondencia, las frases se siguen, unas y otras, enlazadas por la elemental conjunción, y hay en sus escritos pocas frases subordinadas, pocos matices. Sus artículos son también de una lengua elemental, y esto es muy sensible. Su palabra tampoco tiene brillantez, pero es tan clara y tan precisa que hace olvidar la forma. Yo lo he oído dar lecciones en clase; indudablemente, no resulta un orador, no tiene movimientos de elocuencia, cambios oportunos de tono, ni frases salientes, ni nada de lo que constituye la aureola del pensamiento; habla con sobriedad, con la abundancia de un abogado de asuntos civiles, y sólo a fuerza de método, de orden en la exposición, de ingeniosidad en los puntos de vista y aun de profundidad en el pensamiento, consigue ganar a su auditorio; pero nada debe al verbo.
¡Cuántos ejemplos se podrían citar de estos dos tipos de espíritu que son tan diferentes! Yo he visto filósofos ilustres que eran incapaces de servirse de sus ojos y de sus manos para el menor ejercicio de observación, y ésta debía ser la causa de la repugnancia que sentían hacia la experimentación y les impulsaba a hablar tal mal de ella. Yo he visto un profesor de ciencias en la Sorbona que resultaba tan poco literario, que nunca pudo aprender la ortografía; su curso, extremadamente científico, pero obscuro y desordenado, era tiempo perdido para la juventud que asistía a sus lecciones. Todo el mundo, recogiendo sus recuerdos, podrá realizar retrospectivamente observaciones análogas. La distinción que acabamos de proponer se demuestra fácilmente; parece llena de exactitud, evidente por sí misma; pero no parece tal más que cuando ya se la conoce. Por mi parte, hace ya tiempo que he notado estos hechos; pero es solamente de ayer cuando comprendo su importancia; he aquí con cuál motivo se han abierto mis ojos.
Me ocurrió esto en el curso de indagaciones sobre la inteligencia. Estas indagaciones, como recordarán los lectores, se verifican por medio de numerosos tests; hay más de sesenta. Entre estos tests, los unos recaen sobre la comparación de sensaciones, el juicio de sensaciones, la memoria de sensaciones, la clasificación de sensaciones o la ejecución rápida y cuidada de movimientos y actos complicados.
Consisten otros tests en definir palabras, en retener cifras, en poner palabras en orden, en comprender pasajes abstractos, en criticar pensamientos absurdos. El contraste entre estos dos grupos de pruebas resultó evidente: las primeras pueden llamarse pruebas de inteligencia sensorial y las segundas pruebas de inteligencia verbal. Yo ignoraba que la diferencia de estos dos grupos fuese muy importante, y hasta debo confesar que preparando todos estos tests con el doctor Simon, no habíamos procedido con la idea directriz de separar la inteligencia sensorial de la inteligencia verbal. Fueron los hechos, los resultados de los experimentos quienes nos obligaron a establecer tal separación.
En efecto, al principio de los experimentos nos asombramos al ver que para todo lo concerniente a la inteligencia sensorial un niño resulta tan hábil como un adulto. Muestren ustedes a un niño de siete años, por ejemplo, dos cajas, cuyos pesos apenas difieran, una que pese 14 gramos y la otra 15, o bien, muéstrenle dos líneas, de 10 centímetros una de ellas y la otra con 5 milimetros más. Pídanle ustedes que designe la línea más larga, la caja más pesada y repitan la prueba veinte veces con líneas y cajas diferentes, a fin de evitar los errores del azar; procuren ustedes, y esto es lo esencial, fijar bien la atención del niño, porque por regla general es más distraído que un adulto. Si ustedes consiguen conjurar todos estos errores, se maravillarán al comprobar, haciendo el cálculo de las buenas y malas respuestas, que la facultad de percepción y de comparacion en este niño no resulta inferior a la del adulto. Esto no es más que un ejemplo que podría diversificar hasta el infinito, porque basta que el experimento recaiga sobre sensaciones y no necesite de una elaboración intelectual, para que el niño iguale al adulto. Hay más: no es sólo un niño normal quien muestra esta habilidad verdaderamente extraordinaria de percepción sensorial, sino el débil y hasta el imbécil del hospicio. Hace pocos días veía yo en las salas del doctor Simon imbéciles de treinta años, a los cuales no había podido enseñárseles a leer y escribir, porque no resultan bastante inteligentes para ello; pues estos imbéciles llegaban, sin embargo, a comparar pesos y líneas con la misma seguridad, la misma exactitud que el doctor Simon y que yo. La inteligencia sensorial forma, por tanto, una inteligencia aparte, próxima a la del animal, y que no se desarrolla paralelamente con la inteligencia verbal.
De los atrasados del hospicio pasemos a los atrasados de escuela, que son también deficientes de inteligencia, aunque atacados de deficiencia más ligera; haremos sobre ellos comprobaciones análogas. Estos niños resultan inferiores a sus camaradas normales, toda vez que se les admite en las clases especiales cuando tienen un atraso de tres años en lectura, ortografía y cálculo, pues en los trabajos manuales distan mucho de presentar la misma inferioridad; tienen un golpe de vista certero, su mano es hábil, y cuando se les da una obra material para que la ejecuten, lo hacen con apresuramiento y el resultado no es nunca malo. Si sus dibujos libres, que están inspirados por la imaginación, pueden revelar cierta debilidad de concepción, en cambio sus dibujos de ornamentación no dejan de tener gusto. Hemos visto muchachas anormales coser y bordar de una manera satisfactoria y hacer con gracia lindísimas flores artificiales de papel. Cuanto a nuestros muchachos anormales, hay necesidad de verlos en el establecimiento. Yo recuerdo que en una escuela el profesor de trabajo manual se había negado al principio a aceptarlos por alumnos. «Estos niños, decía el aludido profesor, deben ser turbulentos y viciosos; si les hago manipular con la garlopa o con la sierra van a herirse... yo seré el responsable de tales accidentes.» Pero habiendo insistido mucho el inspector M. Belot, el maestro obrero consintió en hacer un ensayo; después de algunos meses había cambiado de parecer. Claro que el maestro adoptó al principio, algunas precauciones, empezando por hacer que cada anormal fuese acompañado de un alumno normal muy práctico que le servía de guía al otro, ejecutando antes el trabajo y vigilando las manipulaciones de la herramienta. Durante un año de ensayos no hubo que lamentar el menor accidente. Hay más: desde el punto de vista de la atención, del gusto y de las capacidades de trabajo, los anormales han dado resultados increíbles; clasificados con normales de la propia edad, no son ni los primeros ni los últimos, ocupan el término medio. En las notas relativas a cada uno de ellos se lee casi constantemente: tiene una mano diestra, es atrevido en las manipulaciones, es cuidadoso, tiene gusto. Luego si estos anormales son inferiores en cálculo, en ortografía, en lectura, es decir, para la inteligencia verbal, no presentan, ni mucho menos, la misma inferioridad para la inteligencia sensorial. De casi todos sus alumnos anormales, el profesor ha podido escribir: hará un buen obrero.
A la luz de estas observaciones, el niño anormal se nos aparece como un ser que se ha detenido en una fase anterior de su desenvolvimiento intelectual; todo el mundo lo sabía sin duda, pero se ignoraba en qué consistía con exactitud esta detención de desarrollo intelectual. Se comprende mejor cuando se sabe que la inteligencia del niño es por de pronto sensorial, que se sirve sobre todo de imágenes sensibles, de experiencias concretas, y que es más tarde cuando aparece la inteligencia verbal, que, gracias a la palabra, permite el desenvolvimiento de las ideas abstractas y generales.
Entre los niños que son normales, pero alcanzan mal éxito en sus estudios, el tipo del práctico está también muy extendido. Citaré algunos de los ejemplos que he recogido. Hacía últimamente una información con el inspector Lacabe y M. Bocquillon sobre los niños perezosos y las causas que sirven para explicar los fracasos escolares; habíamos pedido a muchos maestros que nos ilustraran sobre la psicología de los alumnos formando, en una clasificación de mérito, la última parte de su clase. Muchos de tales maestros, creyendo dar una explicación suficiente, emplearon esta respuesta demasiado sumaria que consiste en decir que al alumno le falta inteligencia o voluntad. Pero algunos, mejor inspirados y sobre todo más atentos, llevaron el análisis más lejos, buscando desde cuál punto de vista había que incriminar la inteligencia de ciertos perezosos, y los maestros comprobaron, que una buena parte de aquellos que no resultaban inteligentes para la enseñanza de la clase lo eran para los trabajos manuales.
Se nos ha citado más de un niño que permanece enteramente pasivo en clase. Mientras que aparenta escuchar al maestro, su mirada se fija en el pupitre, en su goma, en su lápiz; un objeto cualquiera ofrece para él una atracción fascinadora, su pensamiento acompaña a sus dedos, que palpan el objeto, estudian sus contornos, sus aristas, las propiedades físicas de la madera y del caucho. Tal alumno ocupa el primer puesto en el taller; su trabajo está hecho a la perfección; si se trata de plegar, de recortar cartones, de hacer croquis, la tarea resulta irreprochable. Con frecuencia es el primero en dibujo; su carácter de letra es perfecto; su cuaderno, repleto de faltas de ortografía y de problemas inexactos, constituye un modelo de forma; los mapas y las ilustraciones también son admirables.
«La muchacha del propio tipo tiene marcadas disposiciones para la costura, para el ajuar, para la cocina. Se ocupa algunas veces materialmente de las niñas chiquitas; resulta torpe para la ortografía; pero excede a las demás en inteligencia cuando se trata de aderezar un plato.»
El maestro que ha indicado estas observaciones importantes añade con razón: «No hay que creer que tengamos que habérnoslas aquí con tipos despojados de toda facultad intelectual. Es preciso reunir muchas cualidades de observación, de reflexión, para ajustar dos piezas de hierro, para ejecutar bien una entalladura, para reproducir con exactitud sobre el papel un modelo en relieve».
Estas comprobaciones me han impresionado a tal punto que no pude menos de preguntarme si en realidad existen niños por completo ininteligentes, es decir, desprovistos de toda especie de aptitud intelectual; estoy más bien dispuesto a creer que los juzgamos con demasiada frecuencia desde un solo punto de vista, que desdeñamos demasiado sus aptitudes manuales, aunque en ellas la inteligencia pueda manifestarse lo mismo que en la palabra. Habría necesidad de hacer una comprobación en gran escala; estoy persuadido que mostraría en Francia, como acaba de mostrar en América, cuán extendida está la vocación por el arte manual. Aguardando tal comprobación yo me permito indicar los resultados siguientes, que ya son animadores. En tres clases distintas estudié los alumnos que están en los últimos puestos para todas las materias, interrogándome sobre sus facultades para el trabajo manual; estas facultades son medias y completamente independientes de su rango en las diversas materias.
Apoyemos esto con una cifra que nos hará salir de las consideraciones vagas. La mitad de los quince escolares citados están en la primera mitad de la clase para el trabajo manual; luego, si se tiene en cuenta que entre estos quince escolares habrá de existir un cierto número que deban sus malos puestos a la pereza, y que son probablemente perezosos también para el trabajo manual, se llega a concluir que sus puestos en trabajo manual son debidos a que poseen en este arte aptitudes, no sólo medias, sino hasta superiores a la media; hay en ellos una especie de compensación, y esto es lo que habrá necesidad de aclarar. Esta es una conclusión que ofrece el mayor interés desde el punto de vista práctico. Nuestros holgazanes, es decir, los alumnos que peor aprovechan la enseñanza literaria o científica, son sencillamente, lo menos en la mitad, y quizá en las dos terceras partes, niños cuyas aptitudes se desconoce y que han nacido para el trabajo manual.
Cuando la importancia de la distinción que acabamos de indicar entre el verbal y el práctico sea reconocida por todos, constituirá un gran progreso, un gran beneficio social; entonces se comprenderá que la elección de una carrera no debe ser entregada al azar, sino que es un asunto en extremo serio, para el cual es preciso regular las aptitudes de todo el mundo. No se pondrá, pues, un práctico en un cargo literario, y tampoco se confiará a un verbal una tarea material. Ya, sin tener necesidad de hacer sobre tales cuestiones un análisis profundo, se comprende, se adivina cómo es posible ordenar desde este punto de vista diversas profesiones. Nada más verbal que el abogado, y también, desgraciadamente, nada más verbal que el hombre político; el profesor, el conferenciante, el predicador, el actor deben ser verbales; un médico no puede ser tan extraño al arte manual; el cirujano debe ser principalmente un práctico. En el comercio hay sitio también para aptitudes muy diferentes: el vendedor debe ser un verbal; el comisionista, el corredor también deben ser verbales; por el contrario, el comprador, el mecánico y tantos otros que trabajan especialmente con la inteligencia sensorial tienen necesidad de ser prácticos.
Guardémonos sobre todo de imaginar que cabe establecer una jerarquía, una distinción de clase entre la inteligencia verbal y la sensorial. Abandonemos estos prejuicios del antiguo mundo, que ya están abolidos del otro lado del Atlántico. Si la vocación manual se encuentra con tanta frecuencia en la clase obrera, en cambio, ¿no es necesaria al sabio, al experimentador especialmente? Y además, la inteligencia sensorial no consiste sólo en la habilidad y la destreza; es sobre todo una inteligencia de imágenes y de sensaciones; si fuese preciso realzar su nobleza, recordaremos que tal inteligencia es la del músico y también la del pintor. La pintura, una de las más grandes maravillas, uno de los mayores misterios de la actividad humana, es el arte sin palabras, que vive con sensaciones, imágenes y sentimientos. ¿Se objetará que la inteligencia sensorial pertenece en particular a los niños, mientras que la inteligencia verbal marca la aparición del pensamiento abstracto, de la ciencia, y corresponde a una civilización avanzada? Quizá; la observación es justa; pero ¿en qué representa una depreciación de la inteligencia sensorial? Si los orígenes de la inteligencia sensorial son más lejanos, más primitivos, nada se debe concluir de ello sobre la altura a que puede elevarse; no debemos juzgar de las cosas más que por su resultado, su destino, y no por su origen.
La novela, y sobre todo la poesía, ¿no suponen la sobrevivencia parcial en el poeta de un alma de niño, con su impresionabilidad, su curiosidad, su gusto por el misterio y su imaginación concreta? No se imprime sombra alguna sobre la poesía recordando sus orígenes. Luego resulta una vana y pueril preocupación clasificar, por orden de mérito, las aptitudes humanas; lo esencial es que sigan siendo numerosas y de una infinita variación, porque el buen funcionamiento de una sociedad lo exige; decimos también que es necesario que sean reconocidas para que cada cual se consagre a la tarea que le convenga mejor.
En la escuela, en el liceo, ¿resulta posible determinarlas ya? No sólo es posible, sino que hasta es fácil. Para conseguirlo no hay más que mirar a los niños, observarlos, interrogarlos. Aquel que sólo lee libros de ciencia, de mecánica, no es en modo alguno un literario. Aquel que pasa los domingos en dibujar, nada tiene tampoco de literario. Por otra parte, los lugares en composición están allí, indicando claramente las aptitudes de los niños a todos los que quieran tomarse el trabajo de estudiarlas de cerca. Se sospechará que es verbal aquel alumno que resulta fuerte en gramática, en cálculo, sobre todo en redacción, y se pensará lo mismo de cualquier niño que dé respuestas vivas, que hable con abundancia y se exprese fácilmente.
Queremos mostrar de pasada que es posible emplear tesis especiales para reconocer cuáles son las facultades que resultan más interesadas por el tipo verbal y por el tipo sensorial; pero estos experimentos, que ofrecen un interés muy grande para la psicología, deben interpretarse con la mayor prudencia. Vamos a probarlo discutiendo algunos casos particulares.
Un día me enviaron, de una escuela primaria, a mi laboratorio tres muchachos que presentaban particularidades interesantes. Eran estos muchachos de trece a catorce años y pertenecían al curso superior de la escuela. Los llamaremos, para no confundirnos, Ernesto, Luis, Antonio. Todos tres son buenos alumnos: conducta irreprochable, aplicación excelente; pero distan mucho de obtener iguales éxitos escolares. Ernesto y Luis resultan los últimos en sus cursos; Antonio, inteligencia brillante y viva, está clasificado siempre el primero. En cambio, se nos dice que Ernesto y Luis sobresalen en el trabajo manual; ambos dibujan con mucho gusto y se preparan para una escuela de artes y oficios. El diagnóstico de las aptitudes estaba hecho, pues, por los maestros; pero yo quería indagar, además, de cuál aptitud mental dependían aptitudes tan diferentes. Realicé en estos tres muchachos varias pruebas; algunas dieron resultados poco significativos, y las pasaré en silencio; otras alcanzaron todo el valor de una demostración.
Advertí en el acto que Antonio brillaba especialmente en las pruebas que suponen la facultad verbal, mientras que sus camaradas permanecían en ellas detrás de él. Por eso, busqué ante todo cuál era el número máximo de palabras que cada uno podía encontrar en tres minutos: Antonio citó 78, mientras que Ernesto sólo hallaba 67 y Luis 49. Se les hizo explicar el sentido de las palabras abstractas, entre las cuales había varias muy difíciles. Antonio explicó 16, Ernesto 11 y Luis 10. Se les obligó a realizar asociaciones con una palabra que se les daba. Antonio encontraba su asociación con bastante viveza, en 4'',8, Ernesto en 5",50 y Luis, mucho más lento, en 7'',60. Por último, leí a todos tres el pasaje siguiente, que resulta un poco difícil de aprender (es una paráfrasis de un pensamiento de Pablo Hervieu), y les rogué que le reprodujesen después de memoria:
«Se han emitido juicios bien distintos sobre el valor de la vida. Unos la proclaman buena, otros la proclaman mala. Resultaría más justo decir que la vida es mediocre, porque, de una parte, nos aporta siempre una dicha inferior a la que hemos deseado, y por otra parte, las desgracias que nos ocasiona son siempre inferiores a las que otros nos habían deseado. Esta mediocridad de la vida es la que la hace equitativa, o mejor quien la impide ser radicalmente injusta.»
Ernesto y Luis comprendieron mal y reprodujeron peor, sin tener siquiera el auxilio de la memoria verbal.
He aquí lo que Luis escribía:
«Nuestra vida es mediocre nos aporta lo que no esperamos y si se piensa en alguna cosa nos aporta otra pudiéndose decir que nuestra vida es una lucha contra el azar.»
No hay aquí faltas de ortografía, pero todo el texto está desprovisto de puntuación; la idea no ha sido comprendida; tampoco se observa en la redacción memoria verbal ni reproducción textual de las palabras.
Compárese lo que precede con la redacción de Antonio:
«Unos dicen que la vida es buena, otros afirman que es mala. Digamos mejor que la vida es mediocre, porque nos aporta siempre una dicha inferior a la que hemos deseado y una desgracia inferior también a la que los otros nos desean.»
En este segundo texto existe puntuación, una comprensión exacta y mucha memoria verbal. Es indudable que la superioridad de Antonio resulta aplastante. Lo propio sucede con todos los experinientos que se podrían realizar sobre la facultad verbal.
Miremos ya el reverso de la medalla; busquemos otras pruebas que no afecten a la facultad verbal, pero que interesen al conjunto de la inteligencia sensorial. Sometamos nuestros tres jóvenes a un ejercicio que no exija en modo alguno inteligencia, sino memoria visual esencialmente. Hagámosles reproducir una línea caprichosa; esto es, una línea quebrada, compuesta de líneas rectas y curvas; se la contempla diez segundos y después se la reproduce de memoria. Según un sistema de anotación que resulta inútil describir aquí, podemos cifrar la exactitud de la reproducción: la de Luis vale 7, la de Ernesto 6; cuanto a Antonio, el literario, no se eleva más que 3,5. La prueba de que este alumno resulta inferior en memoria sensorial no admite duda.
Pero ¿concluiríamos de tales análisis psicológicos que Antonio es un verbal y que los otros dos alumnos son prácticos, si no tuviésemos ya la prueba de sus aptitudes por su trabajo cotidiano? Seguramente no. Hemos dicho y volvemos a repetirlo: la determinación de las aptitudes no se establece con tests mentales, o mejor, cabe demostrarla con tests de resultados nunca con tests de análisis. Recordemos la distinción hecha ya a este propósito en nuestro capítulo sobre la visión; recordemos las observaciones realizadas sobre Armanda, la muchacha que, después de un millar de análisis, pertenece a un tipo subjetivo y que, no obstante, se dedica con éxito a la pintura. Si necesitásemos un experimento más para mostrar la oportunidad de la prudencia, añadiríamos la lección que nos ha sido facilitada por indagaciones muy recientes sobre los pintores. Hemos hecho estudios sobre un pintor ya célebre, aunque no ha cumplido más que veinte años; el joven Tade Styka tiene una admirable habilidad de dibujante, y se podría deducir de esto que su memoria visual resultaría excelente. Lo hicimos copiar de memoria nuestros modelos de líneas, los mismos que empleamos en las escuelas para comprobar la memoria visual, y experimentamos verdadera sorpresa: Tade Styka no resulta más hábil para hacer una reproducción exacta que un niño de ocho años que no sabe dibujar. ¿Le negaremos talento porque haya fracasado en nuestros tests? Si ahora tuviese ocho años, diríamos a su padre: «No le haga usted dibujante; no tiene aptitudes». Evidentemente, no. La aptitud para el dibujo se demuestra por el dibujo, la aptitud para el canto por el canto, y así sucesivamente; no hay otro medio y no existe otro método de demostración.
![]()
![]()
- IV -
Aptitud particular y cultura en general.
Al terminar la exposición de lo que se sabe actualmente sobre las aptitudes de los niños, juzgo útil examinar con rapidez una cuestión de interés general que hemos olvidado en nuestra exposición y que, sin embargo, la domina. Me refiero a la cuestión de la utilización que es preciso hacer de las aptitudes particulares en un niño. Dos opiniones en absoluto diferentes pueden ser mantenidas, y ya lo han sido de hecho. Según una de ellas, hay necesidad de dar siempre a cualquier niño una cultura general, de conformidad con este principio ya antiguo que exige que un hombre honrado, tenga luces de todo. Si un niño posee memoria, especialmente visual, no se dejará por ello de cultivar su memoria auditiva. Si ha nacido práctico, no se le dispensará de ejercicios literarios. En apoyo de tal sistema de educación integral se invoca dos argumentos, práctico el uno, teórico el otro. Prácticamente, se nos dice, se haría un mal servicio al niño haciendo de él un ser incompleto, un especializado antes de tiempo; porque si, para llevar las cosas al extremo, no resulta ya capaz más que de desempeñar un oficio, por ejemplo, ¿qué podrá hacer para ganarse la vida el día en que las condiciones económicas cambien y le falte este oficio? El segundo argumento descansa sobre la idea de que una enseñanza hasta inútil no es nunca perdida, porque sirve de gimnasia al espíritu, extendiendo nuestras facultades. Se puede citar a propósito de esto el excelente ejemplo que nos facilita la enseñanza de la filosofía. Es dudoso que esta enseñanza encuentre aplicaciones prácticas indudables en la vida de aquellos que no habrán de ser más tarde filósofos de profesión. Las discusiones sobre el materialismo y el kantismo no sirven ni en la industria ni en el comercio. Y, no obstante, muchos alumnos reconocen que han sacado de la filosofía un beneficio moral, pues habiéndose ensanchado sus ideas, tuvieron la revelación de problemas que ni siquiera se daban cuenta. Así adquirieron dos cualidades que por sí solas bastarían para legitimar el tiempo pasado en una clase de filosofía. Estas dos cualidades son un poco más espíritu crítico y un poco más espíritu de tolerancia.
Creemos muy justas tales ideas con la condición expresa de que no se exageren. En la respuesta que vamos a dar hay por de pronto una consideración vulgar, sobre la cual pasaremos rápidamente, porque pienso que éste es un punto donde todo el mundo está de acuerdo. De una parte, diremos es bueno intentar hacer espíritus completos, a fin de dar a cada individuo la mayor potencia de adaptación; el medio actual es instable, los oficios y las necesidades a las cuales corresponden cambian todos los días; la máquina-utensilio hace progresos a la vez bienhechores para la colectividad y peligrosos para ciertos intereses individuales. Luego es útil que cada alumno no sea confinado de antemano en un oficio preciso, del cual no pudiera salir. Pero, por otra parte, es innegable que no se puede descuidar las aptitudes de los niños, toda vez que la aptitud es un medio formidable para economizar el esfuerzo, constituye un instrumento natural de progreso, porque la aptitud permite hacer más con menos trabajo. Hay, pues, lugar de conceder una parte a la cultura general, si por lo menos el alumno cuenta con una naturaleza tal que resulte capaz de aprovecharse de ella, y hay lugar también de emplear la aptitud particular, cuando es bien característica, como la palanca de la instrucción. Si algún individuo ha nacido dibujante, no sólo es ridículo dejar de hacerle dibujar mucho, sino que hay necesidad aun de servirse del dibujo para interesarle en la historia, en la geografía y hasta en las ciencias, y, acaso también en la literatura; trazando mapas, dibujando escenas históricas, aparatos de física, llegará el alumno de este modo por la vía indirecta de su aptitud especial a obtener una cultura extensa. Todo esto me parece vulgar, conocido, demostrado, definitivamente adquirido, y considero ocioso insistir en ello por más tiempo.
Lo que resulta más importante es decir con mucha franqueza lo que pensamos de los estudios, que son por sí mismos completamente inútiles y anticuados, pero que se conservan celosamente, porque se los considera como constituyendo una gimnasia intelectual. Por esta razón es por la que se quiere imponer el latín a todos los estudiantes. La idea, a primera vista, parece muy seductora. Todo el mundo reconocerá que vale más formar un espíritu que llenarlo; vale más adquirir un buen juicio que haber aprendido de memoria los rudimentos de una ciencia particular; el escolar no ha perdido el tiempo en el liceo si ha adquirido en él el hábito de trabajar; el estudiante no debe lamentar el haber seguido cursos de derecho romano, si tales cursos, bien inútiles para la práctica del derecho, han formado en él cierto espíritu jurídico.
Pero démonos cuenta de los abusos a que puede dar origen un buen principio. No existe materia, por inútil, por ingrata, por fútil que sea, de la cual no se pueda decir que servirá de cultura al espíritu. El argumento resulta extremadamente arriesgado porque es tendencioso y está exento de toda comprobación precisa. ¿Dónde está la prueba de que tal enseñanza, a pesar de su reconocida inutilidad, ha fortificado mi espíritu? Semejante prueba no se da nunca y costaría mucho trabajo darla.
Citemos un ejemplo en apoyo de ello.
Acabo de terminar una información con el doctor Simon sobre esos desgraciados sordo-mudos a quienes, por consecuencia de un método actualmente en boga, se trata de enseñar la palabra y la lectura sobre los labios. Son precisos ocho o diez años de estudios extremadamente fatigosos, desmoralizadores para el sujeto, y dicho sea de pasada, muy costosos, para conseguir que un ser que es completamente sordo, y sordo de nacimiento, pronuncie sonidos articulados que no oye, o para adivinar por los movimientos de los labios de su interlocutor algunas de las palabras que éste pronuncia. Cuando se visita una escuela de sordo-mudos, los profesores del colegio presentan con apresuramiento niños sordo-mudos que pronuncian con voz ronca algunas palabras casi ininteligibles, y pueden leer sobre ciertos labios, los de su profesor, preguntas elementales y siempre idénticas, que giran sobre su nombre y su edad. Pero hay motivo para sospechar que estos alumnos que sirven para la demostración y para la exhibición no son más que semi-sordos, o niños que han oído en otro tiempo; porque en estas condiciones lo que se llama «demutización» es muy fácil.
Nosotros quisimos saber si algunos años después de haber abandonado la escuela, los sordo-mudos, escogidos con cuidado entre aquellos que la administración misma considera como más aprovechados en la enseñanza oral, pueden hablar oralmente con personas extrañas. En otros términos, el problema que habíamos planteado era el siguiente: Esta enseñanza oral, tan penosa de adquirir, tan costosa de dar, ¿ofrece alguna utilidad social? Después de haber ido a examinar, en su domicilio particular, a una cuarentena de sordo-mudos, hemos llegado a adquirir esta convicción: No hay medio de que un extraño mantenga una conversación seria, útil, con uno de tales sordo-mudos; en cuanto se sale de las vulgaridades sobre el nombre, la edad, en cuanto se quiere tener un dato preciso, un nombre propio, unas señas, una cifra, una palabra técnica, es preciso escribir. Nuestra conclusión ha sido, pues, la siguiente: tratar de «demutizar» al sordo-mudo completo y congénito es dar una enseñanza de lujo, que puede procurar a estos desgraciados y a sus padres una satisfacción moral; pero prácticamente no les sirve de nada para elegir un oficio, ni para ejercerlo, porque puestos en presencia de personas extrañas, resultan impotentes para comprenderlas y para hacerse comprender de ellas.
¿Cuál conclusión se debía sacar de nuestra información? ¿Que la enseñanza oral de los sordo-mudos debe suprimirse? Sin duda, ésta es la primera idea que nos asalta.
Pero para salvar la «demutización» se ha objetado que tomándolo todo en cuenta, y a pesar de la pobreza de sus resultados prácticos, tal sistema tiene una virtud educativa. Aquí está el error, y sin querer tomar demasiado en serio semejante argumentación, que no es más que una defensa personal por tradiciones amenazadas, diremos simplemente esto. Es inexacto e imprudente sostener que toda enseñanza, cualquiera que ella sea, puede servir para la cultura del espíritu. Es preciso, por lo menos, que esta enseñanza llene una condición fundamental, la de estar adaptada a las aptitudes del individuo. Emplear ocho años para aprender la palabra y no llegar a adquirirla, no puede ser una buena gimnasia. Este es aún uno de aquellos errores de pedagogía que han producido más daño; parece, no obstante, que con un poco de buen sentido se hubiera podido evitar.
![]()
La pereza y la educación moral.
![]()
![]()
- I -
La pereza.
Cuando un maestro comprueba que un alumno no trabaja tanto como sus camaradas, se lo explica. generalmente de este modo: «Este alumno es un perezoso; podría hacer mucho más si quisiera, pero no quiere. Su falta de voluntad tiene la culpa de todo». He oído dar esta explicación demasiado simple, no sólo por modestos maestros, sino por profesores eminentes. Un catedrático del Colegio de Francia, a quien yo hablaba un día de las diferencias mentales existentes entre los escolares y del interés que había en estudiarlas, me afirmó, con un tono que no admitía réplica, que cuando se practica la enseñanza se persuade uno de que sólo existen dos categorías de estudiantes: los trabajadores y los perezosos. Intentó demostrarlo que el problema era menos sencillo, que la voluntad no es más que una resultante, y que había necesidad de analizar cada caso con cuidado, saber por cuál razón un alumno no trabaja... Pero me atajaba constantemente, cubriendo mi voz: «Trabajadores y perezosos; no hay más que eso». Tal opinión pudo tener en otro tiempo cierta autoridad, porque estaba en armonía con la psicología tradicional; para el espiritualismo, hay en nosotros dos partes distintas: una pasiva, y ésta en la inteligencia y la sensibilidad; la otra, activa, esencialmente activa, ésta es la voluntad. La voluntad sola determina los actos y la conducta; y en sus manifestaciones es aún liberada de la influencia que podrían ejercer sobre ella las partes pasivas de nuestro ser, nuestros pensamientos y nuestros sentimientos, porque la voluntad es una fuerza libre; hay más, la voluntad representa una cierta energía, que es distribuida a todos en cantidad indefinida; y si cada uno de nosotros no utiliza esta voluntad que tiene a su disposición, resulta responsable de ello y se le debe tratar como culpable. Pero en la actualidad estas ideas de metafísica parecen bien abandonadas; lejos de admitir que la voluntad existe en cada uno de nosotros como una especie de Deus ex machina, que interviene de la manera que le place, para hacer todo lo que le place, estamos convencidos de que todas nuestras acciones resultan determinadas por un gran número de influencias corporales y mentales, de hábitos, de pensamientos, de maneras de sentir, de las disposiciones inconscientes, de los antecedentes hereditarios, etc.; de todas estas causas grandes y pequeñas, conscientes y ocultas, es de donde resulta hecha nuestra conducta. Por consecuencia, si se quiere comprender la psicología de un escolar, si se quiere corregir su pereza o darle buenos hábitos de trabajo, no debe uno satisfacerse con acusar cándidamente su voluntad; es preciso llevar el análisis más lejos, observarle, estudiarle, a fin de llegar en cierta medida a explicársela.
Hemos visto ya en los capítulos precedentes que los desfallecimientos del trabajo intelectual pueden obedecer a muchas causas que son extrañas a la voluntad del alumno; una tras otra, hemos sondado la parte de la debilidad, de las enfermedades, de las alteraciones sensoriales, de la falta de inteligencia, de la falta de memoria y, por último, de una especialización de aptitudes, que hace inepto al niño para el trabajo de la clase. Cuando una u otra de estas causas pueden ser incriminadas, no se debe acusar al niño de mala voluntad; no puede aplicársele el epíteto de perezoso, que si yo lo entiendo bien, corresponde a una debilidad de voluntad de que el niño resultaría responsable.
Vamos a ocuparnos un poco, en todas las páginas que siguen, del niño perezoso. En clase, este niño se señala por una inatención que presenta dos formas principales: una actividad desparramada y ruidosa, o bien la inercia. Algunas veces hay que añadir también algo de insubordinación.
Pero si no se tiene en cuenta la actitud del escolar en clase, o la manera como realiza sus deberes, si, en otros términos, se quiere absolutamente imaginar algún experimento, algún test demostrando directamente el estado de pereza de un niño, se encuentra uno muy embarazado, porque es muy difícil hacer buenos experimentos sobre el carácter.
Con mucha frecuencia, un director de escuela ha señalado a nuestra atención algún niño cuyo carácter le parecía indomable; yo me acuerdo de una niña de diez años que constituía la desgracia de su escuela; esta muchacha llevaba la perturbación a todas las clases donde iba, y por aplicación de una idea de justicia distributiva, la directora la hacía pasar sucesivamente por todas las clases para que cada profesora tuviese su parte de martirio. Me mostraron esta interesante niña, reprochándole su conducta delante de mí; la niña bajaba la cabeza, manteniendo una actitud muy respetuosa, Permanecí solo con ella; la muchacha seguía muy prudente, muy compuesta, nada denotaba su carácter instable, y si esta instabilidad no hubiese sido señalada por muchas maestras diferentes, hasta se habría podido creer que se trataba simplemente de una niña poco simpática, a quien se hubiera tomado antipatía. Añado que esta niña no tenía ningún estigma físico, que su desarrollo era normal y que su inteligencia estaba en la media. Cierto es que ofrecía un gran atraso de instrucción, pero ello se comprendía, toda vez que en clase no escuchaba nunca, pasando la mayor parte de sus días en un corredor.
El único medio, en mi opinión, de adivinar el carácter de un niño es ponerle por artificio en el medio donde vive habitualmente, y vigilar lo que hace, sin que advierta semejante vigilancia. Propongo el procedimiento siguiente, que he empleado con éxito: consiste en hacer realizar a un niño un trabajo cuya cantidad es mensurable, y que sólo exija atención, por ejemplo, borrar ciertas letras de un texto, todas las a, todas las i, todas las r, etc. Cojamos cinco niños de la misma clase, hagámosles sentarse en torno de una misma mesa, démosles la consigna de tachar letras durante cinco minutos y permanezcamos allí vigilándolos; después, cuando hayan pasado los cinco minutos, hagamos una pequeña señal sobre su hoja para saber cuál es la cantidad de trabajo producida; luego los dejamos entregados a sí propios, después de haberles recomendado que continúen su trabajo como si estuviésemos presentes. En el acto algunos de los alumnos, los más fáciles de distraerse, aprovechan nuestra ausencia para hablar, molestar o burlarse de sus vecinos.
Una vez pasados los cinco minutos, no tenemos más que mirar el trabajo hecho para darnos cuenta de lo que ha pasado. A fin de llegar a una apreciación exacta, se compara al alumno a sí mismo; se indaga si su trabajo no vigilado resulta igual o inferior a su trabajo vigilado; en el último caso, cabe sospechar distracciones. Con frecuencia tuvimos la prueba de ello; nosotros trazábamos así, empleando tal procedimiento, la lista de los niños que nos parecían más distraídos; en seguida pedíamos a los maestros que hiciesen, por sus propios medios, una lista análoga; las dos listas resultaban casi idénticas(58) <notas.htm>.
Según la opinión generalmente extendida, los perezosos constituyen una verdadera legión. La mayor parte de los alumnos, de dar crédito a las quejas de los maestros, están atacados de pereza. Pues una información muy cuidada, a la cual he aludido ya, acaba de ser llevada a efecto a instancias mías, bajo la dirección del inspector M. Lacabe, con el objeto de conocer el número de los perezosos. Se trata, entiéndase bien, de pereza grave, influyendo en los estudios, y no de esos estados pasajeros de amortiguamiento en la faena escolar que resultan muy frecuentes. Se ha examinado con detenimiento el caso de los alumnos que en la clasificación general ocupan la última quinta parte de la clase; se esperaba encontrar aquí abundantemente el tipo del perezoso y en efecto, ¿dónde encontrarle sino en las colas de la clase? Haciendo este análisis se ha visto uno obligado a eliminar todos aquellos en los cuales el fracaso escolar se explica por una debilidad física, por un defecto de inteligencia o de memoria. Hechas tales eliminaciones, el residuo representa al perezoso por carácter, aquel cuya pereza se explica por causas morales. Pues este residuo es de una pequeñez asombrosa. No es más que de 2 por 100 del contingente total. ¿Qué vale esta cifra? No tiene, entiéndase bien, más que un valor completamente aproximativo. Variará según los medios; resultará más débil en tal escuela más grande en cual otra; variará también según la apreciación de los maestros, porque la cantidad de esfuerzos exigidos a un alumno no es una cantidad fija, invariable, predeterminada. Lo que uno de los maestros encontrará suficiente, a otro le parecerá poco. Las cuestiones de apreciación y de valor son las que complican más la comprobación de los fenómenos morales; se las aprecia más bien que se las comprueba. Pero, en fin, la idea a la cual llegamos aquí no es puramente arbitraria, no corresponde en modo alguno a la respuesta de un maestro a quien se le preguntará: «¿Cuántos perezosos tiene usted en su clase? o ¿Cuántos perezosos ha encontrado usted en su carrera?» Se ha tomado la precaución de definir bien el objeto que se estudia; se ha dejado a un lado todos los casos de pereza ligera, transitoria, accidental, que no tiene un efecto serio sobre los estudios. Se ha considerado únicamente los alumnos cuyo fracaso escolar resalta notable.
Esto nos muestra, sobre todo, que la cuestión o la pereza de causa moral tiene menor alcance de lo que la gente se imagina.
He leído con curiosidad las noticias individuales que maestros excelentes han escrito sobre los alumnos perezosos, buscando en ellas una definición de la pereza, o mejor, detalles precisos que me hicieran comprender en qué consiste la pereza. Tengo que declarar que sufrí una decepción. Muchos de los análisis que se nos da resultan superficiales; se nos habla frecuentemente de niños que se resisten al esfuerzo. Trabajar no es siempre un asunto alegre, en efecto, sobre todo para el niño; hay problemas, lecciones de gramática que nada tienen de recreativos; para fijar la atención en ellos es forzoso realizar un esfuerzo. Algunos perezosos se nos dice que son incapaces de hacerlo; si se sienten vigilados, leen maquinalmente con los ojos, pero con el espíritu ausente de la lectura, o bien hacen ademán de escuchar. ¿En qué consiste que se nieguen al esfuerzo, cuando la mayoría de sus camaradas lo ejecutan? Se pretende explicárnoslo por el influjo de pequeñas causas secundarias. Un niño ha tenido vacaciones demasiado largas, perdiendo el hábito del trabajo; otro no ha adquirido este hábito porque se hace ayudar constantemente por su familia: es la familia quien desempeña los deberes y trabaja por él; un tercero copia sin cesar los cuadernos de sus camaradas y se dispensa así de todo trabajo personal. Todas estas influencias pueden explicar un debilitamiento de la disposición para el esfuerzo, pero las mismas influencias obran verosímilmente sobre otros muchos alumnos y no bastan para hacerlos perezosos; por tanto, la explicación no me parece completa. En otros casos, el maestro invoca un estado de desanimación. Un niño que advierte todos los días que a pesar de su trabajo obtiene siempre malas notas, llega a desanimarse y hasta a disgustarse del estudio, especialmente si no encuentra cerca de sus padres un reconfortante moral. Se nos cita ejemplos tópicos. La familia de este niño es indiferente; cuando entra en su casa no encuentra a nadie con quien podría darse el placer, tan grande en un niño, de hablar de lo que pasa en la escuela. Por otra parte, el padre y la madre le dan el ejemplo de la pereza y de la incuria. Además aún, se burlan abiertamente delante de él de la escuela, ponen en ridículo al maestro, o ya, y esto es más frecuente todavía, se le enseña a considerar al maestro como un enemigo y los castigos como pruebas de su maldad. Yo me pregunto si, cuando el caso presenta una forma tan acentuada, tenemos más bien que habérnoslas con una contraeducación que con la pereza.
Por fin, los maestros nos citan una última causa de pereza; es ésta la insensibilidad a los excitantes habituales: el alumno, nos dicen, es indiferente a todo, sin energía, o bien se añade la observación de que no es accesible a la emulación; observación muy grave, porque la emulación constituye el principal resorte del escolar. Toda esta explicación es algo seca, bastante superficial, y tampoco da cuenta de lo que forma el fondo del niño perezoso.
Tanto como yo puedo juzgar del problema, supongo que la pereza es producida por mecanismos bien diferentes, y en todo caso habrá de proponer la admisión de dos tipos:
1.º La pereza de ocasión. Es ésta una pereza poco estable; constituye el resultado de un acontecimiento que habría podido faltar. Un niño está desanimado por una mala nota, o por un fracaso en un examen, o por los malos consejos de un camarada; la actividad para el trabajo que se había formado en él y que hubiese continuado produciéndose sin esta pequeña causa externa, se encuentra impedida, inhibida.
2.º El perezoso de nacimiento. Existe en él falta inicial en la actividad para el trabajo. El niño se muestra flojo, indolente, indeciso, poco activo; hay más, no gusta el placer que acompaña al trabajo o que resulta inspirado por la perspectiva del objeto que se persigue, y por último, el niño no encuentra en sí la voluntad suficiente para dominarse, para hacer el esfuerzo.
Yo conozco una muchacha que de vez en cuando, por accesos, cae en un estado muy característico de pereza; entonces deja todos los objetos en desorden: permanece todo un día sentada en su butaca, y emplea el tiempo en leer una novela insípida, sin realizar ningún esfuerzo físico. Afortunadamente para ella, este estado es transitorio, pues otros días muestra una actividad verdaderamente normal, hallando placer en trabajar y aun en hacer esfuerzos considerables. Su pereza es en realidad de naturaleza interna e íntima, sin motivos exteriores; hasta es una pereza de aplicación enciclopédica, porque aquellos días se siente indiferente casi para todo, nada lo hace salir de su apatía; es también una pereza producida por una síntesis de causas, puesto que hay en ella desfallecimiento de la sensibilidad, de la actividad y de la voluntad al propio tiempo. Y esto resulta interesante como mecanismo. Yo creo que se comete un error al reducir la pereza a un desfallecimiento de la voluntad sola, toda vez que la voluntad es sobre todo un efecto, un resultado. Pero esta interpretación, si no es sostenible psicológicamente, tiene un verdadero valor pedagógico, como vamos a mostrar en el acto.
![]()
![]()
- II -
La educación moral.
Hemos dicho que los maestros, cuando creen tener que habérselas con un perezoso, lo acusan de mala voluntad o de insuficiencia de voluntad y pretenden hacerle responsable de esta insuficiencia. Pero hay que preguntarse si esta manera de ver resulta justa. Por de pronto, ¿está de acuerdo con las opiniones hoy en boga sobre el determinismo? Si no se admite la existencia, ni siquiera la posibilidad metafísica del libre albedrío, ¿no se inclinará uno a creer que el niño perezoso es irresponsable, puesto que es víctima de antecedentes fisiológicos, de los cuales nada sabe y que, por otra parte, el niño no ha creado? Y también, yendo más lejos, se dirá: como estos antecedentes fisiológicos que explican la debilidad del querer son con frecuencia patológicos, ¿no habrá de considerarse la impotencia de la voluntad como una alteración de la voluntad y mirar en el perezoso un enfermo que tiene sobre todo necesidad del médico? Los médicos consultados sobre esto no tienen en modo alguno el hábito de declararse incompetentes, bien al contrario, revelan una tendencia completamente profesional a aceptar la teoría patológica de la pereza, puesto que encuentran con gran frecuencia en el organismo de los niños perezosos que se les lleva a examinar debilidades constitucionales o enfermedades caracterizadas de los pulmones, del corazón y sobre todo del estómago y del sistema nervioso. En seguida se hablará también de anemia y de neurastenia.
Siempre hemos tratado en este libro no mostrarnos exclusivistas y de confiar al mayor número posible de colaboradores la gran obra de la educación. Luego nos consideramos muy felices al ver que los médicos son frecuentemente consultados en casos de pereza moral, y hay siempre ocasión de indagar si esta pereza moral no se explica por perturbaciones fisiológicas accesibles a un tratamiento médico; que suceda muchas veces así, es probable; que sea siempre así, es dudoso. De todos modos, no podemos aprobar al médico que por parti pris declare enfermo a todo perezoso, y que, lo que aún es peor, se disponga siempre a demostrar su diagnóstico a priori por una comprobación incomprobable. No queremos que el moralista se obscurezca siempre delante del médico. No creemos útil que al niño perezoso se considere como un enfermo; no admitimos tampoco que el maestro mismo considere el niño como un enfermo cuyas desviaciones se miran con serenidad; sobre todo, no admitiremos nunca que se suprima en los medios escolares la idea tan fecunda y tan justa de la responsabilidad moral. Dejemos aquí las discusiones: la metafísica es una cosa y la enseñanza es otra. Desde el punto de vista metafísico, se tiene el derecho de ser determinista, porque la idea del libre albedrío se confunde con la concepción ininteligible del azar, y porque aquella idea no explica en modo alguno la responsabilidad. Pero en la práctica, y especialmente en la escuela, estoy por que el alumno tenga el sentimiento de que es responsable de sus acciones, de su trabajo, y que cuando resulte castigado por su pereza, es castigado con justicia. En este punto de vista también es donde debe colocarse el maestro, si quiere ejercer una acción eficaz sobre sus alumnos; es contra un responsable solamente donde cabe indignarse; la indignación generosa, cuando está inspirada por el interés mismo del alumno, cuando se mantiene en su justa medida, cuando especialmente está limpia de todo sentimiento de venganza, es una de las más poderosas palancas de la educación.
Pero entonces, se dirá, ¿usted admite que la educación consiste, como la acción de los tribunales, en hacer reinar la justicia entre los niños, y que se propone castigarlos cuando cometen la menor transgresión de una ley justa? Las ideas de responsabilidad moral, de pena y de justicia son, en efecto, ideas que se corresponden. Pero yo no creo que la educación tenga por objeto administrar justicia a los pequeños; basta con que dé satisfacción a nuestro sentimiento de lo justo y que no pugne con él. Hay muchos casos en que los medios educativos se emplean fuera de toda consideración de lo justo y de lo injusto. No puedo citar de ello mejor prueba que el ejemplo siguiente, que es bien trivial. Un niño tiene la mala costumbre de hacer sus necesidades durante el sueño; francamente, y dicho sea entre nosotros, no es el niño el responsable: es su médula espinal; no obstante, si un castigo severo puede resultar eficaz para corregir este hábito, no se vacilará en aplicárselo. Tal castigo nos parecerá legítimo, aunque injusto, porque será infligido por el interés bien entendido del niño.
Este es, en efecto, el fin de la educación, e insistimos sobre ello, porque nos parece que en la práctica tal fin se desconoce con frecuencia. Los maestros algunas veces, y sobre todo los padres, que morigeran y castigan a los niños, parecen colocarse en puntos de vista que nada tienen de educativo. Hay muchos castigos que se les inflige por un puro sontimiento de egoísmo.
Un niño grita y se le pega; un perro ladra fuerte y se le da un puntapié. Esto es una especie de acto reflejo, un medio de defensa, un alivio para el disgusto que se experimenta. De igual modo, si se obliga a un niño a callarse o a permanecer inmóvil, es para proteger su tranquilidad de padres, y sin reflexionar cuán malsana puede resultar la inmovilidad para este pequeño ser. El gran defecto de todos estos medios es que aquel que los emplea permanece en su punto de vista, resultando de ello que el castigo se mide por el estado de cólera de quien se le impone; y entonces el castigo llega a ser una verdadera venganza, porque cuando uno está encolerizado necesita pegar fuerte para sentir algún alivio.
Un segundo móvil, que es algo más disculpable que el precedente, pero que aún no merece el epíteto de educativo, consiste en castigar al niño «para que no lo vuelva a hacer». Esto todavía no merece el nombre de educación; es un sistema de preservación análogo a aquel que ha organizado la sociedad contra los malhechores; en este caso, la sociedad no piensa en el interés del delincuente, sino en su propio interés; la sociedad se defiende.
Para un verdadero educador, una represión no se justifica más que cuando tiene por objeto mejorar el individuo, colocarle en mejor situación, permitirle una adaptación más exacta a su medio. Es para conducirle al dominio personal por lo que se le castiga; es para asegurar su libertad ulterior por lo que se restringe su libertad actual. He aquí la única excusa de la presión que la educación ejerce sobre él.
Después de haber definido el ideal de la educación moral, examinemos el resultado práctico que se propone obtener; este resultado es una modificación de la conducta. La educación moral no consiste solamente en sugerir ideas justas, amplias y humanas; no consiste sólo en hacer brotar, por medio de palabras apropiadas, sentimientos laudables. Ni las ideas ni los sentimientos bastan; es preciso que la acción los siga. Un ser bien educado moralmente resulta aquel que obra de una manera moral. Un ser franco no es aquel que cree en la franqueza, que la encomia y que la aprecia en el fondo de su corazón, sino aquel que la practica. Un profesor de moral, a pesar de toda su ciencia, no es un ser moral mientras que su conducta no lo sea. Es preciso, pues, y éste es el objeto de toda educación, conducir a los niños a obrar de cierta manera, y aun no es esto todo. La acción aislada no basta. La acción sostenida del ejemplo y del consejo tampoco basta. Es necesario que la acción se repita, que se organice, que llegue a ser una manera de obrar, que no exiga esfuerzo alguno, que se realice naturalmente. El resultado no se alcanza hasta tanto que se ha creado el hábito.
Según esto, ¿cómo es posible modificar la conducta de un niño, hacerle abandonar hábitos malos y obligarle a aceptar hábitos buenos? ¿Cómo decidirle a fijar su atención en alguna cosa tan aburrida como un ejercicio de gramática? William James, el psicólogo americano, es uno de aquellos que han comprendido mejor este punto delicado, mostrando que nada se puede construir de nuevo en un alma de niño sin tener en cuenta lo que ya existe en ella. Un niño tiene tendencias, tiene curiosidades, intereses, es sensible a ciertos excitantes. Luego es forzoso sacar partido de estas tendencias, poner en obra los excitantes a los cuales es sensible, a fin de incorporar a todo esto los hábitos de acciones que se le quieren dar. Por consecuencia es preciso, ante todo, conocer al niño.
Pero ¿hasta qué grado hay necesidad de conocerle? ¿Y estamos obligados a hacer un estudio muy atento de su naturaleza para aprender a dirigirle? Esto no es indispensable, y resulta una felicidad que no lo sea; sin ello nunca se hubiera hecho la educación de nadie. Es posible dirigir la educación de un niño, basándose, sobre todo, en tendencias que son comunes a todos los niños, y aun a todos los hombres y hasta a todos los animales. Todos buscamos el placer y huimos del dolor; esta observación tan simple es la base del adiestramiento; con un látigo y algunas zanahorias se hace de un mono lo que se quiere. Reemplacemos estos móviles groseros por móviles más elevados y tendremos lo esencial de una educación moral aplicada a un ser humano.
Toda obra de educación está suspendida de la persona del maestro; la educación vale lo que él vale. La educación supone un inferior y un superior; está hecha de influencia, de ascendiente y, para decirlo todo, de sugestión, de autoridad. Pero ¿de dónde proviene la autoridad? ¿Cuál es su origen?
¿Reside en la persona física? Sí, en parte; una buena presencia, una estatura elevada, una fuerza muscular muy grande, una mirada enérgica constituyen grandes ventajas; los profesores de pequeña talla lo saben a expensas suyas. Hasta el mismo traje tiene importancia. Pero yo creo que todos los dones físicos no reúnen más que un valor prestado; impresionan porque son el signo habitual de una gran energía y de una voluntad fuerte. No sirven casi de nada cuando se observa que faltan las cualidades de carácter. Yo he visto colosos de quien se burlaban sus discípulos.
De los dones intelectuales se puede decir otro tanto: poner la vida en la enseñanza, tener constantemente despierta la atención de los alumnos es hacer la disciplina fácil. Hay más: los maestros que por su inteligencia han adquirido cierta reputación, casi la gloria, poseen muchos títulos a la confianza de sus alumnos; éstos se muestran orgullosos de sus profesores; recuerdo muchos ejemplos de ello. Y, por último, cuanto más inteligencia se posee, mayores medios hay de emplear con finura la autoridad que se adquiere; pero tal autoridad la inteligencia no la crea.
Todo el mundo ha conocido maestros ilustres que resultaban impotentes para conducir una clase. Por la misma razón se encuentran matrimonios donde es el cónyuge más inteligente quien obedece al otro.
Igual observación se puede hacer para la bondad la benevolencia que muestran ciertos maestros hacia sus niños; alaunos saben darles esta impresión tan profunda y tan bella de que se los trata con justicia. Pero las cualidades del corazón resultan todavía, me da pena decirlo, cualidades accesorias; no sirven para nada si no están apoyadas por una autoridad fuerte. De poco le sirve a un maestro ser bueno, si no tiene el poder de hacerse respetar; su dulzura parece debilidad. Y, por otra parte, se encuentran maestros que resultan secos, fríos, indiferentes hasta la malevolencia, pero que saben obrar sobre su rebaño.
La autoridad procede únicamente del carácter. Si se quiere aún otra palabra, pongamos la voluntad. Todavía decimos: fuerza, poder, coordinación. Lo que es necesario a un maestro es una voluntad que no resulte impulsiva, ni débil; una voluntad tranquila que reflexiona, que no se arrebata, que no se contradice, que no amenaza nunca en vano. Los padres sin ascendiente son aquellos que se ocupan poco en la educación de sus hijos, que están siempre prontos a incomodarse, que castigan con exceso, pero borran luego el castigo; que imprimen direcciones contradictorias, primero una orden después una contraorden; que amenazan sobre todo al niño culpable, pero no cumplen su amenaza, y son los primeros en reírse con sus gracias y su salidas. Que semejantes padres no se asombren si les falta autoridad, porque ello obedece a la ausencia de carácter. Si ustedes quieren tener ascendiente, comiencen por educarse a sí mismos, traten ustedes de adquirir un carácter, y el resto vendrá de añadidura.
Los niños son maliciosos; juzgan a un hombre en muy poco tiempo. En vano un maestro trata de simular el carácter que no tiene: yo he conocido varios que gritaban como energúmenos, que golpeaban furiosamente sobre la mesa, haciendo llover castigos sobre la clase; estos maestros nos aturdían durante algún tiempo, pero bien pronto la falsedad simulada de su autoridad era advertida por nosotros. Entonces dejábamos de temerles y nos burlábamos de sus castigos. Yo los compararía a esos médicos que, a pesar del abuso de las recetas, no logran adquirir imperio sobre sus enfermos. Muy distinto de ellos resulta aquel educador que posee un carácter firme; este maestro no levanta la voz, parece que no se ocupa nunca de la disciplina;pero cuando está en clase todo el mundo guarda compostura, y cuando habla, reina el más absoluto silencio. Si la ocasión se presenta, este profesor ríe, bromea; pronto llega a ser amigo de sus discípulos, cuyas quejas escucha, concediéndoles, además, la libertad de discutir con él; nada altera su prestigio. Signo particular: casi no castiga nunca. Nadie habrá dejado de notarlo, la autoridad del maestro se mide por el corto número de castigos que tiene necesidad de imponer para alcanzar una disciplina perfecta(59) <notas.htm>.
Los medios educativos de que disponemos para obrar sobre el organismo del niño son principalmente tres; la mayor parte de las veces suelen combinarse, pero, para la descripción, es forzoso distinguirlos. Estos medios son:
1.º La abstención.
2.º Los medios represivos.
3.º Los medios excitadores.
1.º La abstención es casi una aplicación del principio que se designa en economía política bajo el nombre de dejad pasar, dejad hacer. Se trata aquí de una abstención benevolente y reflexiva, que por supuesto tiene un límite.
Cuando un niño realiza una acción que es mala, sea para él, sea para los otros, se ha aconsejado dejarlo en plena libertad y aguardar que sufra la consecuencia natural de su acción.
Legouvé nos cuenta que un día en que viajaba por ferrocarril con una de sus hijas pequeñas, un vendedor se acercó al vagón a ofrecer fresas. La niña quería comerlas. Legouvé, que desconfiaba del estómago de la chiquilla, le dijo: «Cómelas si quieres, pero no te quejes si te pones mala». La niña no pudo resistir a la tentación, comió las fresas y se puso mala. Esta era la sanción natural de su imprudencia, y una indigestión resulta evidentemente una lección oportuna. De igual modo a un niño que quiera jugar con las tijeras, con un cuchillo o encender una cerilla, se le advertirá del peligro; después se le dejará herirse o quemarse un poco: «eso le enseñará».
El espíritu timorato de los padres franceses, que se han preocupado de la salud de sus hijos más bien que de la educación de su carácter, no practica nunca el abstencionismo, aunque Rousseau lo haya aconsejado.
Los ingleses se inclinan a él de buen grado, y ciertamente Spencer(60) <notas.htm> expresa una opinión bien británica, cuando enseña que no se deben sustraer los niños a las consecuencias de sus actos. Cuanto más naturales son estas consecuencias, tanto más instructivas resultan. Spencer prefiere las sanciones de la Naturaleza a las sanciones artificiales que nosotros prendemos con alfileres, en cierto modo, a ciertos actos, sometiendo nuestros hijos al castigo. Consecuentemente, si un niño rompe un juguete o rasga su traje, Spencer no es de opinión de que se le prive del postre, puesto que al día siguiente, se le compra otro juguete u otro vestido. Su opinión es que el niño ahorre, por la obligación en que habrá de verse para pagar él mismo otro juguete, y si no llega a reunir dinero, que se pase sin juguete y se ponga el vestido destrozado. Esto no es solamente un método educativo: es una enseñanza filosófica, porque nada da mejor al niño el sentido de la vida, el sentimiento de su responsabilidad y, sobre todo, la noción de que las cosas no son buenas ni malas más que por sus resultados saludables o perjudiciales. El niño se irritará contra castigos artificiales que el capricho de un maestro quiera imponerle y, por consecuencia, detestará al maestro o llegará a ser enemigo de sus padres; pero las sanciones de la existencia las comprende mejor, siente más su lógica imperiosa y todo el mundo se somete a ella de mejor gana.
Hay mucha verdad en este sistema de educación; de hecho, en todos los países, los niños están sometidos a él parcialmente porque, por vigilados y protegidos que resulten por padres timoratos, nunca están sustraídos completamente a las consecuencias de sus errores; una falta de atención produce con frecuencia un paso en falso y una caída. Por otra parte, la mayoría de los niños vive en sociodad con otros niños de igual edad; sus personalidades se encuentran, se chocan, se hieren, aprenden a dominarse y a someterse a la voluntad del mayor número; el niño advierte entonces que sus actos reciben no sólo una sanción natural, sino también una sanción social; esta coeducación resulta todavía una excelente educación; y los niños educados solitariamente reconocen más tarde que esta primera lección de la vida les ha faltado, experimentando mayor trabajo en adaptarse al gran medio social cuando no han hecho el aprendizaje en un colegio.
Admitido esto, nos vemos obligados a añadir que el principio de la abstención no puede constituir un sistema completo de educación. Por de pronto, las consecuencias de él serían demasiado brutales; hay acciones peligrosas que nunca se permitirá ejecutar a un niño. Si se aproxima demasiado a un precipicio, durante una excursión por la montaña, se le tirará del brazo; si entra en nuestro gabinete de fotografía y quiere beber una solución de cianuro de potasio, no se lo permitirá que lo haga, bajo pretexto de que «eso lo enseñaría». Es forzoso, pues, intervenir de vez en cuando para suavizar algunas de las sanciones demasiado rigurosas de la Naturaleza. El conjunto de las otras sanciones ¿resulta suficiente para formar un carácter y, sobre todo, una moralidad? Cabe discutirlo. Los que lo admiten deben suponer implícitamente que la vida puede llegar a ser una escuela de prudencia y de bondad; nosotros creemos mejor que si da lecciones bastante precisas para hacernos utilitarlos, en cambio la bondad y la moralidad dependen de un ideal que las sobrepasa. De todos modos, es indiscutible que cuando se tiene por deber educar un niño, instruirle, o cuando se tiene una clase que regir, resulta radicalmente imposible aguardar que la Naturaleza haya intervenido para mostrar a los niños las consecuencias de sus actos; es necesario intervenir por uno mismo y sin perder tiempo. Yo recuerdo, a propósito de esto, una observación que me han referido; esta observación parece inspirarse en el sistema de Spencer, pero lo está de un modo implacable. Un muchacho había sido puesto en pensión en una escuela regida por frailes; era muy poco religioso y se entretenía no sólo en perturbar la clase, sino en emplear bromas de mal género contra la religión. Los frailes hubiesen debido despedir a tal muchacho; pero decidieron castigarlo de otro modo y de una manera bien despiadada. No se ocuparon de él, no le corrigieron una sola vez, ni le hicieron nunca recitar una lección. A los diez y ocho años, cuando salió del colegio, era de una ignorancia integral. Este fue un castigo terrible, cuyas consecuencias ha sufrido toda su vida.
Lo que es preciso tomar al sistema abstencionista es todo lo que sirve para desarrollar la responsabilidad de los niños. La fórmula no resulta, pues, exactamente la de dejad hacer, sino más bien de reglar las circunstancias de tal manera que el niño experimente con la mayor frecuencia posible las consecuencias de sus actos. Por tanto, aun en la escuela, este espíritu nuevo podría ser introducido; habría necesidad de ablandar las reglas inflexibles, no hacer de los niños simples autómatas, dejarles más espontaneidad y más responsabilidad también; en vez de imponer constantemente cierta cantidad de trabajo y el mismo modo de trabajo a los alumnos, se les dejaría más latitud en ello, porque lo que se exigiría solamente sería el resultado. Así no habría estudio de duración determinada e igual para todos; cada cual resultaría libre de tomar el tiempo que le conviniese. Por una reforma análoga es por lo que no se debería exigir a los empleados un tiempo de presencia, durante el cual permanecerán voluntariamente ociosos, sino una cantidad de trabajo; por las mismas razones, nosotros quisiéramos que el tiempo de servicio militar fuese proporcionado a los resultados de la educación militar. Todas estas reformas no son fáciles de realizar, y en la aplicación de ellas quizá se presentasen muchas dificultades. Pero es preciso ensayarlas, porque desarrollan en grado eminente la iniciativa y la responsabilidad.
Consideremos ya el caso más frecuente, aquel en que el educador está obligado a intervenir con eficacia para modificar la conducta del alumno. El educador va a emplear, hemos dicho, sea procedimientos represivos, sea procedimientos excitadores; ambos son tan pronto físicos, tan pronto morales. Pero hay necesidad de no dejarse engañar con palabras. De igual modo que toda educación es un verdadero sistema de acción moral, todos los procedimientos educativos resultan especialmente procedimientos morales. Aquellos que parecen ser esencialmente físicos, lo son menos de lo que la gente se imagina; lo que tienen de material no vale más que como sugestión, como simulacro, y su acción depende de las ideas que despiertan, del valor que se les atribuye. Un golpe, por ejemplo, dado a un perro o a un niño puede ser eficaz; pero lo es menos como dolor físico que como sugestión de un más allá vago, misterioso, amenazador; y lo que lo prueba bien es que se puede, riendo en el calor del juego, dar fuertes manotazos a un niño o a un perro, y ambos los reciben con agrado, porque estos manotazos no tienen en modo alguno el valor de castigos. Así también las recompensas no son tan eficaces por las sensaciones agradables que procuran, como por la alegría que sigue al premio. Invoco el testimonio de aquellos que han sido recompensados, niños, por alguna golosina o la aparición de un «plato supletorio»; lo que constituía el precio de tales recompensas no era la breve sensación gustativa, tan corta y tan débil, que han experimentado, sino la espera, la sorpresa, la manera de verificarse el regalo y todas las emociones que la acompañan. Luego es útil, me parece a mí, desarrollar especialmente los medios de acción moral de que disponemos; éstos son los más ricos, los más variados, los más eficaces; los medios físicos no deben ser, en mi opinión, más que cebos, simulacros, símbolos.
2.º Los medios represivos.-Estos consisten especialmente en producir en el alumno una impresión desagradable, penosa, deprimente, dolorosa; esta impresión, estando agregada, asociada a otras acciones, aparta al alumno de ellas, impidiéndole obrar; si esta impresión va asociada, por el contrario, a ciertas abstenciones, lo incitan a obrar; pero la depresión es siempre una influencia que hay que evitar porque resulta una gran causa de pérdida de energía para el organismo; y consecuentemente, si no se puede suprimir por completo los medios represivos, es preciso al menos pensar que tales medios constituyen el último recurso y que hay que economizarlos.
Yo no soy partidario del verdadero y completo castigo corporal; no está ya en nuestras costumbres y hiere nuestra sensibilidad. Sin embargo, reconozco que el choque, la sorpresa, producidos por una violencia, o hasta por un simulacro de violencia son algunas veces del mejor efecto. Se me refirió que en cierto colegio se encontraba un niño muy irritable, que de vez en cuando se encolerizaba horrorosamente; una sola persona había adquirido sobre él bastante autoridad para calmarle. Un día, el acceso se declaró mientras estaba ausente esta persona. Un profesor de inglés, que pasaba por allí, sin vacilar, agarró al niño, lo desnudó, le llevó bajo la bomba y le hizo recibir durante unos momentos un chorro de agua fría. Esta pequeña demostración hidráulica tuvo un éxito completo; el niño se corrigió en absoluto; desde esta época, jamás experimentó un acceso de cólera tan violento. Otra observación, y ésta procede de uno de los miembros más eminentes de la enseñanza. Cuando el ilustre catedrático era profesor de liceo, tenía un alumno que adoptaba continuamente con él una actitud sarcástica. Cierto día, en plena clase, el profesor se impacientó, y escalando las gradas se abalanza hacia el alumno, agarrándole cuerpo a cuerpo y sacudiéndole fuertemente. Ante esta manifestación de energía, el alumno permaneció asombrado. Ello no era más que un choque, una sorpresa, no un castigo corporal. Pues bien, desde este día se verifica un cambio completo: el alumno cambia de actitud; se vuelve razonable, sometido, trabajador. En la actualidad es un ingeniero distinguido; recuerda todavía la lección bienhechora que recibió y se muestra reconocido por ella.
El mismo efecto deprimente puede ser obtenido no tomando del procedimiento más que su efecto moral. Una reprimenda hecha con voz severa y solemne, en público, delante de numerosos testigos, humilla profundamente a ciertos niños de mucho amor propio; en una escuela, esta admonición es de uso todos los sábados; los niños llaman a esto «pasar a la parada». También es bueno exigir de los delincuentes que ofrezcan excusas o un esfuerzo para reparar el mal cometido. Pero entiéndase bien que la censura delante de testigos no debe hacerse sin estar seguro de la aquiescencia de éstos, porque en el caso contrario, todo efecto resulta perdido. Un padre tiene poca acción si riñe a su hijo delante de una madre que por sistema da la razón al niño y le sostiene contra el padre.
Hay muchos niños a quienes es preferible tratar después de haberles aislado. Todo el mundo sabe cuál enorme influencia se ejerce sobre un niño llamándole al despacho del director, sobre todo si se le hace aguardar, y si éste le habla después con gravedad, con un tono severo y a solas. El niño está entonces como desarmado, inquieto de lo que se va a hacer con él; su corazón late con fuerza y se encuentra en estado de menor resistencia; éste es el momento de obrar sobre el niño. Especialmente éste es el momento de obtener confidencias o confesiones, interrogándole con habilidad y mezclando para ello la forma afirmativa o la interrogativa; hay en esto todo un arte para provocar las confesiones. Pero no se debe abusar de tal sistema, porque la confesión resulta una práctica peligrosa; la confesión ablanda e impulsa al niño a reconocer faltas que conviene dejar en el olvido, y algunas veces produce a ciertos seres un placer dañoso, el placer de la degustación imaginativa. Otro medio excelente de proceder consiste en invocar los buenos sentimientos de los niños hasta llegar a enternecerlos. Un director de escuela me decía que, habiendo tenido que dirigir la educación de muchachas que hacia los trece o los catorce años se volvían rudas y malas, las moralizaba hablándoles largamente de la pena que causaban a sus padres; algunas de ellas permanecían indiferentes; pero si conseguía hacerles llorar, el pleito estaba ganado.
Estos pocos medios morales, en los cuales se deja margen a la iniciativa personal, me parecen infinitamente preferibles a todo el sistema de los malos puntos, de la prolongación de las horas de clase y de la copia repetida de temas, que ciertos maestros distribuyen con tanto discernimiento como las máquinas automáticas. Hay sin duda casos en que los castigos escolares son indispensables; pues que por lo menos se impongan con discernimiento: que no se castigue igualmente a todos los alumnos, porque poco castigo basta a algunos de ellos, y además un alumno demasiado castigado adquiere el hábito y se endurece. Que se emplee sobre todo, yo lo recomiendo, el excelente sistema que permite al alumno reparar su falta. En cuanto se lo castigue, se le advierte que su castigo está inscrito, y debe saber que si desde entonces hasta el fin de clase procede de una manera ejemplar, redime su falta y su castigo será levantado. Yo he visto este sistema empleado en muchas escuelas, y lo creo excelente. Este ya no es un medio depresivo, es un medio excitador.
3.º Los medios excitadores.-Los medios educativos que llamamos excitantes son aquellos que obran de una manera favorable sobre la actividad física, intelectual y moral, que la aumentan y que al mismo tiempo producen un sistema agradable de bienestar, de satisfacción. Por razones a priori debemos preferir esta manera de proceder, y hasta lamentamos que no se la pueda emplear exclusivamente; sólo esta manera excita la actividad, el buen humor y la simpatía hacia el maestro, y resulta conforme con el espíritu de toda educación, que debe consistir en fomentar la acción, produciendo en ella un estímulo alegre.
Los mejores medios excitadores son los más directos, aquellos que forman parte de la acción misma que se desea hacer ejecutar al niño. Si yo pretendo que un joven escolar realice cierto deber, trataré ante todo de interesarle en él; mi primer cuidado será captar su atención, pues sabiendo aquello que él prefiere, podré aprovechar lo que los americanos llaman «centro de interés»; comenzaré por una observación saliente o aprovecharé alguna cuestión de actualidad que yo sé que el niño conoce: una guerra, un accidente, una ceromonia cualquiera, o bien expresaré por mí mismo todo el interés que pongo en este trabajo, toda la importancia que le concedo; provocaré el estímulo moral, discutiré con el alumno sus ideas, y si encierran el menor valor, subrayaré este valor con tono discreto. En otros casos utilizaré un poco el espíritu de contradicción para afirmar su interés. Procuraré mostrarme optimista, porque la alabanza es la principal palanca de la educación.
Hace ya largo tiempo que pongo en práctica estas ideas en las personas cuya educación me ha sido confiada. Demasiado saben ellas con cuál ardor me dedicaba a seguir sus esfuerzos, a provocarlos, a mantenerlos. Aun en la actualidad, en que mis antiguos alumnos han llegado a ser adultos, parece que tomo parte en todo lo que emprenden; de tal modo me interesa su suerte en el fondo. Este interés no tiene nada de facticio; quizá lo fuera en los comienzos, pero después, poco a poco, me fui apasionando por mis ideas. He puesto verdaderamente todo el corazón en tal tarea, y si obtuve alguna potencia de acción, fue al precio de mi entusiasmo.
Los medios excitadores de que disponemos no son todos tan directos; pueden tener, como los medios represivos, un valor de préstamo; pueden estar sólo prendidos con alfileres. Los dividiremos en tres grupos: las recompensas, los elogios y las misiones de confianza.
Las recompensas consisten especialmente en los regalos y los favores que los padres pueden dispensar a sus hijos: dinero, juguetes, golosinas, funciones de teatro, paseos, viajes y así sucesivamente. Resultan estos medios demasiado costosos para que puedan emplearse en la escuela; y el maestro, en asunto de regalos y de ventajas materiales, se vería obligado a restringirse a los obsequios más modestos, como libros de estampas o mangos de pluma; esto no lleva muy lejos. Una lectura divertida, hecha por el maestro al finalizar la clase, resulta también de un excelente efecto. Pero las verdaderas recompensas escolares son las buenas notas, los lugares en composición, los premios; solamente que este efecto es debido, sobre todo, al valor que se concede ostensiblemente a tales ventajas; éstos son valores de estima. Las medallas que en las bajas clases de las escuelas se distribuye a los niños prudentes entran en esta categoría; tienen sus detractores. Yo he visto pedagogos condecorados que se indignaban contra las cruces otorgadas a los niños de las escuelas; sin duda creían posible formar niños más prudentes y más desinteresados que los adultos. En nuestra opinión, no se debe eliminar ningún medio educativo cuando produce efectos útiles.
Se ha reprochado a las recompensas el hecho de suponer una comparación entre camaradas; aquel que es recompensado o que alcanza el primer puesto en composición no debe su victoria más que a una humillación de sus rivales. Se dice de este sistema que adula los sentimientos egoístas y vanidosos y no inclina a la bondad, al amor del prójimo. Además, en la práctica, el inconveniente está en que son casi siempre los mismos escolares quienes llegan a los buenos puestos y a los premios; los otros alumnos se desaniman, y tienen razón al desanimarse, porque no resultan recompensados por sus esfuerzos. Se ha propuesto no abusar de la comparación entre alumnos diferentes, y no fomentar demasiado la rivalidad, por más que resulte un móvil bien poderoso; es preferible comparar el alumno a sí propio, a su pasado, y tener en cuenta sobre todo la manera como evoluciona y como adelanta. Esta es la idea emitida por nuestro colega y amigo M. Boitel, el director de la escuela Turgot: quiere este maestro que cada alumno dibuje por sí mismo la curva de su trabajo según sus notas de la quincena, porque la ascensión o descenso de la curva encierran más elocuencia que las diferencias aritméticas de las notas. Un padre de familia cuyo hijo estaba sometido a tal sistema me decía: «Cuando mi hijo vuelve de la escuela el sábado, me basta con ver su semblante para decirle: Está bien, ya veo que tu curva aumenta».
Por más que este método de los gráficos individuales no haya sido todavía científicamente comprobado -en pedagogía no se comprueba nada, es costumbre,- merece ser ensayado. Solamente que no hay que ser educadores de espíritu exclusivista, porque con ello nos privaríamos de un gran número de recursos. La emulación es una fuerza, un excitante extraordinario para ciertas naturalezas a quienes devora la ambición. Un maestro inteligente sabrá siempre sacar partido de esta fuerza.
Después de las recompensas, que son como el pago del trabajo y de la buena conducta, citemos el efecto moral producido por la aprobación del maestro. Hay una aprobación tácita del educador que encierra una acción muy grande. Los alumnos bien dotados y jóvenes aún trabajan sobre todo para agradar a su maestro, y ésta es una razón para que el educador no sea con frecuencia reemplazado por otro; un sentimiento vago y general de contentamiento, una breve sonrisa bastan para estimular el celo; y éstos son, creo yo, los móviles de afección que obran la mayor parte de las veces para hacer trabajar a los alumnos; que se añada a ellos la influencia del hábito sobre el trabajo, la influencia de la tradición y de la rutina, y como a la sordina la acción preventiva de ciertos castigos siempre posibles, y esto basta; no es necesario más.
Pero algunas veces es bueno que la aprobación vaga se acentúe, se convierta en elogio, en un cumplimiento, en un testimonio de satisfacción. También aquí es preciso formular ciertas reservas; hay precisión de que el elogio sea discreto y breve, es necesario que sea merecido, que sea proporcionado al trabajo hecho, y que su justicia sea sentida y aprobada por toda la clase; es forzoso que no sea repetido con frecuencia, y que resulte más bien un estimulante para el porvenir que la comprobación de un progreso adquirido. Si es bueno sostener al alumno, demostrar que se está satisfecho de él, que se cuenta con la seguridad de su progreso, en
cambio, no olvidemos que el elogio repetido con abuso excita en el niño un sentimiento de amor propio que puede degenerar fácilmente en vanidad.
Y los malos alumnos, se dirá, ¿cómo es posible hacerles aprovechar una acción estimuladora? El maestro resultaría desarmado si tuviese necesidad de aguardar a que sus malos alumnos hubiesen merecido recompensas para dárselas; y castigar siempre nada vale. Por fortuna se puede recurrir a otro método, que en opinión nuestra es infinitamente preferible a todo lo que hemos descrito hasta aquí; este método es la misión de confianza. Método activo por excelencia: el alumno es excitado a obrar de cierta manera; sabe que se tiene confianza en él; se le realza en su propia estima. Por eso el maestro que se ve obligado a abandonar la clase durante diez minutos, hace que la regente un mal alumno, diciéndole: «Vas a indicarme aquel de tus camaradas que guarde más compostura». Es casi seguro que el alumno, orgulloso con la misión que acaba de confiársele, no cometerá ninguna sinrazón. Menos aún: basta con confiarle la distribución de los lápices y de los cuadernos para producirle un gran placer, especialmente si se ha sabido atribuir importancia a tal función. Se ha logrado sacar partido de las peores cabezas dándoles el encargo de proteger a los alumnos más jóvenes. Una verdadera bestia se dulcificó cuidando a una pequeña impedida; el sentimiento de protección, penetrando en ciertos corazones, opera milagros. Yo mismo he visto en una clase de anormales, una muchacha atrasada a quien se había encargado de dar lecciones a otra niña, más joven y más atrasada que ella; esta muchacha desempeñaba concienzudamente su misión, aprendiendo a leer correctamente gracias a su investidura de maestra. De igual modo todavía, en otro orden de ideas, se debe confiar a una muchacha gastadora las llaves de la caja, con responsabilidad de su gestión, y se verá que se vuelve económica. Este método, haciendo obrar al niño de cierta manera, crea en él hábitos que, a fuerza de repetirse, tienen probabilidades de llegar a ser permanentes y de constituir parte integrante de su naturaleza.
En las páginas precedentes no hemos tratado de hacer ninguna distinción entre los niños que el maestro se propone educar. Hemos formulado, para simplificar, la suposición implícita de que todos los niños están cortados sobre el mismo modelo. Muchos educadores se conducen como si tomasen este error por una verdad, porque emplean un sistema de castigos y de recompensas, que aplican sin distinción; luego no saben cuál es el efecto íntimo de los medios educativos que adoptan; no hacen más que mantener un buen orden superficial, como si estuvieran simplemente encargados de una misión de policía. Muchos padres se conducen de igual manera. Ya dijimos, y lo repetimos de nuevo, que una educación no resulta legítima a no ser que esté inspirada por el interés del niño, a no ser que el niño la aproveche y, por consecuencia, para saberlo es preciso transportarse al alma del niño, imaginar lo que piensa y lo que siente. Es necesario, pues, buscar la manera de estudiar su psicología.
De esta necesidad citaré solamente dos o tres ejemplos. Hemos hablado precedentemente de los medios represivos, que comprenden como tipos principales el castigo y la vergüenza. Ningún maestro puede prescindir de ellos; en rigor es posible no castigar nunca, pero no dejar de avergonzar, de amenazar, de intimidar. Sin embargo, el éxito de estos medios represivos depende evidentemente de la resistencia que les opone el niño; es indispensable conocer esta resistencia y tenerla en cuenta, porque hay dos maneras de faltar al objeto. La una consiste en castigar demasiado a un ser débil, produciendo en él una depresión harto considerable. Agobiado por los castigos, aterrorizado por un exceso de severidad, el niño se vuelve tímido, medroso, reservado, triste; pierde toda confianza en sí mismo y pierde también esta hermosa alegría de vivir que constituye el encanto de la infancia. Nada resulta tan doloroso como mirar una fisonomía de niño abatido.
El otro error, de sentido opuesto, consiste en emplear un medio depresivo que no sea bastante poderoso, dada la resistencia para la lucha del sujeto con quien hay que habérselas. En los asilos, cuando un alienado a quien se ha querido calmar por la celda sale del encierro en un estado de excitación, ello es prueba de que no se le ha tenido encerrado bastante tiempo. Pero no es posible dejarle indefinidamente en la celda; consecuentemente, antes de ordenar esta medida, el médico se pregunta si podrá producir el efecto apetecido. De igual modo, todo medio represivo fracasa si deja al niño en estado de insubordinación.
Últimamente, cierto individuo me contaba la historia de un chicuelo, de cinco a seis años, que no quería comer alimentos sólidos. Todos los días, a la hora de la comida, encontraba al lado de su plato unas disciplinas; el niño, que no desconocía lo que aquello significaba, se volvía tranquilamente a su padre diciéndole: «No quiero comer; prefiero mejor que me azoten». Esta palabra demuestra que los medios coercitivos habían fracasado, y que los padres debían buscar otro remedio. La derrota era tanto más enojosa cuanto que aminoraba su autoridad; luego no existe compensación ninguna en apelar a medios cuyo mayor defecto consiste en excitar en los niños sentimientos de rencor y de malevolencia, lo que es verdaderamente lamentable, porque la educación debe ser obra de bondad.
El carácter intelectual y moral de los niños constituye también una preciosa indicación. Quienes los conocen bien, saben hasta qué punto es preciso variar los procedimientos para llegar a un resultado cualquiera. A los pequeños se les puede mandar; pero es necesario razonar más con los mayores y tratar de convencerlos. Yo me acuerdo de dos niños cuyo carácter era tan diferente que, si se les hubiese tratado de la misma manera, nada se habría obtenido ni del uno ni del otro. Uno de ellos era a la vez muy sensible de corazón y muy independiente de carácter. Había necesidad de emplear con él simultáneamente el sentimiento y el razonamiento; se conmovía con ciertas palabras y sobre todo llegaba a convencerse con las explicaciones que se le daban, cuya justicia reconocía; pero una orden seca lo insurreccionaba. El otro, que tenía igual edad, se mostraba diferente en absoluto. Cierto que no era insensible a los argumentos emocionales, puesto que le conmovían profundamente pero constituía una verdadera imprudencia ponerse a razonar con él, porque negaba lo evidente, no confesándose nunca vencido, empleando en la discusión todo su amor propio; el mejor medio para dirigirle consistía en emplear la orden imperativa y sin réplica. Se puede ser, en teoría, adversario del argumento de autoridad; pero, de hecho, existen casos en que se impone este método.
Estoy persuadido de que si se conociese exactamente los diferentes tipos de carácter que existen, se llegaría bastante pronto a clasificar cada niño y a resolver cuál es la educación moral que conviene a su categoría. En vez de andar a tientas y de cometer tantos errores, se procedería a golpe seguro. La principal dificultad procede siempre de los apáticos y de los viciosos. Pero ¿existen apáticos completos, niños insensibles a todos los excitantes y sin ninguna tendencia nativa de la cual se podría sacar provecho? Si tales niños existen, deben constituir una minoría insignificante. Cuanto a los niños viciosos, amorales, a los criminales futuros, a esos que constituyen el espanto de los educadores, supongo que por su psicología no difieren tan profundamente como por su conducta de los demás niños que consideramos normales. Resultan sin duda poco altruistas, poco inclinados a la ternura y a la piedad; les falta con frecuencia hasta esa sensiblería que puede suplir la sensibilidad; recordamos con cuál frialdad escuchan los criminales los lamentos desgarradores de sus víctimas, con cuál indiferencia y algunas veces con cuál embriaguez esos brutos han hecho correr la sangre, aun en situaciones atroces. Pero en estos seres, hasta en los más endurecidos, se encuentran todavía sentimientos rudimentarios que, si hubiesen sido convenientemente cultivados, habrían podido protegerles contra su caída. Casi todos tienen vanidad, una vanidad ridícula y enorme, que se ha desarrollado sobre su fondo de egoísmo. Ved cuál precio conceden esos miserables a la opinión pública, cómo buscan la publicidad de la audiencia, cómo se enorgullecen de ver su nombre impreso en los periódicos. Quizá sin advertir el error, se permite verdaderamente a su vanidad producir los efectos más perniciosos; es su vanidad quien, con la complicidad de la prensa y de la opinión, se transforma en excitante del crimen, cuando mejor orientada quizá debería resultar una profilaxia. Notemos aún cuáles son las relaciones que mantienen con sus cómplices, con aquellos que forman parte de las mismas bandas; la manera como se jactan de su destreza y de su valor, el modo como los camaradas los empujan algunas veces al crimen, diciéndoles, si vacilan: «¿Tienes miedo? ¿Acaso no eres un hombre?» Notemos aún que con frecuencia sostienen una palabra, que no denuncian a un cómplice, que tienen honor a su manera, y que hasta se les ha visto realizar actos de generosidad, por jactancia. Es, por tanto, el amor propio quien les inspira casi constantemente, y si la palabra no parece demasiado fuerte, diremos que estos seres, que pasan por amorales o inmorales, poseen cierta moral; moral muy rara, únicamente egoísta, pero al fin una moral de que podría sacar partido un educador experto, tengo la convicción profunda de ello.
Con naturalezas de tal índole no son los medios represivos, castigos o reprimendas, quienes triunfan, sino los medios excitadores, el elogio, y sobre todo «la misión de confianza». No digo más sobre este punto, pero se adivina el comentario. Es forzoso transformar poco a poco la vanidad en orgullo y sacar de él el respeto de la personalidad.
No hay precisión sólo de tener en cuenta el carácter propio del niño para educarle; hay necesidad aun de no olvidar que tal niño no está aislado, que reside en clase y que la clase forma una sociedad, que tiene muchos de los caracteres de nuestra sociedad de adultos, muchos de sus defectos, sobre todo la confusión de los movimientos, el desorden, la nerviosidad, el sentimiento de su irresponsabilidad y de su fuerza y todo aquello que resulta peligroso en el individuo. Al carácter del niño viene a sumarse la influencia de la multitud. Esto complica el trabajo del maestro, quien no debe olvidar, en efecto, que la sociedad infantil es una unión que se realiza contra él; la prueba está en que los niños detestan la delación; la delación es el gran crimen sociológico del colegio. El maestro debe aplicarse a contener, a dirigir la fuerza de este agrupamiento, con tanta mayor actividad cuanto más numerosos sean los alumnos, porque precisa más autoridad para regir cuarenta discípulos que diez. El maestro recordará la frase de Richelieu: «dividir para reinar»; separará, pues, los rebeldes; impedirá sobre todo que los indisciplinados corrompan a los dóciles; distribuirá los sitios de manera que los activos se encuentren al lado de los indolentes; se esforzará en formar un núcleo de buenos alumnos representantes de una tradición de trabajo y de disciplina, y pensará siempre que el ejemplo y la emulación constituyen grandes fuerzas, procurando tenerlas constantemente a su favor.
Se ha tenido la idea, en ciertas escuelas de París, de dividir las clases en subgrupos, compuestos de diez a quince alumnos; estas secciones recibieron los nombres de grandes hombres: Turgot, Pasteur, Víctor Hugo; los maestros se esfuerzan en dar, a estas secciones una personalidad empleando para ello diversas maneras. En primer término han procurado excitar la rivalidad entre dos grupos, concediendo recompensas colectivas a cada uno de ellos, todas las veces que alguno de los dos obtiene una media de notas que resulta superior a la media del rival. Cuando se siente bien tal espíritu de solidaridad, se ve a los niños más trabajadores del grupo vigilar a los perezosos y hasta reprocharles por hacer perder puntos a la pequeña sociedad. ¿No resulta ingenioso y muy interesante ver a un escolar emplear con uno de sus camaradas el lenguaje siguiente: «¿Acaso no puedes trabajar más?» El solo inconveniente de estos agrupamientos es su carácter artificial; no reposan sobre un interés positivo, sino sobre una convención; cierto es que con niños cabe dar a una convención mucho valor moral.
Una cuestión final viene al espíritu. Al recorrer todas estas descripciones de medios que están a nuestra disposición para forjar las almas, se observa que estos medios son bien mezquinos, y uno se pregunta con inquietud si es posible hacer salir de ellos una verdadera, una elevada y profunda lección de moral. Esta inquietud la sienten sobre todo aquellos que han sido educados en el respeto de la moral religiosa, porque no comprenden que una moral laica pueda enseñarse, pareciéndoles desprovista de fundamento, de justificación racional y especialmente de sanción. Es indudable que para un espíritu sencillo, el mandamiento de Dios basta para todo y responde a todo. Pero desde el momento en que la enseñanza oficial ha llegado a ser neutra y no arranca ningún argumento a las religiones, ¿cómo se va a enseñar por profesores laicos la moral a los niños? Toda moral se resume en un sistema de sacrificios que se reclaman a nuestro egoísmo. ¿Por cuál argumento se podrá convencer a los niños de la legitimidad de este sacrificio si no se les habla ni de divinidad, ni de vida futura por consecuencia, si se ve uno obligado a prescindir de estos argumentos tradicionales, que resultan tan vigorosos, tan impresionantes, aunque en el fondo sean puramente egoístas y consecuentemente poco morales?
Yo no puedo, por falta de espacio, exponer la cuestión en toda su amplitud; quiero solamente mostrar que una educación moral es posible en principio sin el socorro de una disciplina religiosa.
Las objeciones que se dirigen a la enseñanza laica suponen que la educación se hace por la fuerza del razonamiento y de las ideas. He aquí el ideal con el cual se sueña mucho en la actualidad. Se ha llegado a él indirectamente por reacción contra la enseñanza religiosa, acusada de sojuzgar las almas; se habla constantemente en la actualidad en los periódicos pedagógicos de los derechos que posee la conciencia del niño; se declara que es preciso respetar su razón, no violentar su juicio. Se tiene, sobre todo, la convicción de que se traspasa los derechos del educador cuando se forma en el niño un estado de creencia del cual ya no podrá librarse cuando llegue a la edad de ser hombre. Sin duda estos escrúpulos son muy atendibles, porque muestran que se comprende en la actualidad que la infancia recibe fácilmente huellas indelebles y que el maestro no debe abusar de su poder. Yo me acuerdo a propósito de esto que un padre de familia, que no era ciertamente un creyente, me decía en cierta ocasión hablándome de su hijo, niño de seis años: «Voy a enviarle a un colegio de sacerdotes; de esta manera tendrá sentimientos religiosos que durarán toda su vida». Hay alguna cosa de chocante en este ataque a una personalidad que aún no puede defenderse. Pero no caigamos de un exceso en otro exceso o, mejor, no confundamos los métodos de educación con el fin de la educación. El fin es el de hacer hombres libres, pero el método no puede consistir en tratar a un niño como un hombre libre, ni en invocar su razón cuando aún está en la edad en que no tiene razón. Lo hemos repetido como un leit-motiv en todo este libro: la educación consiste en provocar acciones útiles, hábitos, y consecuentemente en hacer funcionar todas nuestras facultades, la del juicio lo mismo que las demás. La moralidad del niño no se crea con ideas, no resulta de los argumentos que se le dirigen, y las exposiciones de las razones no sirven más que para aclarar, dirigir, fortificar, justificar, racionalizar una tendencia moral cuando ya está formada. Esta tendencia moral es en los niños el resultado de dos móviles principales: por de pronto el respeto que ellos tienen por sus padres y sus maestros constituye el elemento de autoridad, es la idea de obligación, la que resulta necesaria a todo sistema de moral para que sea eficaz, y después los sentimientos de altruismo, la bondad, la caridad, la simpatía, la afección, el desinterés, todos estos móviles cálidos y tiernos que conducen al don de sí y que dan a la moralidad un corazón.
Quiero, al terminar este capítulo, exponer en algunas palabras un experimento de educación moral que acaba de ser hecho en las escuelas primarias de París. Más que de un experimento se trata de ejercicios prácticos de moral. Creo nueva la tentativa, y como ya ha alcanzado un éxito muy halagüeño, pienso que conviene darla a conocer, a fin de que otros la repitan para el mayor bien de los niños. Vamos a hablar una vez más de las clases de anormales, porque fue a propósito de la organización de estas clases como ha sido imaginada esta tentativa. Todo el honor de ella corresponde a mi amigo el inspector M: Belot.
Acabábamos de obtener la autorización para crear en una escuela primaria de París una clase de ensayo para niñas anormales. De esto hace ya cerca de cuatro años. Nos encontrábamos un poco indecisos, casi inquietos; se nos había confiado una misión importante y no queríamos comprometer tan hermosa causa. Los adversarios de las clases de anormales -porque siempre hay adversarios de la novedad- pretendían que era peligroso reunir en una misma escuela niños normales y anormales. Estos últimos, decían nuestros impugnadores, resultaban niños viciosos que iban a corromper al elemento sano. O bien, añadían, que no tardaría en estallar la guerra entre ellos; los normales se burlarían de sus camaradas, poniéndolos en ridículo; los padres se mezclarían en tales querellas, y la escuela sería bien pronto considerada como una escuela de locos, no tardando en desacreditarse. Había necesidad, repetían de todos lados, de establecer entre estas dos poblaciones de alumnos una separación aboluta, organizar recreos en sitios diferentes, poner las entradas y salidas en la escuela en horas distintas; tanto hubiera valido reclamar establecimientos separados. Nosotros estábamos tan impresionados por estos temores, que elegimos para nuestro ensayo una escuela que poseía dos puertas de entrada; decidimos que una de estas puertas sería reservada para las pequeñas anormales. Pero bien pronto se renunció a ello, y de hecho la puerta de entrada especial nunca ha servido. Lo que a primera vista parecía un peligro constituía en realidad una ventaja. Hoy día, por influencia de M. Belot, se han establecido relaciones estrechas entre la clase de las pequeñas anormales y la población de la escuela, y nosotros hemos advertido que estas relaciones no sirven solamente a las pequeñas anormales, sino especialmente a las muchachas mayores anormales, que encuentran allí una ocasión maravillosa de aprender, practicándolas, la solidaridad y la abnegación; es una de las mejores aplicaciones para el curso de moral que se les da en la escuela. Las comidas de cantina, los recreos, las lecciones de gimnasia, de trabajo manual, de arte doméstico, se adquieren en común, es decir, al propio tiempo, en los mismos patios y talleres o en las mismas clases. Este contacto incesante permite a los pequeños anormales vivir con niños mejor educados, mejor vestidos, que les sirven de ejemplo y a quienes imitan en sus maneras y en su lenguaje.
Hay más: las clases superiores facilitan alumnas que llegan a ser las madrecitas de las alumnas anormales. Nos hemos preocupado, con M. Belot, de dar una forma material, administrativa, a esta cooperación, porque todo debe ser reglado en una escuela. No es forzoso que los sentimientos de los niños se manifiesten solamente en las fiestas, en los juegos, en las diversiones en común o durante las visitas oficiales. No hay necesidad tampoco que la asistencia de los grandes para los pequeños se traduzca demasiado frecuentemente por regalos de vestidos o de dinero, porque una vez emprendida esta vía se puede ir demasiado lejos, quitar toda espontaneidad a los normales, imponiéndoles una especie de contribución para los pobres, como se ha hecho en Inglaterra; y por otra parte, los anormales, demasiado atendidos, demasiado mimados, acabarían por creer que estos cuidados y estos regalos les son debidos. Después de muchos tanteos, hemos pensado M. Belot y yo que, sin proscribir las fiestas, las tómbolas, los bailes, las reuniones amistosas, que resultan malas si constituyen lo esencial y son buenas si constituyen la excepción, era necesario que las relaciones de estos niños tuviesen un objeto preciso de instrucción y de educación. Por eso, según nuestro nuevo reglamento, el curso de la costura facilita cada día una pasante que permanece casi todo el día en la clase de anormales, ayuda a las jóvenes, a las menos hábiles a realizar su deber; la misma pasante no volverá a esta clase a no ser un mes después. Todavía hay más: dos veces por semana, entre las cuatro y las cuatro y media, las madrecitas vienen a dar a sus pupilas repeticiones individuales; una de las repeticiones tiene como objeto la instrucción, las otras son lecciones de cosas, explicaciones, consejos. Cada madrecita está de servicio durante una quincena; acabada ésta, redacta un informe de dos o tres páginas sobre todo lo que ha observado en su pupila. La quincena siguiente se la reemplaza por otra muchacha de cierta edad, otra madrecita, a fin de que el celo, vivo pero corto, de estas institutrices, todavía muy jóvenes, no tenga tiempo de agotarse. Todas estas tareas no resultan posibles más que con la colaboración muy atenta de la dirección de la escuela; es preciso poner en ello una voluntad inteligente, un gran deseo de realizar el bien y una vigilancia de todos los instantes. Lo que ha triunfado en una escuela puede triunfar en otras. Yo no he dicho cuán curioso me ha parecido el espectáculo de estas pequeñas anormales, tan alegres cuando llegan las madrecitas, al sonar las cuatro; hay necesidad de haber visto las manifestaciones ruidosas de las pupilas, el aspecto razonable y serio de las mayores; yo no he hablado tampoco de las cartas que se cambian, de estos informes quincenales, donde se encuentra siempre la mejor voluntad, donde se descubre el gran interés que los padres de las normales han tomado por esta obra de educación, los servicios que nos han dispensado para buscar plazas a nuestras pequeñas anormales que ya dejaron la escuela. Todos aquellos que han visto estas cosas, que han penetrado en el detalle, se sintieron profundamente conmovidos; se nos ha dicho, se nos ha repetido en todos los tonos, que había necesidad de hacer tentativas análogas en todas partes, en todas las escuelas ordinarias, para beneficio de los niños normales. En todas partes los grandes deberían aprender a ocuparse de los pequeños. Se habla mucho hoy de enseñar la solidaridad. Enseñarla por lecciones está bien: enseñarla practicándola vale aún más.
Capítulo IX
Dos palabras de conclusión.
Anuncié al comenzar este libro que me proponía examinar si la introducción en pedagogía de indagaciones que son no solamente experimentales, sino rigurosamente científicas, constituiría un beneficio para la pedagogía; si los métodos de enseñanza llegarían a ser mejores, si el arte de conocer las aptitudes de los niños sería perfeccionado.
No estamos ahora en el dominio de la ciencia pura, sino entre los hechos de la vida real; las escuelas existen, están pobladas de niños; las escuelas constituyen todo un organismo que funciona hace ya centenares de años; hay en torno de ellas funcionarios, una jerarquía, posiciones adquiridas, tradiciones, intereses personales y hasta principios casi dogmáticos. Todo este conjunto tiene tendencias a durar, a resistir luchando contra todos los cambios, aun cuando tales cambios resultasen progresivos. Las indagaciones de pedagogía experimental que se prosiguen actualmente deben ser, pues, consideradas, no sólo en sí mismas, sino relativamente a las instituciones que pretenden modificar.
La antigua pedagogía, o para hablar con mayor exactitud, la pedagogía que aún domina en la actualidad la enseñanza, ha tenido un origen empírico sobre todo. Enseñando fue como los maestros hicieron observaciones útiles; después estas observaciones llegaron a ser olvidadas en su mayor parte; olvidadas, repito, porque sólo restan de ellas reglas de conducta, usos, hábitos. Así es como han nacido los métodos y fueron compuestos los programas, siempre con un gran respeto por la tradición. Lo mejor que cabe decir de tales prácticas es que se han formado para resolver cuestiones reales, que siempre estuvieron en contacto con la existencia real, y que, en suma, han hecho grandes servicios; yo las compararía a una vieja calesa, que rechina y que avanza lentamente, pero que, en resumidas cuentas, marcha.
De vez en cuando, bajo el empuje de la necesidad, o bajo la inspiración de un educador inteligente, se producen en la enseñanza reformas, un ligero cambio de orientación, y algunas veces hasta se introducen en ella innovaciones excelentes, como aquellas que nos ha revelado América con sus escuelas profesionales; pero el defecto general de tales tentativas es el resultar empíricas, sin comprobación, toda vez que nunca se ha pensado en estos experimentos de comparaciones testigo(61) <notas.htm> que resultan indispensables para facilitar una prueba científica. Es este defecto constante de método el que ha inspirado a un psicólogo la observación justa de que en pedagogía todo está dicho y nada probado. Este empirismo general no impide que la pedagogía de que hablamos deje de poseer su teoría, su doctrina; pero tal doctrina es un poco vaga y puramente literaria, consistiendo en una reunión de frases huecas, que es imposible criticar; tan flotante es su pensamiento, que no resulta bastante preciso para ser falso.
Contra semejante pedagogía, con el propósito de destruirla y reemplazarla, se han levantado en estos últimos años muchos innovadores, que están o se consideran inspirados por el espíritu científico. Estos innovadores se encuentran en todas partes, en Francia, en Italia, en Inglaterra, y resultan más numerosos en Alemania y en América. Todos ellos intentan rehacer la pedagogía sobre bases nuevas, sobre bases científicas, realizando muchos trabajos que reposan sobre la observación y la experiencia. Estos trabajos se ejecutan, sea en informaciones con cuestionario, sea en los laboratorios de las facultades, y algunas veces también, aunque más raramente, en colegios, liceos y escuelas. El programa que se intenta realizar resulta extremadamente vasto; se quiere en primer término reformar la organización de la enseñanza, y además poner en lugar preferente la psicología del niño, para deducir de ella con un rigor matemático toda la enseñanza que el alumno debe recibir.
La curiosidad de los educadores se ha despertado con todas estas promesas; pero aquellos que han querido conocer, analizar, comprender los trabajos de la nueva ciencia, siempre han resultado un poco defraudados, porque no encuentran en ella más que trabajos muy técnicos, de aspecto extraño, cuyas conclusiones resultan muy parciales, con frecuencia de escaso interés y de un alcance discutible; no constituyen más que fragmentos esparcidos, aislados, desmembrados. Y los maestros se han sorprendido principalmente al ver que, aun cuando penetrasen el sentido de todos los experimentos, no sacarían de ellos casi ningún provecho, ninguna explicación práctica para modificar la manera de exponer en clase. Los pedologistas, aquellos por lo menos que han advertido la actitud decaída de los educadores, se esforzaron en vano gritándoles: «¡Aguardad! ¡Dadnos crédito!» «¡Todavía no estamos más que en el comienzo!» Ha parecido a muchos que este comienzo ni siquiera iba por buen camino. Comparaba hace poco la antigua pedagogía con una calesa vetusta, pero que aún podía prestar servicio. La pedología tiene el aspecto de una máquina de precisión, de una locomotora misteriosa, brillante, complicada, y que a primera vista sorprende de admiración; pero las piezas parece que no engranan y la máquina tiene un defecto, el de no marchar.
He tratado en este libro, no de conciliar estos dos sistemas tan opuestos, sino de encontrar un camino entre ambos, pareciéndome que a los unos y los otros se les puede hacer un reproche y reconocer una ventaja. La antigua pedagogía es demasiado generalizadora, demasiado vaga, demasiado literaria, demasiado moralizadora, demasiado verbal, demasiado sermoneadora. Yo detesto la homilía y la prédica; las encuentro ineficaces, aburridas, exasperantes. Pero, en fin, por criticables que resulten sus procedimientos, al menos esta antigua pedagogía ha prestado servicios: tuvo la visión directa de los problemas que había necesidad de resolver, se mezcló en la vida de las escuelas y no se engañó insistiendo sobre todo en lo que nos interesa más, en la educación. Guardemos de ella por de pronto su orientación, su gusto por los problemas reales. Por otra parte, los métodos modernos de la pedagogía consisten en tests, en experimentos secos, estrechos, parciales, inútiles con frecuencia, imaginados por gentes de laboratorio, que no tienen el sentido de la escuela y de la vida y que parecen no haber tendido la vista fuera de las paredes de su gabinete de trabajo. Pero estos métodos representan la experimentación, la comprobación, la precisión, la verdad.
Juzgamos fácil conciliar estas dos tendencias reclamando a la antigua pedagogía y a la nueva servicios diferentes. La antigua pedagogía debe darnos los problemas que hay necesidad de estudiar; la pedagogía nueva debe darnos los procedimientos de estudio.
De conformidad con este punto de vista, yo creo que se puede introducir en pedagogía desde ahora un cierto número de reformas útiles.
¿Se quiere saber cuál es la suma de conocimientos de un niño, se quiere medir su grado de inteligencia? ¿Se quiere saber si la enseñanza que un maestro da es tan eficaz como la de otros maestros? ¿Se quiere conocer el valor de algún procedimiento nuevo y sus efectos útiles? ¿Se quiere conciliar las opiniones contrarias de un maestro y de un inspector? Pues se recurrirá al método de medidas que ha organizado M. Vaney.
¿Se quiere conocer el valor físico de un niño? ¿Se supone que muestra un desarrollo corporal inferior al de su edad, una salud más endeble? ¿Hay necesidad de tener en cuenta este dato para las lecciones de gimnasia, para los ejercicios de sport, para los juegos, para la asistencia escolar, para la excusa de disminución de trabajo en clase y, en suma, para pedir una intervención médica? Pues ya hemos visto lo que es preciso hacer, qué marcha hay precisión de seguir, cuáles son las mensuraciones que resultan más significativas.
¿Se trata de exámenes que se deben practicar sobre los órganos de los sentidos? Asunto importante, porque los niños cuyas defectuosidades visuales o auditivas no han sido reconocidas, presentan un retraso perjudicial en sus estudios. Pues ya hemos demostrado al maestro más inclinado a dudar de su competencia cómo es posible dividir estos exámenes sensoriales en dos partes, una de las cuales, por su naturaleza pedagógica, debe ser confiada a sus observaciones.
Para la apreciación de la inteligencia del escolar ya hemos dicho también con cuántas dificultades y circunstancias complicadas hay que luchar para formarse una opinión y cuán necesario resulta un método de medida. Tal método queda expuesto y constituye un instrumento precioso, con la condición, por supuesto, de que sea manejado con mucho tacto y con mucha inteligencia. Y a propósito de esto hemos afirmado que existe una educación de la inteligencia, es decir, un medio de desarrollarla, y que este medio no consiste en lecciones orales, sino en jercicios de estímulo, constituyendo lo que designamos con el nombre de ortopedia mental.
La memoria atrajo después nuestra atención, porque constituye una de las bases de la instrucción y alcanza en el niño un máximum de desenvolvimiento. El maestro debe ocuparse en medir la memoria de cada escolar para no sobrecargarle, y especialmente para no otorgar sin discernimiento recompensas y castigos que no resultarían merecidos. Hemos mostrado que la memoria se mide, en un experimento colectivo, con tanta facilidad como la acuidad visual. Después de unas palabras sobre el estudio y la cura de las ilusiones de la memoria, que resultan en gran parte errores de juicio, dijimos que la distinción de los escolares en visuales, auditivos y motores no presenta, en el estado actual de nuestros conocimientos, ninguna garantía de exactitud y consecuentemente ningún interés. Y hemos terminado trazando un programa de la educación de la memoria, que puede, de igual manera que la inteligencia, ser estimulada por ejercicios metódicos, insistiendo especialmente sobre la necesidad de ejercicios graduados y probando además por algunas observaciones cuáles errores se cometen abandonando este método.
El capítulo de las aptitudes de los niños apenas ha sido bosquejado; el problema de las correlaciones es aún mal conocido; estamos aquí en la ciencia de mañana. Por eso nos limitamos a reclamar para los niños que fracasan en los trabajos literarios el acceso a los trabajos manuales, que ofrecen hoy con justa razón un gran valor educativo. Siempre que un niño se encuentre atrasado en clase, hay necesidad de saber lo que sería capaz de hacer en un taller de madera o de hierro.
Nuestro último capítulo sobre la educación moral y sobre la pereza nos ha permitido demostrar en un cuadro de conjunto la variedad de los procedimientos de que dispone un educador para obrar sobre el niño; la tarea de mañana consistirá en establecer relaciones entre los diferentes caracteres de los niños y los medios más apropiados a cada uno de estos tipos.
Gracias a todos estos ensayos llegamos a hacer más preciso, más práctico, más útil el conocimiento de los niños. Los que se penetren de estos métodos ganarán con ello la ventaja de evitar algún error, de corregir algún prejuicio, de fijar su atención sobre un signo decisivo o de saber precisamente lo que hay necesidad de hacer para llegar a un juicio exacto. Considerada desde este punto de vista, la pedagogía cesa de ser un arte anticuado y profundamente enojoso. La pedagogía así considerada nos permite ver más de cerca el alma de nuestros hijos, y comienza ya a enseñarnos la manera de asegurarles la educación de la memoria, del juicio y de la voluntad: Esta pedagogía no es solamente útil a los niños; sino a nosotros mismos, puesto que haciendo un retorno sobre nuestra personalidad, vemos cuánto ganaríamos con aplicarnos tales métodos. También debiera ser esto la preocupación de todos aquellos que tratan de introducir un poco de inteligencia y de arte en la administración de su existencia, así como debiera constituir especialmente la preocupación de los que representan el poder público, quienes en vez de pensar tanto en la ciencia material, en el bienestar material, en la industria material, deberían pensar también que resulta tan importante, más importante quizá, velar por una buena dirección y organización de la fuerza moral, porque la fuerza moral es la que mueve el mundo.
FIN