 home page
home page
 pagina iniziale
pagina iniziale
|

|
by
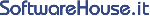
|
La Chapanay
Pedro Echagüe (1828-1889)

Prefacio
Las siguientes páginas relatan los hechos más pronunciados en la vida de una mujer, cuyo natural temperamento y varoniles inclinaciones, se desarrollaron en la atmósfera libre de los campos, familiarizándose así, desde la infancia, con el espectáculo y con las fuerzas de la naturaleza.
La Chapanay fue personalmente conocida de muchos hijos distinguidos de la provincia de San Juan; y el relato oral de sus hechos se propagó por toda la República. Encarnaba esta extraordinaria mujer, un tipo especialísimo, que merece ser recordado, no sólo por sus singularidades físicas, sino también porque se ha incorporado a las leyendas de la región andina; es decir, al fondo de esa poesía romancesca y popular, que refleja en cada país el alma de las multitudes. Por otra parte, su actuación se desenvolvió en un medio material y moral que la civilización ha ido transformando, y es bueno fijar las características de aquel medio, siquiera para apreciar mejor, por comparación, en el presente y en el futuro, los progresos que va alcanzando la República.
Por último, el carácter, la personalidad de la heroína, es interesante de por sí. En la primera parte de su vida no fue precisamente una ladrona, sino una sometida al bandolero con quien vivía. Cuando se emancipó de él, se entregó al bien, y hay sin duda una gran nobleza de ese gaucho-hembra que se convierte en una especie de Quijote de las travesías cuyanas, primero por natural honradez, y luego por su afán de redimirse de culpas anteriores. Su historia, mezcla tal vez de realidad y de imaginación, está, de todos modos, referida en este libro, tal como el autor la recogió de labios de algunos que la conocieron, y de la tradición local. No se han formado de otro modo los romances y las gestas de grandes literaturas.
Ha creído el autor que no debía insistir demasiado en el empleo del lenguaje rústico al escribir esta historia, a fin de no recargarla con barbarismos idiomáticos. Hace, pues, hablar convencionalmente a sus personajes, un lenguaje que no es el suyo, intercalando aquí y allá expresiones populares, al solo objeto de agregar de vez en cuando una nota pintoresca.
[1]
A poco más de treinta y cuatro leguas de la capital de San Juan, y en dirección al S. E. de la misma, hállase situada la primera de las famosas lagunas de Guanacache, que, como se sabe, proveen a la ciudad de exquisito pescado. Sobre las movedizas arenas que circundan el cauce de la más importante de aquéllas, la llamada "El Rosario", y bajo un techo de totora y barro, nació Martina Chapanay el año de 1811.
La sencilla vida de los escasos moradores de aquellos lugares, no convenía a los instintos de la criatura ansiosa de espacio y movimiento, según más tarde lo demostraría. Aparejar los espineles por la tarde para revisarlos a la aurora, campear los asnos y las demás bestias de servicio, y sentarse por la noche a la entrada de la cabaña a oír el canto de los sapos, bajo la claridad de la luna o las estrellas, no eran cosas que pudieran satisfacer el espíritu inquieto y aventurero que se revelaría después en la muchacha.
Juan Chapanay, su padre, solía recordar complacido que era un indio puro. Natural del Chaco, había sido arrebatado de la tribu de los Tobas a la edad de seis años, por indígenas de otra tribu, con la que aquélla se encontraba en guerra. Reducido al cautiverio, al cabo de dos años pasó al dominio de otro indígena más civilizado, que se ocupaba en recorrer las provincias, vendiendo en ellas yerbas y semillas traídas de Bolivia. Dedicado por su nuevo amo al oficio de curandero ambulante, visitó con éste gran parte de la República Argentina. Cuatro años más tarde, y cuando cumplía doce de edad, Juan aburrido de comer mal, dormir peor y caminar sin descanso, resolvió emanciparse del todo, o enajenar sólo en parte su libertad, si así le convenía. Había aprendido a estropear el castellano y contaba con que esto le facilitaría su propósito. Su amo resolvió, por aquel entonces, hacer una excursión a las provincias de Cuyo y lo llevó consigo. Allí se le presentó a Juan Chapanay la ocasión de realizar su propósito, y la aprovechó. Se encontraban en San Juan, a la entrada de Caucete, y se habían alojado en compañía de un lagunero , cuando el hambre que lo tenía acosado hizo que el muchacho se echara a llorar amargamente. Curioso el lagunero por saber la causa de aquel llanto, lo interrogó aprovechando un descuido de los otros indios, y supo no sólo que aquél estaba poco menos que muerto de hambre, sino también que abrigaba la firme intención de fugarse. Tuvo el lagunero compasión del infeliz, y se ofreció a llevárselo en ancas de su mula. Así se hizo. A media noche, cuando los coyas roncaban, Juan Chapanay se alejaba con su salvador, rumbo a las Lagunas.
El hombre a quien Juan Chapanay había confiado su destino, no tenía familia. Se llamaba Aniceto y era un excelente anciano que no tardó en profesarle un afecto paternal. Como a verdadero hijo lo trató y consideró, siendo una de sus primeras preocupaciones la de hacerlo bautizar en una iglesia de Mendoza.
El muchacho supo corresponder a los beneficios que su protector le dispensaba, y ayudó eficazmente a éste en su industria de pescador. Al cabo de algunos años estaba completamente aclimatado en las Lagunas, e incorporado a la vida del lugar como si hubiera nacido en él. El anciano Aniceto, con quien había trabajado como socio en los últimos tiempos, murió, y lo dejó dueño de recursos bastante desahogados.
Llegaba justamente Juan Chapanay a la plena juventud y a pesar de que los vecinos vivían allí como en familia, se sintió demasiado solo en su intimidad, y pensó en casarse. Sus convecinos lo habían elegido juez de paz del lugar, pues los laguneros constituían por entonces una especie de minúscula república independiente, que elegía sus propias autoridades. La justicia de la provincia sólo intervenía en los casos de crímenes o de grandes robos, por medio de un oficial de partida que inquiría el hecho y levantaba sumario, cuando lo reclamaban las circunstancias. El ruido de armas no turbó la tranquilidad de aquellos lugares; y ni cuando el caudillaje trastornó todo el país, dejaron de ser los laguneros un pacífico pueblo de pescadores y pastores, aislados del resto del mundo al borde de sus lagunas. La región de las Lagunas de Guanacache, está hoy lejos de ser lo que antes fue. Se ha convertido en un desierto en el que el fango y los tembladerales alternan con los arenales. El antiguo pueblo ha desaparecido. Los caudillejos locales concluyeron por envenenar el espíritu de aquellos hombres sencillos y primitivos, y Jerónimo Agüero, Benavídez y Guayama, los arrastraron al fin a las revueltas, perturbando su vida de paz y de trabajo. De las poblaciones de Guanacache, no queda, pues, más que el nombre, que está vinculado a algunos episodios de nuestra historia política.
Juan Chapanay comenzó a ir a la capital de San Juan con más frecuencia. No se presentaba ahora en ella solamente como vendedor de pescado, sino también como visitante que deseaba divertirse e instruirse un poco en el contacto con la ciudad. Gustaba de frecuentar los templos, y después de oír misa con recogimiento, solía quedarse en el atrio mirando salir la concurrencia. Persistía en su propósito de casarse, pero la ocasión no se le presentaba, y él se afligía de que el tiempo corría sin traerle ninguna probabilidad de encontrar la compañera que él soñaba, y que no debía ser por cierto una lagunera, ¡Ah, no! El tenía pretensiones más altas...
[2]
Regresaba cierta vez a sus lagunas de vuelta de la ciudad, siguiendo un camino que se alargaba entre pedregales y montes de algarrobos, cuando le pareció oír un quejido. Detuvo su cabalgadura y prestó atención. En efecto, del próximo algarrobal salían ayes lastimeros. Se dirigió hacia él, miró por entre las ramas, y un cuadro impresionante se presentó a su vista. Suspendida por debajo de los brazos, de un grueso algarrobo, estaba una joven como de veinte años de edad. Sus pies tocaban apenas el suelo, tenía desgarrado el traje, la cabeza doblada sobre el pecho y el rostro ensangrentado. Cerca, yacían dos cuerpos apuñalados y degollados, percibíanse todavía, en dirección opuesta a la que traía Juan, los rastros de varios caballos, y un reguero de sangre.
Al ver cerca de sí un hombre, la mujer torturada redobló sus lamentos pidiendo socorro. Juan descendió de su montura y corrió a cortar las cuerdas que la tenían suspendida. Cuando lo hubo hecho, la muchacha cediendo a su propio peso cayó a tierra: tenía fracturada una pierna. Aumentaron sus ayes, y Juan no atinaba a aliviarla en sus dolores. ¿Qué hacer? No podía alzarla en ancas de su macho, ni podía en consecuencia transportarla a otro sitio. Mientras se le ocurría algo mejor, desensilló su cabalgadura e improvisó con su montura una cama en el suelo. Recostó en ella a la herida, y la cubrió con su poncho. Luego miró con inquietud a su alrededor como si temiera la vuelta de los asesinos.
-¡Por Dios! ¡No me abandone usted! - dijo con voz desfallecida.
Juan la tranquilizó, la exhortó a tener paciencia mientras él iba en busca de auxilios; la colocó en el precario lecho de la mejor manera que le fue posible para evitar que sufriera demasiado, y diciéndole palabras de esperanza y de consuelo, saltó en pelo en su macho y se alejó al galope con rumbo a las Lagunas, de las que lo separaban unas cinco leguas. Cinco mortales horas hubo de pasar abandonada en el desierto la muchacha, torturada por sus heridas, por su soledad y por la siniestra presencia de los cadáveres decapitados. Cuando Juan, acompañado de diez laguneros armados de chuzas y trayendo una tosca angarilla, reapareció, aquella deliraba:
-¡Bárbaros! - decía. - ¡Dejadme! ¡es Carlos, es mi marido!
Juan Chapanay le lavó la herida, vendó como pudo la pierna y sus amigos cavaron una fosa y dieron sepultura a los cadáveres. En cuanto a las cabezas de los mismos, fueron envueltas y conducidas al pueblito. Alternándose, para llevar la carga, los hombres de la comitiva llegaron a las Lagunas después de una ruda jornada.
[3]
San Juan era por aquellos tiempos una tenencia de la gobernación de Mendoza. Juan Chapanay quiso ocurrir al centro de las autoridades para informarlas del crimen cometido, y dispuso, al efecto, que un vecino partiera al día siguiente a Mendoza, llevando las cabezas de las víctimas para entregarlas a la policía.
El indio, entretanto, le prodigaba a la herida solícitos cuidados. La terapéutica indígena que había visto ejercer a su antiguo amo, en sus correrías, le sirvió en aquella ocasión a maravilla para curar a la muchacha. En la herida del rostro le exprimía el jugo de cierta yerba triturada por sus propios dientes, y le aplicaba luego una especie de emplasto de grasa de iguana. En la pierna rota le aplicó también cataplasmas de yerbas misteriosas y sólidos vendajes. Ello es que la herida del rostro mejoró rápidamente; en cuanto al fémur fracturado, concluyó por soldarse al cabo de largo tiempo, en forma defectuosa. Si las yerbas de Juan Chapanay ayudaron, o no, a esta curación, es cosa que no podríamos decir.
El acontecimiento había provocado, como se supondrá, una inmensa impresión en la localidad. Los hábitos mansos y laboriosos de aquellas gentes, se vieron perturbados con la noticia del espantoso crimen, y durante largo tiempo perduró el terror que éste vino a despertar. En cuanto a la herida, ninguna explicación de lo ocurrido había dado todavía, y Juan Chapanay, su médico y enfermero, no se atrevía a interrogarla. En estas circunstancias se presentó la policía de Mendoza a practicar investigaciones. La joven tuvo, pues, que hablar ante la autoridad, entre otros motivos, para dejar en salvo la responsabilidad de su benefactor.
De las declaraciones de aquélla, así como de las conversaciones y confidencias que con Juan Chapanay tuvo después, surgió bien clara y prolija la historia de su vida. Es la que vamos a resumir a continuación:
[4]
La joven asilada por Juan Chapanay se llamaba Teodora. Era nativa de San Juan, contaba veinte años, y hacía diez que quedara huérfana. Fue recogida por unas tías que le hicieron pagar cara la hospitalidad que le acordaron, tratándola con brusquedad, con desprecio y hasta con crueldad. Una prima de Teodora, que habitaba la misma casa, se complacía en humillarla y vejarla de todos modos, enrostrándole el pan que allí se le daba, y haciéndola sentir a cada paso la inferioridad de su situación. Teodora era bella, y esto no se lo perdonaban sus parientes; en particular su perversa prima, cuya nariz exagerada y deforme era la pesadilla de toda la familia.
Cumplía Teodora sus diez y ocho años, cuando un gran acontecimiento vino a cambiar su porvenir, que tan triste se le había presentado hasta entonces.
Eran aquellos los tiempos de la sencillez, la franqueza, la generosidad y la confianza. Una carta de recomendación valía entonces más que una letra de crédito. En las familias no había lujo, pero sí holgura, y como faltaban hoteles, las puertas de los hogares estaban siempre abiertas para los forasteros que trajesen una carta de recomendación. La hospitalidad practicada así, es propia de los pueblos primitivos y patriarcales. La civilización, o más propiamente, el progreso, transforma estas costumbres cordiales en relaciones ceremoniosas y egoístas, y aleja a los seres humanos entre sí, en vez de aproximarlos.
En casa de las tías de Teodora se presentó cierta mañana un joven bien parecido, de maneras cultas y bizarro continente. Venía recomendado por un hermano de aquéllas, residente en Coquimbo, y fue recibido en la casa con la debida deferencia. Quedó alojado en la mejor habitación, y Teodora recibió la orden de servirlo, con lo cual se buscaba disminuirla y rebajarla a los ojos del huésped. Las tías habían visto en el recién llegado un buen candidato a marido para la prima de Teodora, y trataban de suprimir a esta última desde el primer momento, como rival posible.
Pero el plan dio resultados opuestos. El semblante y las maneras de Teodora denotaban nobleza de sentimientos y natural distinción, cosas que no pasaron desapercibidas para el viajero, que se prendó de la muchacha. No comprendió la prima lo que ocurría, y siguió alimentando ilusiones de conquista para con el huésped. Sin embargo, las cosas se aclararon bien pronto. Colocaba Teodora una mañana flores en el cuarto de aquél, cuyo nombre era Carlos Tarragona, -cuando fue interrogada en tono a la vez tierno y deferente:
-¿Sufre Vd., Teodora? -le dijo Carlos observando que tenía los ojos húmedos.
-¡Oh! sí, señor... -respondió Teodora abandonándose a la confianza que Tarragona le inspiraba.
-¿Y no podría remediar yo sus penas, siquiera en parte?
-¿Usted?
-Sí, Teodora, yo. Y ya que Vd. ha sido franca conmigo, quiero serlo yo también con Vd. Hace tiempo ya que observo y comprendo sus padecimientos y sus humillaciones. Yo estoy en mejor situación que otro cualquiera para darme cuenta de ellos, pues también yo sé lo que es ser huérfano, siéndolo yo mismo desde la infancia. Su desamparo de Vd., su belleza, su bondad, hasta sus propios sufrimientos, me han ido inclinando a Vd. día a día. ¿Y sabe Vd. lo que he pensado más de una vez?... Que si Vd. lo quisiera, podría ser mi esposa...
Ante aquella declaración inesperada y deslumbrante, Teodora quedó atónita. No sabía qué contestar. Por último tartamudeó:
-¿Yo esposa de Vd.?... Supongo que no quiere burlarse de mí...
-No, Teodora. Eso sería una acción indigna. Hablo en serio y le repito mi proposición. ¿Quiere Vd. ser mi esposa?
Teodora no contestó sino llorando y reclinando su cabeza en el pecho de Carlos.
Justamente en aquel instante una de las tías hizo irrupción en el cuarto, y se encontró ante tan expresivo cuadro.
Tarragona sin inmutarse, le dijo:
-Señora, lo que acaba Vd. de ver me ahorra mayores explicaciones. Esta señorita y yo pensamos en casarnos...
La decepción y la cólera se pintaron en el rostro de la tía.
-¿Casarse Vd. con Teodora? ¿Y se contenta Vd. con eso?
-¡Oh! señora... "eso" es para mí la personificación de la dulzura, de la belleza y del sacrificio ...
Pareció que a la vieja señora le iba a dar un síncope de rabia. Dio media vuelta y se fue a poner al corriente de lo que sucedía al resto de la familia.
No hay para qué describir el despecho que de la otra tía y de la prima se apoderó, cuando conocieron la noticia. Quisieron poner a Teodora en la calle inmediatamente, y a duras penas pudo conseguir Tarragona, que le acordaran tres días de plazo para encontrar domicilio. Sin pérdida de tiempo se dirigió a la Curia, y gracias a la buena voluntad de un sacerdote, a quien le expuso con franqueza y claridad el caso, pudo contraer enlace con Teodora y encontrar alojamiento para ambos, dentro de los tres días que las furiosas tías le habían concedido. Poco tiempo después, los recién casados se ausentaban con rumbo a Buenos Aires, de donde Carlos era nativo, y donde debía entrar en posesión de una herencia. Regresaban a San Juan, después de dos años de permanencia en aquella ciudad, cuando acaeció la aterradora tragedia en cuyo epílogo le había tocado intervenir a Juan Chapanay, como salvador de Teodora.
Los ladrones de caminos ejercían su siniestra industria casi impunemente por aquellos tiempos. Las grandes distancias que separaban entre sí los centros poblados, lo primitivo de los medios de transporte, limitados a la cabalgadura y a la galera, lo desierto de los campos que para trasladarse de pueblo a pueblo y de ciudad a ciudad, era necesario atravesar, todo eso facilitaba el salteo y el robo en descampado. Las policías bastaban apenas para mantener el orden en los departamentos urbanos, y los salteadores podían operar en completa libertad, refugiándose luego, como en seguras guaridas, en los vericuetos de las serranías, o en los montes de algarrobos, y chañares que crecen en las desoladas travesías. Cuando las poblaciones estaban en extremo aterrorizadas por el sangriento vandalismo de los ladrones, solían las autoridades organizar expediciones para ir a perseguirlos. Y cuando caían aquéllos en manos de éstas, se procedía en forma sumaria e implacable a ejecutarlos. El terror sólo podía combatirse con el terror.
Una de las bandas de ladrones que infestaban la región, había atacado a Carlos Tarragona y a su mujer, cuando hacían a caballo la última etapa de su viaje, de Mendoza a San Juan, acompañados por un peón. Asaltados de improviso, los dos hombres se defendieron como pudieron, y Carlos consiguió traspasar a uno de los atacantes, pero su defensa fue dominada por el número, y sólo sirvió para exasperar la saña de aquéllos, que degollaron a sus víctimas después de acribillarlas a puñaladas. Teodora había querido intervenir en el combate, y había recurrido, a falta de otra arma, a una caldera de agua que hervía en el fuego, cuando vio que su esposo se quedaba desarmado, después de haber descargado su pistola; mas también ella recibió una cuchillada en la cara, y fue luego colgada de un árbol en la forma en que Chapanay la encontró. Los ladrones pudieron, pues, huir tranquilamente, después de consumar su crimen bárbaro, llevándose su herido, y los veinte mil pesos que constituían la herencia que Carlos había ido a buscar a Buenos Aires.
[5]
La anterior historia debía provocar y provocó, según antes se dijo, comentarios y exageraciones de todo género. La imaginación del pueblo es fecunda y bien pronto se crearon mil versiones aumentadas, deformadas y hasta fantásticas, en torno a la vida y a la sangrienta aventura que había hecho ir a parar a Teodora a las Lagunas.
No había imprenta en estas provincias por aquellos días, y a falta de diarios, se ponían en canciones los sucesos cotidianos, recogidos en el mostrador de las pulperías, para cantarlas por la noche dando "esquinazos" al pie de las rejas. Esto fue lo que ocurrió en el caso de Teodora, del cual se formaron numerosas leyendas. La justicia no dio con los asesinos, como de costumbre. Las cabezas de las víctimas fueron a parar al campo santo, y Teodora se quedó a morar, hasta su muerte, sobre las arenas de las Lagunas.
Juan Chapanay seguía cuidando a Teodora con solicitud, y cuando estuvo repuesta, se ofreció para acompañarla a San Juan si ella lo deseaba. Pero aquélla rehusó el ofrecimiento, con gran contento del indio que le había cobrado hondo cariño. La herida del rostro se había cicatrizado, y la rotura de la pierna concluyó por soldarse, pero dejándola coja. En tales condiciones, la idea de presentarse en San Juan debía serle ingrata a la pobre mujer, que se decidió a concluir su existencia en aquel hospitalario rincón.
Para serle agradable a Teodora, Juan Chapanay levantó con sus propias manos, ayudado por otro Lagunero, dos cuartos decentes rodeados de corredores, que luego se fueron ampliando con otras construcciones, y quedaron convertidos al fin, en una vivienda cómoda y bien tenida. El mismo indio había empezado a preocuparse de aliñar su persona. En cuanto a la viuda, que cuando fue conducida a las Lagunas contaba apenas con su ensangrentado traje, disponía ahora de un buen equipo. Quiso tener algunos libros de devoción, una Virgen de Mercedes y algunos textos y cartillas de enseñanza primaria. Todo se lo facilitó el buen Chapanay, que gastaba en esto, gustoso, las economías de su vida entera.
¿Qué le faltaba a Juan para ser completamente dichoso? ¡Ah! él lo sabía ... Había llegado a ser la autoridad del rinconcito del mundo en que moraba; tenía una habitación que parecía un palacio entre las cabañas del vecindario; se le consideraba y se le quería. Sólo le hacía falta esposa, y su más bello ensueño consistía que Teodora llegase a serlo.
Su ensueño se realizó. Conmovida por la ternura y la adhesión del indio, la viuda lo aceptó como marido. Esto pasaba en 1810, justamente cuando el país entero retemblaba a impulsos de la Revolución desencadenada. Un año después, y bajo las auspiciosas auras de la libertad, venía al mundo Martina Chapanay.
Al mismo tiempo que criaba a su hija, Teodora se dedicó a enseñar la doctrina cristiana y las primeras letras a los niños del lugar. Los corredores de la casita levantada por Juan, se convirtieron en escuela, con lo cual aumentó la consideración, el respeto y la gratitud que todo el vecindario le profesaba a los esposos Chapanay. Pero, por desgracia, no pudo Teodora ejercer largo tiempo su noble y generosa misión de poner la cartilla y la cruz en manos de los niños de las Lagunas. En 1814 murió, dejando a su hija en edad demasiado tierna, a Juan Chapanay desesperado y a la población entera entristecida.
[6]
Cuando Chapanay hubo trasladado a San Juan, y enterrado lo mejor que pudo los restos de su esposa, quiso reanudar con ahínco su antiguo trabajo, pero la pena que la pérdida de su compañera le había causado, era tan honda, que un desequilibrio se manifestó desde entonces en él. Se volvió reconcentrado y taciturno. No tenía ya, aquella alegría ni aquella movilidad que parecían ser antes los resortes de su carácter, y era evidente que en su vida faltaba ahora el contrapeso que habían traído a ella el buen sentido y la nobleza de Teodora. El pobre indio vagaba melancólico alrededor de su casita, durante las horas que le dejaba libre el trabajo, y era fama que hacía frecuentes visitas al árbol de la travesía en que encontró un día a la que luego había de ser su mujer.
Entretanto su hija Martina crecía casi abandonada, sin dirección ni consejos, en la vida semisalvaje de las Lagunas. A tan corta edad, denotaba ya un carácter rebelde y varonil. Sus juegos predilectos eran los violentos, y tenía a raya a todos los muchachos del pueblo, a fuerza de distribuirles pescozones y pedradas. Se trepaba sobre los burros sueltos y los extenuaba a talonazos, haciéndolos galopar sobre los arenales; pialaba terneros y perseguía a cuanto animal encontraba en su camino. Se había tallado una especie de facón de palo, y con él se complacía en "canchar" con muchachos de mayor edad que ella, a quienes más de una vez les dejó la cabeza llena de chichones a fuerza de planazos. No fue por cierto la menor de las aficiones que por entonces empezó a demostrar, la que la llevaba a sumergirse en el agua. Pasaba largas horas bañándose en las lagunas, y aprendió a nadar con la soltura y la resistencia de un pez. Más tarde perfeccionaría esta habilidad, que llegó a ser verdaderamente sorprendente en ella, y que le permitió más de una vez ser útil a sus semejantes durante su accidentada vida.
Sus correrías y travesuras tenían alarmada a la población lagunera, que se quejó al padre de las diabluras de la hija. Un día vinieron a decirle a Juan, que Martina le había roto una pata a la potranca de un vecino. Este hecho le trajo contrariedades y disgustos, y lo decidió a salir de su apatía y a preocuparse seriamente de contener los instintos rudos de la muchacha.
Cierta señora de San Juan, Doña Clara Sánchez, le había hablado repetidas veces, cuando él bajaba a la ciudad a colocar su pescado, de sus deseos de tener en su casa una chica pobre, del campo, a quien ella educaría en cambio de los servicios que ésta pudiera prestarle. Juan reflexionó que esta colocación podía convenirle a Martina, pues la substraería del ambiente selvático de las Lagunas, moderaría sus inclinaciones al vagabundeo por los campos, y además le daría ocasión de instruirse en algo. Habló con la señora Sánchez, y le propuso traerla a su hija.
Quedó cerrado el trato, y Martina Chapanay dejó sus campos natales para venir a instalarse en la ciudad.
Mucho le costó adaptarse a la existencia encerrada y metódica de la casa de la señora Sánchez, acostumbrada como estaba a no reconocer voluntad ni límite que la contuviese, y puede decirse que nunca llegó a identificarse con su nueva vida. Pero se sometió a ella como se someten los pájaros a la jaula: esperando siempre una ocasión de poder tender las alas en pleno espacio.
Al principio, su padre vino a visitarla con frecuencia, pero de pronto dejó de venir. Pasaron cinco años, y Juan Chapanay no daba señales de vida. Martina les pidió informes de él a otros laguneros que bajaban semanalmente a la ciudad, y éstos le contestaron que nada sabían. El indio había desaparecido sin dejar indicio ninguno del rumbo que hubiera podido tomar. Se hicieron al respecto las suposiciones más diversas, hasta que por último, se aceptó la versión de que debía haber muerto envenenado por cierta yerba que le gustaba masticar, y de la cual abusaba en los últimos tiempos.
Allá por el año 40, se encontraron en la travesía, al pie del algarrobo en que Teodora fue martirizada y suspendida por los salteadores, restos humanos. Eran, seguramente, los de Juan Chapanay. El indio había ido a buscar la muerte en el mismo sitio en que un día encontró la felicidad.
[7]
Cuando Martina Chapanay se convenció que su padre no volvería nunca más, y de que ella había quedado sola en el mundo, no pensó sino en recobrar su libertad. En casa de la señora Sánchez había aprendido poca cosa y era tratada con creciente rigor. Se le encargaba de barrer la casa, llevar la alfombra de su señora cuando ésta iba a la iglesia, zurcir ropa y ordeñar las vacas. Al toque de ánimas debía ir a rezar a los pies de su señora. De todas sus ocupaciones, la única que a ella le interesaba era ordeñar las vacas, pues le traía a la memoria la vida del campo, le permitía pisar el pasto del potrero y oír los relinchos de los caballos, que le despertaban punzantes nostalgias de viajes y aventuras a campo abierto. Se decía que ella no podría ya ser nada en la ciudad, ni siquiera maestra de niños como lo fue su madre, pues no se le había enseñado a leer, y, en tales condiciones, era mejor volverse a las Lagunas. Este deseo trabajaba constantemente su imaginación.
De la finca que la señora Sánchez poseía en uno de los departamentos, bajaban con frecuencia a la ciudad peones rurales, en servicio de aquélla. Había entre dichos peones, uno que le interesó a Martina, porque tenía fama de cantor y de guapo. Se llamaha Cruz, y por sobrenombre lo apellidaban Cuero. Era alto y flaco, pero musculoso y dueño de robustos puños. Picado de viruela, lampiño y con tipo de indio, había en él un aire de audacia y de ferocidad disimulada que causaba inquietud. Sus antecedentes eran pésimos, como que tenía en su haber seis entradas a la cárcel por robos. La señora Sánchez conocía sus hazañas, y si lo guardaba a su servicio, era porque no habiéndole robado a ella nada, lo utilizaba como espantajo para los otros ladrones de la campaña, que le temían y obedecían.
Las "tonadas" que cantaba en la guitarra, y su prestigio de varón fuerte, tenían muy impresionada a Martina, que escuchaba con gusto sus requiebros, y se veía de vez en cuando a solas con él.
Un hecho criminal de Cuero, trajo como consecuencia su fuga, acompañado de aquélla, en las siguientes circunstancias:
En una discusión con otro peón, Cuero le dio una puñalada y tuvo que ponerse a salvo de la autoridad que se echó a buscarlo. Escondido en paraje seguro, envió a Martina un mensaje invitándola a escaparse con él, que iba -le decía- a refugiarse en los campos, en donde ambos podrían vivir a su antojo, libres y contentos. Ya se ha dicho, que de tiempo atrás, la muchacha no pensaba sino en esto. Además estaba enamorada de Cuero, y por consiguiente aceptó su proposición sin vacilar.
A las doce de la noche, y siguiendo indicaciones transmitidas por Martina, Cruz Cuero llegó a las tapias que circundaban la huerta de la señora Sánchez. Aquélla lo esperaba, trayendo consigo un atado con su ropa y otros efectos. Un poco por travesura, y otro poco por precaución, había cerrado con llave todas las puertas de la casa, y se llevaba las llaves.
Ella era la primera que se levantaba y despertaba a los demás. Como nadie lo haría al día siguiente, la familia se despertaría más tarde que de costumbre y los prófugos tendrían más tiempo para distanciarse.
Cuero se arrimó a las tapias, y Martina trepó sobre ellas, para dejarse caer sobre el caballo que aquél traía de tiro, y ya ensillado.
-¿Vamos?
-¡Vamos!
La noche no era de luna, pero estaba clara. Todo San Juan dormía, y la pareja pudo alejarse tranquilamente hacia las afueras.
Al vadear el río, Cuero que se había adelantado un tanto a Martina abriendo la marcha, oyó detrás de sí un ruido metálico. Se volvió alarmado y preguntó:
-¿Qué es eso?
-No te alarmes. Son las llaves que tiro al agua.
-¿Qué llaves?
-Las de las puertas de la casa de la patrona. Todo el mundo queda encerrado allá.
Cuero se rio a carcajadas de la ocurrencia de su cómplice.
[8]
El campo de los Papagayos era el sitio que el prófugo había elegido para cuartel de operaciones. Quería estar suficientemente lejos de la ciudad, como para poder moverse sin temor, durante las correrías que proyectaba, y teniendo siempre a la mano abrigos seguros en que refugiarse en caso de persecución.
-Esta vez -decía- voy a negociar en grande. Nada de merodeos ni raterías. Hay que contentar a los muchachos y para esto es necesario cazar gordo.
"Los muchachos", eran los que componían la gavilla de salteadores que tenía apalabrados de tiempo atrás, y a cuyo frente se proponía entrar inmediatamente en campaña, atacando caminantes y desvalijando arrieros.
La naturaleza honrada de Martina Chapanay, se rebelaba contra la idea del robo y del asalto. El recuerdo de lo que sabía de su madre, recta, misericordiosa y buena, le vino más de una vez a la memoria, y sintió remordimientos y vergüenza de la abyección en que la hija iba a caer. Pero había dado ya el primer paso y las circunstancias la arrastraron. Además, seguía queriendo a Cruz Cuero, cuya brutalidad ejercía sobre ella una extraña fascinación.
Dos meses necesitó el forajido para organizar su banda y planear sus "negocios" en grande. Durante este tiempo, se había asomado a algunos departamentos y dado algunos golpes de menor cuantía, levantando animales y prendas distintas para ir aviándose. Martina estaba ahora vestida y armada como un hombre. Se había ensayado largamente en el manejo de las armas, particularmente en la daga, que llegó a esgrimir con una agilidad y una destreza superiores a las del mismo Cuero, y aprendió sin mayores esfuerzos todas las otras actividades campestres del gaucho, como que su tendencia hombruna la inclinó siempre a ellas.
Este rudo aprendizaje inicial, la dejó apta para la existencia que había de llevar después; en adelante no hizo sino perfeccionar su educación de marimacho.
Uno de los espías que Cruz Cuero había destacado en parajes estratégicos, se presentó un día en el campamento anunciándole una buena presa.
Se trataba de un joven que venía en dirección a San Juan, conduciendo una carga de importancia, en la que se hallaban incluídas, joyas de alto precio. Dos peones lo acompañaban. Según la marcha que traían los viajeros, era posible salirles al encuentro a la altura de Monte Grande.
El asalto quedó resuelto inmediatamente, y toda la banda, incluso la Chapanay, se puso en marcha para sorprender la caravana.
Dos días después, la gavilla se internaba en la espesura de Monte Grande cuando se ponía el sol. Hacia el naciente, una negra masa de nubes anunciaba tormenta. Y en efecto, la noche se hizo pronto obscura y tempestuosa, y la lluvia empezó a caer a cántaros.
Los salteadores echaron pie a tierra, y bajo la dirección de su jefe tomaron posiciones bajo el follaje de los árboles, que bien pronto les fue inútil para guarecerse, pues el agua arreciaba entre truenos que repercutían en el amplio espacio, y relámpagos que alumbraban con claridades siniestras la monstruosa soledad.
De pronto se oyó un silbido entre la tormenta.
-¡A ver ustedes tres! -ordenó Cruz Cuero - ¡Chavo, Tartamudo, Jetudo!, adelántense con cuidado y vayan a darle una manito a los otros! ¡Cuidado con errar el golpe!
Los designados por estos pintorescos sobrenombres, montaron a caballo y avanzaron en la dirección que indicaba el silbido de los vichadores de la banda, dirigiendo con cautela sus cabalgaduras bajo el aguacero furioso.
Había pasado un cuarto de hora, cuando se oyeron voces y risas en el camino próximo, mezcladas con el ruido de las pisadas de animales que se acercaban. Resonó otro silbido que Cuero se apresuró a contestar, y dos de los bandidos destacados antes, reaparecieron.
-¿Y? ¿Qué tal? -preguntó el capitán imperiosamente.
-¡Muy bien! -contestó uno de ellos. -Ahí traemos al gringo con la carga. La cosa resultó fácil, porque los peones que estaban con él, dispararon como gamos en cuanto nos sintieron. El gringo quiso resistirse y echó mano a una de las pistolas que llevaba en la cintura, pero mientras yo le amagaba puñaladas, el Tartamudo, de atrás, lo azonzó de un golpe en la cabeza y le quitó el arma. Los otros compañeros ni siquiera tuvieron que entrar en juego.
-¿Entonces todos ustedes salieron bien?
-¡Toditos! Ahí no más vienen los demás con el gringo...
Lleno de satisfacción, Cuero le dio unas palmadas en la espalda a su secuaz, y canturreó:
En vano es que de mis uñas
te pretendas escapar,
porque de día o de noche
si te busco te he de hallar.
-¡Qué bien nos vendría ahora una media docena de chifles de aguardiente! -dijo uno de los bandidos contagiado por la alegría del capitán.
-¡Y de ande, pues! -contestó éste.
-¿De ande? ¡De aquí, pues! -repuso el Jetudo alargando una botella en la obscuridad.
-¿Qué es eso?
-¡Coñaque, mi comendante, coñaque! Cuando nosotros llegamos, el gringo, que estaba con los peones bajo una carpa, se ocupaba en llenar esta botella sacando licor de un barrilito que traía en la carga. ¡Y, claro! Yo no me olvidé de la botella en cuanto lo amarramos.
-¡A ver!
Después de empinar la botella, Cruz Cuero la pasó a su vecino.
-Tomá y pasásela a los otros. ¡Y no sean bárbaros, no se la vayan a chupar de una sentada!
La recomendación fue inútil; el cuarto bandido recibió la botella vacía, y se quejó amargamente de su suerte.
-¡Pucha que son groseros! -exclamó Cuero indignado. -¡Se encharcan de coñaque sin acordarse de que sus compañeros también tienen guarguero! ¡A que les doy unos rebencazos por sinvergüenzas!
-No se enoje comendante, -se apresuró a contestar el Jetudo, -el barrilito también viene, y alcanzará para que todos se mojen el gañote...
Se oyó en el camino rumor de pisadas de caballos que se acercaban, y otra vez, de uno y otro lado, resonaron los silbidos que le servían a los salteadores para entenderse a la distancia. Había cesado la lluvia y los pelotones de nubes que corrían en lo alto, empujados por el viento, dejaban brillar sobre el campo, a intervalos, una luna límpida. Guiados por el silbido de Cuero, la escolta y el prisionero se acercaron. La carga robada venía con ellos. El asaltado era un joven de unos ventidos años, blanco, rubio, de ojos azules, cuya fisonomía fina y noble, contrastaba con los rostros selváticos y patibularios de los asaltantes.
Nunca había visto Martina Chapanay una cara de hombre tan hermosa, como la del extranjero que tenía delante. Más hermosa le pareció aún, por su palidez, que la luz de la luna hacía resaltar, y se sintió a un mismo tiempo llena de admiración y de lástima por el desgraciado cautivo. Pensó en la triste suerte del muchacho condenado a ser la víctima de aquellos bárbaros; comparó la gracia varonil de sus facciones con la áspera y repulsiva fealdad de sus cómplices, y bruscamente sintió por éstos horror y repugnancia. Desde aquel momento no tuvo ojos sino para mirar al extranjero, disimulando sus emociones, cada vez que la luna iluminaba el campo.
-¡A ver! ¡Atenme este gringo a cualquier árbol y acerquen el barrilito de coñaque! -ordenó Cuero.
El joven murmuró algunas súplicas que nadie tomó en cuenta. Los bandidos se ocupaban de hacer el inventario del botín, en desensillar los caballos, y en improvisar sobre la tierra mojada un campamento para pasar la noche. La orden de Cuero se cumplió: el muchacho quedó amarrado a un chañar, y el barril fue colocado en medio de la rueda.
Echados de barriga sobre ramas y yuyos que habían traído para preservarse un poco de la humedad del suelo, se entregaron los bandidos a las libaciones alrededor del barril, en medio de brindis y dicharachos. El prisionero, transido de frío, empapado de lluvia y con los miembros atormentados por las ligaduras, miraba con indecible angustia el cuadro, y oía los comentarios triunfantes de sus victimarios.
Por mirarlo a él, Martina Chapanay no bebía ni tomaba parte en la algazara. Un momento hubo en que la mirada del extranjero se fijó en la suya con una expresión tal de congoja y de súplica, que la conmovió hasta las lágrimas. Decididamente, el fondo generoso y sano que aquella mujer había heredado de su madre, se mantenía latente, a pesar de la crápula y el delito en que estaba viviendo.
Al fin, Cuero notó la distracción de su compañera, y empezó a observarla con desconfianza y cólera. Llenó un jarro de coñac y se lo alcanzó, pero Martina se lo devolvió después de probarlo distraídamente.
-¡Bebelo todo! -ordenó aquél.
-¿Todo? Es mucho... Pero me lo tomaré por hacerte el gusto. En cambio te voy a pedir una cosa -le dijo suavemente y en voz baja, tratando de seducirlo.
-¿Qué cosa?
-Que le salven la vida a ese pobre gringuito.
-¡Ah, hija de una! -gritó Cuero poniéndose en pie con dificultad, a causa de la embriaguez que empezaba a dominarlo. ¡Ya decía yo que ese gringo te estaba gustando! ¿Con que te interesa que se salve, no? ¡Ahora vas a ver!
Con una mano le presentó el trabuco que tenía cerca de sí, y con la otra empuñó el rebenque.
-¡Ahora mismo me lo vas a balear al gringo! ¡Ahora mismo!
El joven hizo oír su voz suplicante:
-Capitán, ¡téngame usted lástima!... Todo lo que yo tenía es suyo... Tengo una madre que me espera y soy su único sostén... ¡Déjeme la vida!...
Pero Cuero borracho de alcohol y de rabia, se exasperó más todavía al oír estas suplicaciones.
-¡Tirale ahora mismo! -gritó cada vez más furioso. -¡Ahora mismo!
Arrebató la Chapanay el trabuco que el bandido le metía por los ojos, y lo disparó al aire.
Frenético el facineroso le descargó el cabo de fierro de su rebenque sobre la cabeza. Martina rodó por el suelo, y Cuero cruzó entonces de azotes su cuerpo exánime.
Los gauchos que presenciaban este espectáculo, embrutecidos por el alcohol y la sumisión al capitán, no se movieron
[9]
El sol del nuevo día alumbró un cuadro horroroso. El cuerpo del joven extranjero seguía atado al chañar, pero su cabeza había sido destrozada por un trabucazo disparado a boca de jarro. Martina Chapanay seguía desmayada, y los bandidos diseminados por entre los yuyos, dormían en actitudes bestiales.
Algunos cuidados hicieron volver en sí a la mujer, cuando sus compañeros se hubieron despertado. Se incorporó con dificultad, machucada por los golpes que recibiera la noche anterior, y un movimiento de horror la sacudió, cuando vió que el infame Cuero había perpetrado por su propia mano el nefando asesinato.
-¡Cobarde! -le dijo encarándose con él. Si anoche me hubieras dado tiempo siquiera para sacar el facón, no serías tú el que se riera ahora de tu crimen ...
Cuero no contestó. Sabía de lo que era capaz Martina, y magullada y todo como estaba, no quiso irritarla más.
En cuanto a ella, en el fondo de su corazón, juró vengarse del miserable que la había arrastrado a la abyección en que se encontraba, y de la que tan difícil le era salir ahora. Hubiera querido separarse de él, fugarse, pero ¿adónde ir? La policía le echaría la mano encima como cómplice de los salteadores, si se presentaba de nuevo en el poblado. Resolvió aguantar todavía algún tiempo a su lado, disimulando el odio que ahora sentía por el que antes amó, y aguardando una ocasión de tomar venganza.
[10]
Era el año 1830, y gobernaba la provincia de San Juan el coronel don Gregorio Quiroga. La capital era todavía una ciudad rudimentaria y casi aislada en los desiertos circunvecinos. Los departamentos eran caseríos dispersos, y Caucete, por ejemplo, era en su mayor parte un campo inculto, sombreado por espesos montes de algarrobos y chañares, alternados a veces de praderas espontáneas que el río fecundaba. En Caucete y en la sierra del Pie de Palo, era donde se invernaba gran parte de las haciendas de la provincia. Hacia aquel punto se dirigió Cruz Cuero con su gavilla.
Varios meses habían transcurrido desde la noche del asalto antes referido, y Martina se aferraba cada vez más a su propósito de abandonar a los ladrones y cambiar de vida. Su desprecio y su rencor hacia Cuero habían ido aumentando, y mientras esperaba la ocasión de dejarlo para siempre, trataba de evitar, en la mayor medida posible, su participacíón en los robos que la cuadrilla seguía cometiendo.
Estos robos se habían multiplicado de tal modo, que la campaña estaba aterrorizada, y las quejas y pedidos de protección a la autoridad era cada vez más alarmados y frecuentes. Se mandaron comisiones a perseguir a los bandidos, pero con resultados siempre negativos, pues aquéllas no los encontraban o evitaban encontrarlos, temiendo el choque. Picado en su amor propio el gobernador Quiroga, y comprendiendo que era al fin indispensable acabar con aquella calamidad, resolvió ponerse en persona al frente de una severa expedición contra los salteadores.
Movilizó treinta hombres, los dividió en dos partidas, y se lanzó a explorar los parajes que mejor refugio pudieran ofrecerles a los perseguidos, y que, según noticias, éstos preferían por sus recursos y accidentes geográficos. Al cabo de un mes de recorrer la provincia, batiendo serranías y matorrales, pudo el coronel Quiroga sorprender a Cuero y a su banda, como a unas catorce leguas de la ciudad, entre el Camperito y el Corral de Piedra. Pero bien guarecido el astuto bandido en una hondonada propicia, escapó con otros hombres de la gavilla, gracias a la obscuridad de la noche, dejando en el terreno algunos muertos. Junto con cierto muchacho incorporado a la banda, se entregó a los soldados, desde el primer momento, uno de los ladrones. Llevado a presencia del coronel Quiroga, resultó que se trataba de una mujer.
Era la Chapanay, que, en compañía del muchacho citado, y de otro de sus cómplices apresado por el sargento, quedaron a buen recaudo.
A la mañana siguiente, después de enterrados los cadáveres, ordenó el gobernador se trajera a los presos a su presencia. Martina se presentó ante él, sin altanería, pero con soltura.
-Antes de arreglarte las cuentas -le dijo aquél-, necesito que me indiques cuáles son las guaridas de tus compañeros, y el lugar en que acumulan el producto de los robos.
-Estoy dispuesta a servir a usted en lo que guste, señor gobernador, y la prueba es que yo misma me he entregado sin resistirme y sin intentar huir.
-Así me lo dijo el sargento. ¿Y qué miras tenías al hacer eso?
-Salir de la vida que llevaba, señor, y a la cual había sido arrastrada.
El gobernador le dirigió una mirada escrutadora, y continuó su interrogatorio:
-¿Quieres decir, entonces, que estás arrepentida?
-Sí, señor; de todo corazón.
-¿Y cómo es que recién ahora, después de haber cometido tanta fechoría con esos bandidos, te vienes a arrepentir? ¿Cómo no sentiste ningún escrúpulo para escaparte con Cuero?
-Era una muchacha aturdida, señor. Estaba enamorada de Cuero que tenía sobre mí un completo dominio, y me engañó haciéndome creer que nos casaríamos y nos iríamos a trabajar en las Lagunas en donde yo nací.
-¿Y por qué no te has separado antes de la banda?
-Me vigilaban, señor, y además no tenía dónde ir. He aprovechado la primera ocasión que se me ha presentado para hacerlo.
El coronel Quiroga volvió a quedar en silencio un instante, observando a Martina. Sus palabras le parecían sinceras.
-Está bien -continuó- ya hablaremos de todo eso; por lo pronto es necesario que me descubras los escondites de los fugitivos y el lugar en que depositan lo robado. Además, tienes que ayudarme a dar con ellos.
-Repito que así lo haré, señor.
Y después de haberle pedido que mandara retirar a los otros presos para hablar con él a solas, Martina Chapanay le expuso su plan al gobernador.
Hízole saber que el hombre y el muchacho aprisionados con ella, la noche anterior, eran padre e hijo; que el padre era el baqueano de la gavilla, y en consecuencia, conocía todos sus abrigos y guaridas; que Cuero guardaba al hijo como rehén, cada vez que mandaba al padre a vender en otras provincias prendas robadas a fin de que éste, que idolatraba a su hijo, regresara con el producto. Le hizo notar que la autoridad podía emplear igual procedimiento para obligar al baqueano a guiarla en sus persecuciones. Por último se ofreció a servir ella misma como cebo para atraer a Cruz Cuero a alguna celada, una vez que se descubriese su paradero.
-Tu plan es bueno -la dijo el gobernador; -y me hace caer en la tentación de creer que hablas de buena fe.
-¡Ah! señor de muy buena fe... ¡Lo juro por las cenizas de mi madre! Hay, además, otra cosa que Vuecencia ignora. Yo odio a Cuero, y creo que tengo el deber de librar al mundo de un bandido semejante.
Y le refirió lo que éste había hecho con el joven extranjero asaltado, la noche que tan ferozmente la azotó a ella misma, inerme y aturdida.
Convencióse el coronel Quiroga de la sinceridad de Martina y se ajustó en un todo a sus indicaciones. Ella y el muchacho fueron enviados a San Juan y alojados en el cuartel de policía en calidad de detenidos. Se llamó al baqueano y se le hizo saber que él y su hijo salvarían la vida, si guiaban a la autoridad hasta el sitio en que se hallaban escondidos los objetos que la banda venía robando desde hacía tiempo. El hombre aceptó sin vacilar y diez horas después, conducidos por él, el gobernador y su tropa se internaban en lo más escabroso de la sierra del Pie de Palo.
Adelantaron por una estrecha quebrada de difícil acceso, costeando enormes murallas de granito que remedaban fantásticas arquitecturas. Al pie de una especie de columna colosal que parecía sostener extraños amontonamientos de rocas, el baqueano se detuvo.
-Aquí es -dijo.
No se veía en derredor más que montañas.
-Hay que mover esta laja -dijo el preso señalando una piedra chata que aparecía junto a la columna.
Así se hizo con el auxilio de cinco gendarmes y quedó al descubierto una caverna natural, resguardada por un cornisón de rocas, en cuyo interior se hallaban amontonados los más diversos y revueltos efectos. Aquella era la cueva del Alí-Babá de las travesías...
Una verdadera colección de baúles y petacas repletas de ropas, armas, joyas, lazos, aperos y cuanta prenda de uso es posible imaginar, fue sacada de la caverna por los soldados y cargada en animales traídos al objeto.
Hallábanse todos ocupados en esta operación, cuando el baqueano que había trabajado con ahinco, para ganarse la benevolencia del gobernador, se acercó a éste y le dijo:
-¿Su excelencia sabe a quién perteneció en otro tiempo esta cueva?
A la vez curioso y sorprendido por la pregunta, el coronel Quiroga respondió:
-No: ¿a quién perteneció?
-Al gigante de Pata de Palo.
-¿Al gigante de Pata de Palo?
-Sí, señor.
-¿Quién era, y adónde está ahora ese gigante?
-Dicen que era dueño de esta sierra. Los indios que habitaban los campos vecinos, le reconocían como el señor de toda la comarca y le pagaban tributos.
-¿Y por qué le llamaban Pata de Palo?
-Porque dicen que en un combate con otro gigante, que también quería mandar por aquí perdió una pierna, aunque quedó triunfante. El se hizo entonces otra pierna con un tronco de algarrobo, y la usaba como arma, volteando cinco hombres de cada golpe... Y dicen también que desde que murió el gigante, la pata de palo anda a veces sola por entre estos cerros...
El gobernador sonrió, divertido con aquella conseja que no dejaba de tener su parentesco con la de Hércules y su clava.
La imaginación de las gentes sencillas se complace en todas partes en crear estas leyendas que no carecen de poesía en ciertas ocasiones, y en las cuales se manifiesta su inquietud y su respeto por lo sobrenatural.
Triunfante y satisfecho de su batida regresó el gobernador Quiroga a San Juan, con su cargamento de efectos rescatados, que se proponía restituir a sus dueños. Durante el camino, se entretuvo más de una vez en hacer hablar al baqueano sobre la vida, las costumbres y los propósitos de los bandoleros. Así supo que los que se hallaban bajo las órdenes de Cuero, comenzaban a cansarse ya de su violencia sanguinaria, y tenían la intención de dejarlo, para irse, reconociendo como jefe a otro ladrón recién incorporado a la banda. De éste hablaba maravillas el baqueano. Según él se trataba de un hombre de mucha "cencia" a quien llamaban "el doctor".
¿Quién podía ser ese doctor?
Vamos a explicárselo al lector haciendo una digresión.
[11]
Entre las familias con las cuales el general San Martín mantuvo alguna intimidad en los días en que su genio laborioso preparaba en Mendoza el paso de los Andes, se encontraba la del señor Bustillo, persona de gran fortuna y acendrado patriotismo. Tenía, este señor, un hijo llamado Eladio, de veintitantos años de edad, gallarda figura y regular instrucción adquirida en un colegio de España, adonde niño todavía, lo envió su padre. San Martín, que frecuentaba la casa de Bustillo, le tomó afecto al muchacho, y quiso aprovechar ciertas aptitudes que éste demostraba, colocándolo en la Maestranza del ejército en organización, y abriéndole así un camino en la carrera militar. Pero sus esperanzas y buenas intenciones quedaron defraudadas. Bien pronto se supo que Eladio se encontraba bajo el absoluto dominio de la hija de un acérrimo realista español, la cual, inducida por su padre, pensaba valerse del muchacho para obtener informaciones secretas sobre los preparativos del ejército patriota.
Se comprobó luego que, en efecto, el teniente Eladio Bustillo ensayaba tener al corriente al padre de su amada, residente en Chile, y agente conocido del ejército realista, del estado de nuestro armamento, del grado de nuestra preparación militar y de los planes de nuestro general. Las pruebas que contra el espía se obtuvieron eran abrumadoras, pues se trataba nada menos que de cartas de su puño y letra, llena de inventarios, informes y pormenores relativos a la Maestranza, es decir, al punto sobre el que convenía guardar más estricto secreto. Felizmente, esta correspondencia había sido interceptada por las guardias que San Martín tenía apostadas en los pasos de la cordillera.
Presentóse cierta mañana el general San Martín en casa del señor Bustillo. Su aire de gravedad y de reserva, impresionó a la familia que lo había recibido con la afabilidad acostumbrada.
-Vengo -dijo encarándose con el señor Bustillo, y rehusando la silla que se le ofrecía- a hablar con usted de un asunto en extremo delicado.
Una nube de inquietud pasó por el espíritu del padre de Eladio.
-Ante todo -continuó San Martín- y para evitarme penosas explicaciones, sírvase leer usted esta carta.
Era una de las que habían sido interceptadas, y ponían de manifiesto las terribles responsabilidades de espía en que estaba incurriendo el joven Bustillo.
Quedó el padre herido como del rayo ante aquella oprobiosa revelación, que hacía a su hijo pasible de una inmediata pena de muerte con ignominia, y la madre presente en la escena, se echó a llorar desesperadamente.
-En homenaje a la amistad que profeso a ustedes -siguió el general, y en homenaje sobre todo al patriotismo ardiente y abnegado de que tiene usted, señor Bustillo, dadas tantas y tantas pruebas a la causa de nuestra patria, he querido venir yo mismo a advertirle de la traición de su hijo. He hecho algo más. He mantenido hasta ahora en reserva esta correspondencia, para evitarles a ustedes la vergüenza pública. Pero, sobre mí deber de amigo está mi deber de militar, y voy a ordenar la prisión del teniente Eladio Bustillo, para someterlo a un Consejo de Guerra.
Hecha esta declaración, San Martín estrechó en silencio las dos manos del señor Bustillo, se inclinó con respeto ante la señora y se retiró.
No es necesario pintar la desolación y la angustia de los padres después de esta entrevista. La madre, ¡madre al fin! no pensó sino en salvar a su hijo, y se echó ella misma a la calle a buscarlo e incitarlo a fugar. Tuvo la suerte de encontrarlo, y el amor maternal que sabe hacer milagros, desplegó tal actividad, que dos horas después, y antes de que la fatal orden del general hubiera sido dada, Eladio Bustillo salía sigilosamente, bien montado, bien provisto de dinero y convenientemente disfrazado, con rumbo a las Sierras de Córdoba.
La noticia de su traición no se divulgó en el ejército, pues el general siguió manteniendo en reserva los documentos que la comprobaban. Ella no perjudicó, por otra parte, al ejército patriota, pues ya se ha dicho que las correspondencias del traidor no llegaron jamás a su destino. En cuanto a la brusca desaparición de éste, causó extrañeza, pero la febriciente actividad de aquellos días, hizo que pronto se la olvidara.
Nunca más volvieron a tener noticias de su hijo los señores Bustillo. Y cuando vieron que el general San Martín no tomaba medidas contra el prófugo, no ordenaba su proceso, ni revelaba las terribles piezas de acusación que contra él poseía, comprendieron la generosidad y la nobleza de la advertencia que había ido a hacerles la mañana aquella... No queriendo conservar en su ejército un elemento semejante; no queriendo tampoco agobiar de vergüenza la ancianidad y el puro nombre de los señores Bustillo, y no habiendo tenido consecuencias la traición del miserable, dio el paso que se ha visto ante sus amigos, para conciliarlo todo sin faltar a su deber de militar.
¡Bien sabía él de lo que el amor de la madre sería capaz!
[12]
Refugiado en las Sierras de Córdoba, Eladio Bustillo llevó una vida de vagabundo. Mientras le duró el dinero que tenía, pudo permanecer quieto en los villorios serranos, entregado al vicio que había adquirido: la bebida. Pero los recursos se acabaron, y entonces él, incapaz de recurrir al trabajo, dado el estado de disgregación moral y de abyección en que había ido cayendo, se entregó al robo. Ya se ha visto que era un hombre débil y mal inclinado. El alcohol y la vagancia acabaron de pervertirlo, y los caminos contaron desde entonces con un salteador más, temible por la astucia, la inteligencia y el ingenio que ponía al servicio de su triste actividad.
Catorce años después, era un bandido perfecto, y hasta en el presidio había podido perfeccionar sus artes de ladrón, que siempre ejercía solo. Fue por este tiempo cuando conoció a Cruz Cuero y a su banda, en las circunstancias que pasamos a relatar.
Recorría el forajido cierta lejana zona de la provincia de San Luis, entregado a su productiva tarea de asaltar a los transeúntes, cuando divisó un jinete que galopaba a campo traviesa, como si quisiera rehuir todo encuentro. Mandó dos hombres en su persecución, y como aquél iba mal montado, pronto fue alcanzado, y conducido a presencia de Cuero que, al verle, le tomó por un mendigo.
-¿Sabes -le dijo- que me dan ganas de mandarte degollar por zonzo? ¿Quién te manda disparar así? Un rotoso como vos, no debe tener miedo de que lo desnuden...
-Señor comandante, -contestó el prisionero- dice el refrán que bajo una mala capa puede haber un buen bebedor, y quién sabe si este rotoso no tiene algo que pueda interesarle a Vuecencia más que su cogote... Por lo que veo, tengo el honor de ser colega de Vuecencia.
-¿Cómo colega? ¿Eres ladrón?
-De profesión, mi coronel.
-¿Y qué haces de lo que robas?
-Me lo bebo, mi general.
-¡Eh! no me asciendas tanto...
-Es que yo soy así; para las personas que me caen en gracia nunca hallo tratamiento bastante alto, y tanto esta disciplinada compañía como su digno jefe, me producen la mayor admiración.
Divertido Cuero con la labia marrullera y el aplomo de su interlocutor, prosiguió:
-¿Conque lo que manoteas te lo bebes? Ya se ve que te gusta la buena vida. ¿Y adónde ibas?
-Iba a ver si conseguía por ahí algunos reales, porque tengo hambre y sed... sed de aguardiente.
Cruz le alcanzó un chifle lleno, y aquél lo empinó con deleite. Hizo chasquear la lengua y agregó:
-Señor gobernador, yo soy un hombre agradecido. Usted acaba de aplacarme la sed, y yo voy a corresponder a su generosidad como se merece.
Echó mano a sus alforjas de cuero de zorro, y extrajo de ellas dos hermosas caravanas de brillantes, dos mates de plata, dos sahumadores del mismo metal, unas vinajeras y un crucifijo de oro macizo, como de cuatro pulgadas de largo, enclavado con brillantes. Cruz Cuero y sus secuaces miraron aquel deslumbrante despliegue de piedras y metales preciosos, con ojos codiciosos.
-Pongo todo esto a los pies de Vuecencia, -prosiguió nuestro hombre uniendo la acción a la palabra- y solicito humildemente ser admitido como miembro de esta distinguida compañía.
Cuero, fascinado por las joyas, contestó.
-Bueno. Te admitiremos en observación por ahora. Después veremos lo que eres capaz de hacer, y si te portas bien, entraremos a repartir beneficios.
Tomó el crucifijo, se descubrió y lo besó con unción, golpeándose el pecho. Y radiante de satisfacción por la presa inesperada que acababa de hacer, mandó calentar agua para tomar mate en los mates de plata que estaban delante.
-¿Cómo te llamas? -le preguntó en seguida al recién incorporado.
-Mi nombre de pila es Juan, y mi apellido Cadalso.
-¿Cadalso?
-Sí. ¿Significativo el apellido, verdad? Pero respondo con mayor gusto al tratamiento de doctor, porque así me llamaron desde niño.
-¿De dónde has manoteado estas prendas tan lindas? Seguro que de alguna catedral.
-No precisamente de una catedral, pero si de una iglesia de Santiago del Estero, que se llama Nuestra Señora de Loreto. ¡Lindo templo!
-¿Y cómo diablos te ingeniaste para alzarte con ellos? -preguntó Cuero con curiosidad.
-¡Oh! Muy sencillamente... Pero el cuento es un poco largo. Si la honorable compañía tiene paciencia para escucharlo, lo referiré con detalles.
-¡Cuenta! ¡cuenta!
Se acomodaron los bandidos alrededor del fuego, y el doctor comenzó así:
[13]
-Me hallaba yo en Santiago del Estero, y tuve curiosidad por conocer la iglesia aquella, cuya Virgen pasa por ser sumamente milagrosa y cuenta con innumerables devotos. Me trasladé, pues, a ella, y me hallaba contemplando los detalles decorativos de su interior, en medio de la nave, cuando el cura se me aproximó preguntándome:
-¿Sabe usted ayudar a misa, mi amigo?
-Cuando niño lo hacía muy bien, señor Cura -contesté. -Creo que todavía podría hacerlo...
-Entonces le ruego que me haga el favor: ayúdeme usted a oficiar una misa que debo decir dentro de poco. El sacristán está enfermo, y no veo ahora de quien valerme para el caso.
Me presté deferentemente a la solicitación del señor Cura, y éste fue a ordenar que llamaran a misa. Luego me hizo entrar en la sacristía. Debí desempeñarme correctamente en la ayuda que le presté al ministro del Señor, porque éste quedó sumamente complacido de mis servicios. Quiso recompensarme, pero yo rehusé su obsequio. Entonces me dijo:
-¿Podría usted venir durante algunos días, y hasta que el sacristán se reponga, a prestarme la misma ayuda?
-Yo no soy del lugar, señor Cura -le dije. -Vivo un poco lejos, en otro pueblo, pero vendré gustoso a servirle a usted y a Dios, cuantas veces sean necesarias. Con madrugar un poco...
Varios días estuve haciendo como que venía de lejos, al solo objeto de ayudar al cura a decir misa. La verdad era que me quedaba por las noches en un rancho de los alrededores del lugar, en el que me daban alojamiento. Mi conducta ejemplar sedujo al cura, que acabó por ofrecerme en propiedad el puesto de sacristán, después de pedirme algunos antecedentes sobre mi persona. Yo le di los antecedentes que quise darle, y el cura que me había tomado en simpatía, no los puso en duda. Me hice, pues, cargo sin más trámite, de la sacristía de Nuestra Señora de Loreto, con la cristiana idea de hacer pasar a mis bolsillos, en la primera oportunidad, estas alhajas que ustedes ven ahora, y cuya existencia en la iglesia tenía yo perfectamente advertida.
Cierto día me hizo saber, lleno de satisfacción, el señor Cura, que el siguiente era el de su cumpleaños. Sus feligreses vendrían a cumplimentarlo, y habría fiesta en la casa parroquial. Y efectivamente, los regalos y los mensajes empezaron a llegar desde la víspera.
Al día siguiente, muy temprano, recibió el sacerdote un llamado urgente. A uno de sus fieles lo había picado una víbora; estaba moribundo, y fue necesario ir en su auxilio espiritual. Pero nuestra expedición fue inútil, pues cuando llegamos, aquél había dejado de existir. Al regresar, oímos desde lejos los alegres repiques con que mi auxiliar, el muchacho campanero, celebraba por su cuenta el cumpleaños del cura, como se celebran las grandes festividades de la iglesia. El resultado fue que al término de los repiques, una de las campanas sonó en falso; el muchacho la había roto en su furioso entusiasmo.
Un notable vecino que se muere y una campana que se rompe... Los signos no parecían muy propicios para la comilona en preparación.
A las doce del día, los vecinos de más representacíón con que contaba el curato, llenaban la casa. Pavos, gallinas, pichones, lechoncitos rellenos, carne con cuero, pasteles de buena masa, aloja, fruta y ricos vinos: todo esto había recibido en profusión mi buen cura. Se dio comienzo al festín y a las cuatro de la tarde todo el mundo estaba alegre. A las seis no quedaba nadie en su sano estado ni en su sano juicio. A las diez de la noche los visitantes reventando de comida y de vino, dormían tirados a la buena de Dios bajo los corredores, en la más revuelta confusión. Este era el momento que yo esperaba.
Poco antes de acostarme me había presentado en el dormitorio del cura, que aún conservaba luz y se revolvía desvelado en la cama. El hombre de ordinario no bebía, y como esta vez lo había hecho con exceso, sentíase afiebrado. Cuando me vió, suponiéndome también borracho, se incorporó sobre las almohadas y me dijo groseramente:
-¡Fuera de aquí! ¡A meterse al féretro a dormir la tranca!
Yo bamboleaba, hacía gestos nauseabundos y tartamudeaba palabras sin sentido. Por último me retiré gruñendo y tropezando, pero no para ir a meterme al féretro, sino en la sacristía.
El cura guardaba en su poder todas las llaves. Pero yo tenía ya limado y arreglado en forma de ganzua, un gran clavo. La tenue luz de la lamparilla que alumbraba al Sacramento, alumbró también mi empresa, y a su amarillento reflejo, trepé las gradas del altar y emprendí mi conquista. Todo estaba en silencio; hasta el mismo cura debía haber concluído por dormirse. En la sacristía habían quedado por olvido estos dos mates, y los incorporé a mi botín. Tentado estuve de respetar al Santo Cristo, pero los gruesos diamantes que le sirven de clavos acallaron mis escrúpulos, y el crucifijo pasó a mis alforjas de cuero de zorro.
La puerta del templo se cerraba por dentro con pasadores que yo tenía de antemano aceitados. La abrí, pues, sin esfuerzo, y me hallé respirando el puro aire del campo. Todo estaba previsto. Había estudiado el terreno en un cuarto de legua a la redonda, y tenía ya elegido el punto en que, llegado el caso, buscaría escondite. Fui derecho a él, cavé un hoyo, deposité en su fondo la preciosa carga, y aplané luego sobre él la tierra.
Decididamente el cielo estaba de mi parte, porque apenas ponía de nuevo mis pies dentro de la iglesia, un formidable aguacero se descargó. Los rastros que yo hubiera podido dejar afuera se borrarían con el agua: en cuanto al interior, no había pisado sino sobre alfombras. Dejé la puerta del templo abierta, y la ganzúa arrojada allí cerca, en lugar visible. Luego me metí en el féretro y me dormí plácidamente.
Cuando al amanecer empezaron a moverse los huéspedes del cura, el muchacho campanero corría azorado de un lado a otro dando cuenta a voces del sacrilegio que se había consumado. Yo fingía seguir roncando dentro del féretro.
Los aspavientos del muchacho, excitaron la curiosidad de los presentes, y sobrevinieron los comentarios, las condenaciones y los lamentos. Todos se horrorizaban, todos exponían sus sospechas. Todos inducían, deducían, calculaban y pronosticaban, emitiendo suposiciones y juicios disparatados y contradictorios. El cura, exaltado y aturdido al mismo tiempo, había recurrido al tono y las actitudes del púlpito, y anatematizaba o apostrofaba en lenguaje de oratoria sagrada. El hombre iba y venía como loco de un lado a otro. No era posible, entretanto, que en tales circunstancias y por insignificante que fuera mi persona, se olvidaran de ella. Fue un paisano gordo y cachetudo, a quien le daban el título de "señor juez", el primero que extrañó no verme entre los presentes. Púsose el cura a la cabeza de un crecido número de feligreses y la cuadrilla se dio a recorrer los departamentos del edificio buscándome, con la idea de que, a no hallarme, era yo, y no otro, el autor del monstruoso robo. Pero hete aquí que, al atravesar el pasadizo en que se guardaba el féretro, la comitiva se detuvo azorada al descubrirme tendido largo a largo en la jaula fúnebre
. -¡Aquí está, señor Juez! -gritó el cura.
-¿Dónde? ¡A ver! -añadieron, agrupándose alrededor del féretro, los demás.
-¡Está muerto! -gritaban algunos que aun no alcanzaban a distinguirme.
Pero dos gauchones que se inclinaban sobre mí, descargaron sobre mis espaldas unos azotes que me hicieron poner de un salto en pie, protestando de aquella brutal manera de despertar a las gentes. La cosa les pareció divertida a los circunstantes.
-¡Duro! -decían algunos.
-¡Por las vinajeras! -decían otros.
-¡Por los sahumadores y las caravanas de la Virgen!
-¡Por los mates y el Santo Cristo!
Un viejecito afirmaba:
-¡No hay duda; él es el ladrón! Yo le tomo olor a cera.
-A lo que apesta es a aguardiente -sostenían los más próximos.
-¡Qué olor a aguardiente, ni qué niño muerto! -vociferaba una vieja. -¡A lo que hiede es a mugre!
Entretanto los azotes seguían lloviendo sobre mis costillas. Yo, erguido sobre mi macabro pedestal, y tratando de atajarme los golpes, como podía, empecé a hablar:
-¡Señor Cura! ¡Señor Juez! ¡Señores! se está disponiendo de mis lomos con un rigor que no me explico, y pido que se me escuche!
Vi que los azotes se detenían y que el público prestaba atención... Entonces continué elocuentemente mi discurso:
-¡Ni entre los salvajes se anticipa la pena a la comprobación del delito, y yo estoy siendo aquí víctima del rebenque de todo el mundo, sin que nadie me diga ni yo sepa por qué! ¡Se me ha dicho que tengo olor a cera, que apesto a difunto, que hiedo a aguardiente y que trasudo mugre, pero no creo que todos estos olores puedan ser causa de que se me infame y atormente! Mi patrón, mi jefe inmediato es aquí el señor Cura. ¡Que él diga si es o no verdad, que él me ordenó anoche que me, acostara a dormir en este féretro!
El cura, cuyo aturdimiento iba en aumento, reconoció que, en efecto, para castigarme por mi estado de ebriedad, me había dado esa orden.
De pronto, un feligrés se abrió paso por entre los apiñados curiosos que me estrechaban, y gritó, jadeante, enseñando la ganzúa:
-¡Aquí está el cuerpo del delito!
Yo levanté entonces la voz y agregué con dignidad.
-¡Ahí tienen ustedes, señores! Esto puede ser una maquinación diabólica de los mismos que manejan las llaves del templo, para despistar a la justicia. ¿Con qué objeto se ha arrojado esa ganzúa a la puerta misma de la iglesia, según afirma la honorable persona que la trae? Esto es atroz, señores, ¡atroz! ¡Perdóneme Dios y su Santísima Madre! pero ¡quién sabe si no va a haber algún maligno que suponga que la inocente acción de despacharme al féretro de mi virtuoso y bien querido cura, ha sido una treta estudiada!
Un murmullo cundió en el auditorio.
-¡Caramba con el sacristán!
-¿De dónde habrá salido?
-¡Qué bien habla!
-Debe ser un sabio disfrazado...
-¡O algún sabio loco!
-Todo puede ser. ¿Por qué estará tan harapiento?
-Pero es que también tiene buena ropa... Yo le vi ayer con ella, cuando acompañaba al señor cura.
-Y yo también... Tiene un machito muy gordo, que montaba cuando llegó a la villa.
-Este no puede ser ladrón.
-No, hombre, ¡qué ha de serlo!... ¿Has visto qué bien parado acaba de dejar a nuestro Párroco?... Porque me parece que la indirecta...
-Sí, la indirecta no puede ser más directa.
El hombre gordo y cachetudo habló a su vez en tono severo:
-¡Bueno! Aquí no tenemos ya nada que hacer. Yo me retiro a mi juzgado a tomar las medidas que mejor convenga. Los vecinos todos de esta villa, entretanto, deben, por su parte, secundar la acción de la autoridad, evitando que el tiempo pase sin resultado. El daño que deploramos, no sólo perjudica y burla a la iglesia, sino que burlará y perjudicará a todo el vecindario.
El sol empezaba a levantarse anunciando un día de terrible calor, y el campo se oreaba a gran prisa. La mayoría de los asistentes a la comilona, tanto a pie como a caballo, se puso en retirada. Pocos fueron los amigos del cura que tuvieron a bien despedirse de él y darle el pésame por el infausto suceso.
La campana trizada empezó a llamar con eco triste y destemplado, como si también ella estuviera de duelo por la desgracia acaecida. Debía realizarse una misa de cuerpo presente, por el descanso del vecino emponzoñado, cuyo cadáver había sido conducido a la iglesia a primera hora.
Pero era el caso que la tal misa no podía oficiarse sin mi concurso, y el muchacho campanero fue a llamarme a nombre del cura. Dueño del campo, después del rudo ataque que se me llevara hasta la trinchera en que supe convertir el féretro, establecí junto a él mis reales, y contesté muy atentamente que si para algo precisaba mi persona el señor cura, tuviera la bondad de llegarse adonde yo me encontraba, pues estaba resuelto a no moverme de allí hasta la tarde, hora en que me marcharía de la iglesia, ausentándome para siempre de un paraje donde tan ignominiosamente se me había tratado.
Irritado el cura por mi excusación a su llamado, vino en persona a dirigirme palabras chocantes y amenazadoras; pero yo me acordé del Santo Job y quise dejar sin réplica su desahogo. Herido en lo más hondo de su amor propio y elevada su irritabilidad a mayor grado con mi silencio, cerró sus puños y se lanzó sobre mí... Apenas pude contener los golpes que me dirigió a la cara.
En aquel momento asomó su cabeza el campanero diciendo:
-¡Aquí está el señor Juez!
Efectivamente: el hombre gordo y cachetudo interpuso su busto entre nuestras dos personas. Su presencia moderó un tanto las iras del Párroco, mientras yo hacía resaltar estudiosamente mi fingida prudencia.
-Aunque tan escandaloso robo -dijo pavoneándose el robusto y colorado Juez- reclama mi presencia en todas partes, he regresado, al oír la campana, para asistir a la misa que se va a decir por el ánima de mi amigo. Pero he dado ya órdenes para que se lleve adelante la investigación.
-¡A esas órdenes, señor Juez, -dijo el cura- debe usted añadirle una indispensable!
-¿Cuál?
-¡La de que se ponga inmediatamente preso a este bribonazo!
¿Ha descubierto usted algo que lo comprometa?
-No; pero trata de perjudicarme en mucho.
-¿Cómo así?
-Se niega redondamente a salir de este local hasta la caída de la tarde, lo que importa negarse a ayudarme la misa. ¡Y el pobre viejo a quien por servir a este pícaro despedí en mala hora, está postrado en cama, tal vez de pena por haber perdido la sacristanía!
-Hago notar al señor cura que yo no la solicité...
-Y bien, ¿por qué se excusa usted ahora de... ? díjome el juez, al parecer preocupado por secretas conjeturas.
-Por una trinidad de causas, señor Juez.
-Veamos.
-Primera: porque me doy por muerto, y no quiero reaparecer deshonrado. No creo que, como para Lázaro, sonará para mí la voz divina de Jesucristo; pero los que han tratado de arrojarme a la fosa del menosprecio y el descrédito, están en el deber de venir a solicitar mi perdón, declarando en público que no tuvieron razón para infamarme. Todavía siento en mis pulmones el ardor de los azotes, y peno en este lugar, como han de penar las ánimas en el purgatorio... Soy, pues, una ánima en pena; no estoy en condiciones para orar ni prestar ayuda en los oficios divinos.
-¡Sofisterías, señor Juez, argucias!
-No son sofismas, mi respetable señor Cura. Ya iré luego a apreciaciones más sólidas. Ayer suenan de repente las campanas tocando aleluya, en vez de haber sonado un poco antes tocando agonía. Un muchacho zonzo, que nada sabe, porque nada se le ha enseñado, rompe de repente la mayor, y mi generoso cura, en vez de administrarle una tunda, le enseña sus blancos y pulidos dientes, en prueba de agradecimiento porque se celebraba su propio natalicio cuando la campana se rompió. Este proceder puede demostrar mucha bondad en el fondo del carácter del señor cura, o una tolerancia especulativa emanada de la necesidad de halagar al muchacho. He aquí el dilema: si esa conducta fue obra de su bondad, debió extenderse hasta mí, no permitiendo el inhumano vapuleo que se me aplicó; pero sí se mostró tolerante por pura especulación, la causa que produjo efecto debe ser tal, que bien podría compararse con la recíproca tolerancia que la complicidad impone a los delincuentes... Ejemplo verdaderamente extraño, señor Juez, es el que deja a examen de la fría razón este estupendo robo, único acaso por su forma en los anales de la rapiña. Los ladrones buscan siempre para darse a sus labores, la sombra, el silencio, la mayor soledad. En cambio, los de Nuestra Señora de Loreto esperan la noche en que casi todos los habitantes de la villa rodean su templo, para venir a saltearlo. Hay un solo hombre que pueda inspirarles recelo y da la casualidad que ese hombre sin relaciones ni valimientos es alejado a gran distancia de las habitaciones por el señor cura que le impone por cama la de los cadáveres. A las pocas horas se le viene a buscar allí para achacarle el robo mientras que las llaves todas del edificio se hallan cuidadosamente guardadas bajo las almohadas del Párroco...
-¡Señor Juez! -interrumpió el cura medio sofocado. -Lo que este malvado está exponiendo, importa una inicua y pérfida criminación, y me querello de ser calumniado... y pido el reparo de mi honra. El espanto, la ofuscación que me produjo la noticia del robo en el primer momento, me impidieron condenar las alusiones insidiosas de este infame: pero ahora...
-Ahora, como antes, señor Cura, yo tengo derecho para repeler las imputaciones que usted, en silencio, ha permitido que se me dirijan. Sobre todo, señor, yo no afirmo nada: deduzco. Hablo en hipótesis, mientras que a mí se me ha gritado ladrón a las claras, y se me ha marcado la espalda como a un galeote, sin acusación fundada ni prueba alguna... Y ya, señor Juez, que es prudente precisar esta cuestión, declaro sin ambages, que la causa esencial de mi resistencia a ayudar al señor párroco en la misa por decirse, proviene de los escrúpulos que mortificarían mi pura conciencia si, al verificarse el Evangelio, el diablo me tentara, sugiriéndome la sospecha de que acaso sea el sacerdote sacrificador el que ha consumado el robo...
Un brusco estremecimiento sacudió la persona del cura, que perdiendo el equilibrio, vino a dar con el cuello sobre la cabecera del féretro.
-¡Bárbaro!... -alcanzó a exclamar.
Yo me dije riendo interiormente: -¡A ver cómo sales de ésta!
[14]
La caterva de forajidos escuchaba con profunda atención el relato del doctor. Como éste se detuvo, creyó sin duda el auditorio que el narrador iba a interrumpir su relación y le pidió que la continuara. Reinaba entre él gran curiosidad por saber cómo se había salvado aquél de su crítica situación.
El doctor prosiguió así:
-El cura fue llevado a la cama y algunas de las personas que esperaban la misa fueron a asistirlo en su lecho. Entretanto, el juez, indeciso en cuanto a la conducta que conmigo debería seguir, se libró al consejo de los vecinos más caracterizados. Mientras este jurado popular deliberaba, de pie y al aire libre, yo me ocupaba con empeño en trazar, a la ligera, una silueta del cachetudo juez que, colocado frente a mí, me presentaba de lleno su colorado rostro.
En la cuadra en donde se alojaba la partida de policía a servicio del juzgado, quedé yo detenido en calidad de incomunicado. No me amilané por eso. Para escapar de la red que iba envolviéndome, contaba con dos cosas: con mi astucia y con la incapacidad del juez. El día transcurrió sin misa y el muerto fue enterrado sin responsos. El juez y sus secuaces se entregaron a toda clase de pesquisas, registrando habitaciones, hurgando mi maleta, revolviendo mis trapos y explorando hasta el fondo de mis botas.
Llamado a prestar las declaraciones que debían servir de apertura a mi sumario al siguiente día, presté tranquilo el juramento de ley, gracias a mi impavidez. El cándido del juez ordenó que se me registraran los bolsillos. Yo esperaba esta formalidad -que hubiera debido llevarse a cabo en el primer momento- y tenía preparado un golpe de efecto. Me quité el poncho con desembarazo, y entregué abiertos los bolsillos de mi chaqueta. El gendarme, encargado de la operación, extrajo de ellos una bolsita, que contenía dos pesos en plata, una caja pequeña de pinturas a la acuarela, y un cuadrado de papel de marquilla, que nunca falta en mi maleta. Dichos objetos pasaron a las manos de un joven que desempeñaba las funciones de escribiente. Este los examinó prolijamente, y se quedó sorprendido mirando el papel.
-¡Señor! -dijo por último, dirigiéndose al juez- ¡éste es usted!...
El juez le quitó el papel de las manos y se quedó tan sorprendido como el escribiente.
-Este es mi retrato -exclamó halagado. ¿De dónde lo ha sacado usted?
-Lo he hecho yo mismo, señor.
-¿Cuándo?
-Ayer.
-¿A qué hora?
-En momentos en que el señor juez y sus dignos asesores, resolvieron encarcelarme por vago sin arte ni ciencia.
-¿Y cómo sabe usted hacer estas cosas?
-Porque soy pintor de oficio. En mi juventud me dediqué a este arte, y no he dejado de rendirle culto. Ahora viajo pobremente por distracción. Huyo del mundo, y trato de sacudir el terrible imperio de una devorante pasión que trastornó por algún tiempo mi juicio. Me he propuesto distraer la vida ejerciendo cuantas ocupaciones me permitan permanecer obscuro. Sé domar un potro. Sé carnear una res. Hasta ayer he sido sacristán, y si después de reconocida mi inocencia, me es posible irme a Bolivia, solicitaré allí, por algún tiempo, el puesto de verdugo...
El juez y el sacristán cambiaron una mirada. Acaso me supusieron un maniático rematado, y abandonaron toda sospecha de participación mía en el robo.
Luego el primero me dijo afablemente:
-Puede usted volverse a la cuadra; este asunto se resolverá pronto.
Al día siguiente el muchacho campanero se hallaba preso, ocupando un rincón de la ramada destinada en el cuartel para depósito de forraje. Dos días después, se me llamó. Era para notificarme que estaba en libertad.
El retrato del juez pasó de mano en mano, provocando admiraciones y comentarios en todo el villorrio. Tales comentarios resultaron funestos para el cura, a quien se miraba ya con ojeriza por lo que yo había dejado entender, y que cobraba ahora mayor gravedad, por haber salido de labios de un artista. Además, el muchacho campanero, caía en contradicciones, de puro ignorante y asustado, cada vez que se realizaba un comparendo. Poco a poco la sospecha se fue convirtiendo en convicción, y por fin se afirmó, sin embozo, que el verdadero salteador de la iglesia no era otro que el mismo cura. El síncope aquel que sufriera mi hombre cuando oyó mi primera acusación, vino a ser el preámbulo de un ataque cerebral. Juzgué conveniente marcharme, antes que las cosas se enredaran de nuevo, y supliqué al juez me hiciera entregar el macho de mi propiedad, que pastaba en campo del cura. Mi súplica fue atendida. Pero mi alejamiento del lugar demandaba prudencia, y me fue indispensable presentarme en público a toda hora, espiando el momento que necesitaba. Busqué por alojamiento la cabaña de una familia pobre que se ocupaba en fabricar patay. De éste adquirí una regular factura, que me serviría muy luego para cubrir mi contrabando. Sabiendo el buen hombre en cuya casa me había asilado, que yo viajaría sin rumbo fijo, me invitó a acompañarle a una feria que iba a efectuarse por aquellos días en la aldea de Salavina. No vacilé en aceptar la invitación.
A las ocho de la mañana, hora en que los vecinos de Loreto cruzaban las callecitas de la villa, o las sendas que los conducían a sus faenas de campo, yo, el denominado Doctor, dejaba tranquilo el teatro en que había producido tanto escándalo, alarma, discordia y enredo, para seguir avante mi camino con la frente serena y erguida.
A la caída de la tarde me fingí enfermo. Nos hallábamos como a diez leguas de Loreto y frente a la única casa de campo que habríamos de hallar en el trayecto.
A mí compañero le urgía no perder tiempo para llegar temprano a la feria, y yo no podía desperdiciar esta ocasión, enfermo como estaba, de alojarme bajo techo. Convinimos, pues, en que él continuaría su camino, y yo iría a alcanzarlo en la feria.
Hice como que me dirigía a la casa en cuestión; pero apenas mí compañero se hubo perdido entre lo espeso de un bosque, volví grupas y emprendí regreso al galope, hacia el sitio donde tenía oculto mi tesoro. Cuando el lucero del alba relumbraba en el cielo, yo estaba en posesión de aquél.
Refresqué un poco mi macho y dejando el camino real me abrí paso por el monte. Dos días después me hallaba en territorio tucumano. Descansé un tiempo y emprendí viaje hacía Catamarca, ofreciendo en venta a los transeúntes mi factura de patay. Y así, adelantando aquí, deteniéndome allá, ya tocando las fronteras de Córdoba, ya las de San Luis, he pasado tres meses. Los reales que traía, y los que me proporcionó la venta del patay, me los bebí convertidos en aguardiente.
Calló el Doctor. Cuero, que se había divertido con la historia, tanto como un chico con un cuento, tenía la más viva curiosidad por averiguar cómo había pensado hacer su nuevo socio para enajenar las prendas de su sacrílego botín.
-¿Y cómo pensabas vender las vinajeras, los sahumadores y el Santo Cristo? -le preguntó.
-A Dios gracias -respondió el Doctor tengo mis habilidades. Algunos barruntos poseo de ciencias y de artes. Ese Santo Cristo puede ser fundido para darle la forma de un tejo; y en cuanto a las piezas de plata, pueden convertirse en una piñita..
[15]
Los aplausos que se le tributaron al gobernador don Manuel Gregorio Quiroga, a su arribo a la capital, no fueron más que el comienzo de una serie de manifestaciones y obsequios de todo género, con que sus amigos y gobernados celebraban el éxito de su expedición. Gracias a él, la confianza y la tranquilidad renacieron. Honran todavía su nombre, las medidas que por aquel tiempo tomó el señor Quiroga. Hizo fijar en todos los lugares públicos carteles que detallaban el número y calidad de las prendas recobradas, y ofició a los gobiernos de otras provincias, pidiéndoles la reproducción de estos carteles, a fin de facilitarles a los damnificados el rescate de los objetos que les habían sido robados.
Antes de dar este paso, el gobernador había hecho comparecer a Martina y al gaucho baqueano a la sala donde se exhibían las prendas recuperadas. El Intendente de policía, en representación del gobernador, les sometió a un interrogatorio a fin de averiguar el lugar de los asaltos y la calidad de las personas asaltadas. Tres meses después, los gobiernos de Buenos Aires y Santiago del Estero contestaban al de San Juan. La oficiosa actividad de este último, permitió hacer valiosas restituciones en aquellas provincias.
La anciana madre del joven extranjero asesinado en el Monte Grande, recibió íntegras las valiosas mercaderías de que aquél había sido despojado. El gobierno de Santiago sólo deploraba la falta de un crucifijo de oro y de unas caravanas de la Virgen. El señor Quiroga explicó entonces, por nota, a su colega santiagueño, que, según los informes recogidos por él, el Santo Cristo se hallaba en poder del capitán de los bandoleros, quien jamás se lo quitaba del pecho, y que las caravanas habían desaparecido. Se supuso que estas últimas estarían en manos de la Chapanay, pero un prolijo registro sobre su persona y efectos, no dio ningún resultado.
Visitada sin cesar por inacabable número de curiosos, y reducida a moverse dentro de las estrechas paredes de su prisión, la Chapanay empezó a manifestar tristeza. Su existencia no corría peligro, pero ya se ha dicho que para ella la libertad era la vida. Faltándole aire, espacio y acción, todo le faltaba.
Cuatro meses transcurrieron, y ninguna esperanza de ser puesta en libertad entreveía. Hasta que cierto día, el gobernador en persona se presentó en su calabozo.
-Vengo -le dijo- a que cumplas el ofrecimiento que me tienes hecho. Cuero ha vuelto a aparecer en la provincia cometiendo atrocidades. Tu libertad pende de la captura y muerte de ese forajido. ¿Cómo haremos para echarle la mano encima?
-Me felicito, señor, que V.E. me dispense el honor de ocuparme. Que venga el baqueano a hablar conmigo, y yo le explicaré cómo hay que proceder.
Se hizo venir al gaucho y Martina le dió sus instrucciones.
Se pondría éste inmediatamente en marcha para buscar a Cuero. No le había de ser imposible descubrir su paradero, conociendo como conocía todos los refugios de los ladrones. Una vez que lo encontrase, le diría de su parte que ella lo esperaba en Las Tapiecitas, en un rancho cercano al paso de Ullún. El gobernador, por su parte, haría esconder previamente fuerzas suficientes en este rancho. Cuero debía ser informado, además, por el baqueano, de que, escapada de la prisión y oculta desde hacía tiempo en el rancho susodicho, Martina necesitaba de él urgentemente. Con este procedimiento, y con las palabras de consigna que le enseñó al emisario, Cuero no tardaría en caer en las garras de la autoridad.
Después de cinco días de marchas y contramarchas por sendas y caminos extraviados, dio al fin el gaucho baqueano con los tupidos carrizales que, a inmediaciones de la Laguna Seca, habían alojado esta vez a los ladrones. Cuando éstos le vieron llegar, sospecharon que pudiera venir guiando alguna partida en su persecución. Pero la alarma se disipó así que saliendo al llano vieron el campo desierto.
Cruz se acercó el primero al emisario de la Chapanay, que avanzaba lentamente, sorprendido del escaso número a que la antes numerosa banda de salteadores había quedado reducida.
-¿Cómo te va, Jetudo?
-Bien, mi comandante.
-¿Tu comandante? ¿Y cómo es que si no te mataron, recién ahora te venís a presentar a tu jefe?
-Porque si no me mataron me pelaron la cola, y me han tenido preso con una barra.
-¿Y cómo si te has juído de la cárcel, no has traído a tu hijo?
-¡Ojalá hubiera podido... pero mi hijo ha muerto!
-¿Ha muerto?
-Así es, mi comandante; se murió de virgüelas. Por eso me animé a ayudar a Doña Martina a aujerear las tapias para escaparnos.
-¿Y ella ande está?
-Quedó por Ullún.
-¡Ah, hijo de una! ¿Y por qué no me la has traído?
-Porque no había más que este mancarrón, y yo no sabía el lugar en que la compañía se hallaba, ni el tiempo que gastaría en dar con ella.
-Mirá, Jetudo, me parece que me estás engañando, y me están dando tentaciones de hacerte degollar...
-No lo engaño, mi comandante. La señora Martina espera que usted la vaya a buscar llevándole un güen flete.
-Y si es verdad que ella me llama, ¿cómo no te ha dao a conocer ciertas palabras?
El baqueano que, como se ha visto, no era otro que el Jetudo, se acercó a Cruz y le dijo en tono misterioso: "Soy la hija de Teodora".
-¡Ahora sí!... Ahora sí! -exclamó Cuero.
No necesitó más para decidirse a volar en auxilio de Martina. Y volviéndose a sus secuaces, gritó:
-¡Arriba, muchachos!
A eso de las seis de la tarde, ya estaba toda la tropa en marcha. Debían recorrer veinte leguas, y arreglaron el paso para llegar a Ullún a la madrugada. El paraje que iba a ser teatro del nuevo escarmiento que se les tenía preparado a los salteadores, estaba, por aquel tiempo, cubierto de matorrales.
-Allí es - dijo el Jetudo cuando se aproximaban, señalando el rancho medio envuelto por la sombra todavía. Voy a avisarle a doña Martina.
Sin esperar respuesta, emprendió el galope y se presentó a la puerta.
Dentro de la choza esperaban ocho hombres armados de carabinas. Otros diez, a caballo, estaban ocultos entre las marañas.
El eco insólito de un clarín turbó de pronto el silencio circundante. Los forajidos, atónitos, no atinaron a fugar de inmediato y dieron tiempo para que surgieran entre el monte los jinetes ocultos, que cayeron sobre ellos lanza en mano. Aquello no fue un combate, sino una matanza. Tan sólo uno de los ladrones pudo escapar. Los demás cayeron atravesados.
Del montón de muertos, salía la voz entrecortada de un agonizante que gemía:
-¡Mi hijo! ¡Mi hijo! ¡Que me lo ampare el gobierno y que haga de él un hombre útil!
Era la voz del Jetudo. Confundido con sus antiguos compañeros en la indecisa luz del amanecer, había sido alcanzado por una lanza.
Se abrió una gran fosa, y después de registrarlos, se arrojó a ella a los cadáveres. El que por su traje parecía ser el capitán de la banda, tenía la cabeza despedazada. Mientras volvían los que habían salido en persecución del fugitivo, se recogieron las armas y se reunieron los caballos de los muertos.
Vuelta la partida a la ciudad, se supo bien pronto que los bandidos habían sido exterminados, gracias a las indicaciones de la Chapanay. Lamentó la autoridad que el crucifijo de Loreto no hubiera sido rescatado, pues sobre el cadáver del que se consideró como jefe, no estaba la santa imagen. Pero este contratiempo no disminuyó la importancia del hecho, que libertaba a la provincia de una pesadilla.
Por lo que se refiere al hijo del Jetudo, el gobernador lo tomó bajo su protección, conforme a las postreras súplicas de aquél, y según la humanidad lo aconsejaba. El muchacho recibió instrucción, entró en el ejército y se supo más tarde que, como su infeliz padre lo anhelara al rendir la vida, llegó a ser un hombre útil.
Supo la señora Sánchez que la Chapanay había dado muestras de arrepentimiento desde el instante en que fue capturada, y tuvo lástima de ella. Fue a verla el día que se le notificó su libertad, y la dijo:
-Sé que no tienes asilo y vengo a abrirte de nuevo las puertas de mi casa. Quiero ser caritativa y olvido tus acciones pasadas, a fin de que puedas volver al buen camino. Aquí tienes un vestido de mujer; deja esos harapos de hombre que te cubren, y ven conmigo.
La Chapanay bajó los ojos y siguió mansamente a su protectora.
[16]
Durante dos años, Martina Chapanay se condujo correctamente en casa de su bienhechora. Parecía que su cabeza había recobrado el equilibrio propio de su sexo, y se evitaba hacer alusión ante ella a su vida y hechos anteriores.
Semanas enteras pasaba la oveja vuelta al redil al lado de su señora, encerrada por propia voluntad y entregada a las labores que ésta le enseñó. Lo único que pedía con frecuencia era que se le enseñase también a leer. Sin que se sepa por qué, la señora Sánchez iba aplazando siempre la satisfacción de este justo reclamo.
Entretanto la mujer parecía presa de decaimiento. Su semblante ostentaba signos de melancolía, y era visible que una idea o una pasión la trabajaba. Su estado moral no tardó en reflejarse en su físico, y no mostraba ya su aspecto atlético de antes. Su estatura parecía ahora más elevada y su rostro permanecía frío y sin expresión, mientras que sus ojos se mostraban como enturbiados por el matiz amarillento de la ictericia.
Al término del segundo año de reclusión, advirtiendo la señora Sánchez el desmejoramiento de Martina, fue asaltada por profundos escrúpulos.
Ella nada había hecho, en definitiva para redimir de verdad a su pupila. Se había contentado con enseñarle a rezar y darle uno que otro trapo usado, pero se había negado a enseñarle a leer. Así pues, se decidió a restituirle la libertad, si la interesada se la pedía. Una mañana la llamó y la dijo:
-Tiempo hace ya que vengo reparando la tristeza que te domina, y la flacura que te consume. Como no quiero ser yo causa de mayor mal, estoy dispuesta a complacerte, si lo que tú necesitas es independencia. ¿Qué es lo que ansías? ¿En qué puedo servirte?
-Creo, señora, que necesito aire y libertad... Pero no tengo recursos para irme.
-¿Los recursos a que te refieres, serían un caballo, una montura y un traje de gaucho?
La cara de Martina se iluminó.
-Así es, señora -contestó.
-¡Al fin te veo alegre, Martina! ¿Qué más te hace falta?
-Un lazo, una larga daga, unas boleadoras y unas espuelas.
-¿Y adónde irás?
-A los campos. Allí me convertiré en protectora del viajero extraviado, cansado o sediento... haré todo lo contrarío de lo que hacen los salteadores, y seré su peor enemigo.
-¿Por dónde piensas empezar tu campaña?
-Por la tierra en que nací. Tengo hambre de ver el suelo donde me alumbró por primera vez el sol, y sed del agua que corría junto al rancho de mis padres: tengo en fin, necesidad de recordar muchas cosas, vagando sobre aquellas arenas.
-Está bien Martina; yo te proporcionaré cuanto necesitas.
Y efectivamente, así lo hizo la señora Sánchez. Poco después, Martina Chapanay emprendía nuevamente el camino de los campos. Así la muy cristiana y buena señora doña Clara Sánchez, que no se había decidido a enseñarle a su protegida las primeras letras, se resolvía sin vacilaciones a armarla gaucha aventurera... Aberraciones son éstas, propias de nuestra humana condición.
Con las alforjas repletas y montada en un arrogante caballo obscuro, la Chapanay fue, antes de alejarse de la ciudad, a presentarse a la policía y declararle sus buenos propósitos. El Intendente reflexionó que aquella valiente mujer podría servir en adelante, si obraba de buena fe, como vigía y auxiliar de la autoridad en los campos. Le devolvió pues, el trabuco y el facón que le habían pertenecido, y la despidió con recomendaciones y consejos para que cumpliera honradamente sus promesas.
[17]
Ciertas dulzuras, como ciertos dolores, no pueden definirse; embargan nuestra alma inundándola de una emoción serena y honda que no se irradia hacia la vida externa, sino con débiles destellos. A este género pertenecía la que experimentaba ahora Martina Chapanay, al sentirse libre de nuevo en el vasto campo, cuyas penetrantes emanaciones aspiraba deleitosamente. La margarita silvestre que salpicaba las arenosas pampas y el espinoso cardo que se multiplicaba en ellas como en una tierra fértil, le evocaban sencillas pero imborrables impresiones de la niñez. Con aquellas margaritas y aquellos cardos, había jugado ella en su infancia, aspirando este mismo aire cargado de aromas agrestes...
Hallaríase ya la viajera como a un cuarto de legua de la parte más poblada de la Laguna del Rosario, cuando se encontró con un individuo de la comarca que pasaba en su jumento.
-¿Se halla muy lejos todavía el rancho que fue de Juan Chapanay? -le preguntó.
El hombre respondió sonriendo:
-Del rancho de Chapanay no quedan más que las tapias. Son aquellas que se ven allá, a la izquierda, y que parecen un montón amarillento a la orilla de la laguna.
Agradeció Martina el informe, y continuó su camino. El corazón le palpitaba con violencia mientras avanzaba reconociendo sitios, plantas y accidentes del terreno que le fueron en otro tiempo familiares. Lo que antes fuera el corral y el patio de su casa, estaba convertido en un terraplén alfombrado de maleza. Un gran silencio reinaba en derredor, y apenas si una cigarra empezó a chirriar entre las ruinas, cuando la mujer se aproximó. Penetró ésta en los cuadrados de paredes sin techo que fueron antaño habitaciones. En un pedazo de corredor, apenas apuntalado por el único poste que los vecinos necesitados de leña habían respetado, reconoció, recordándolo como entre sueños, el ángulo que su madre prefería. En el lugar en que antes se hallaba un cuadro de la Virgen María, hacia el cual aquélla le mandaba levantar los ojos todas las tardes, cuando se apagaba el crespúsculo, sólo halló el muro inclinado y próximo a desplomarse, destruído por la intemperie.
De lo hondo de su pecho se desprendió un suspiro ahogado. Se puso de rodillas y rezó devotamente sin dejar de llorar. Luego desensilló su caballo, le dio de beber, y lo aseguró debajo de unos retamos rodeados de abundante pasto. Volvió a los escombros, y entre ellos se sentó. Su imaginación se dio entonces al recuerdo y al ensueño, y toda una crisis moral debió operarse en su espíritu aquella noche que ella pasó entera en la soledad, entregada a la meditación, y rodeada de fantasmas familiares. Las lechuzas vinieron más de una vez a graznar sobre su cabeza, irritadas de ver ocupada su guarida. El canto lejano de los gallos le trajo reminiscencias de veladas infantiles.
Y el día la sorprendió rezando.
[18]
Apenas reflejaba el sol sus plateados rayos sobre la planicie de las Lagunas, cuando reparó Martina que una comitiva, compuesta de ocho hombres, avanzaba hacia ella.
Detúvose dicha comitiva a la entrada de las ruinas y el que la encabezaba tomó la palabra:
-Aquí venimos, mi amigo, sospechando que usted pueda necesitarnos para algo; toda la noche hemos sentido el relincho de un caballo que no es del lugar y hemos estado con cuidado por lo que pudiera sucederle al forastero alojado en estas ruinas. Porque ha de saber usted que aquí hay almas en pena...
-¿Y cuántas son esas ánimas? -preguntó Martina sin inmutarse.
-Dicen que dos: las de Juan Chapanay y Teodora Chapanay.
-Les agradezco el interés que se toman ustedes por el forastero; pero yo no les tengo miedo a esas ánimas porque son las de mis padres.
-¿Sus padres de usted?
-Sí; mis padres. Yo soy Martina Chapanay. Diciendo esto se quitó el sombrero, y dejó al descubierto sus trenzas lacias y renegridas.
Los laguneros quedaron estupefactos. Examinaron algunos instantes a esta inesperada visitante, cuya nombradía exagerada había llegado hasta ellos, y luego sin decir palabra, se fueron retirando. Con pena y vergüenza comprobó Martina que huían de ella, a causa de su mala fama.
-Algún día me conocerán y me estimarán -pensó. -Yo haré cuanto pueda para conseguirlo.
Pero los laguneros no tardaron en reaparecer en mayor número. Venían ahora en actitud hostil, haciendo ostentación de fuerza. El representante del poder público se hallaba entre ellos, y todos traían, a guisa de armas, azadas, horquillas y garrotes.
-Volvemos para hacerle saber a usted -dijo a la Chapanay el mismo que había llevado la palabra en la visita anterior- que debe abandonar inmediatamente este lugar y sus alrededores. Las gentes de aquí están alarmadas con su presencia, y no quieren tener entre ellas una ladrona.
Martina buscó el rincón donde había pasado la noche anterior, y se sentó tranquilamente en unos adobes.
-No tengo inconveniente -respondió- en satisfacer el pedido de mis paisanos; pero antes de hacer la voluntad de ellos, haré la mía. Los palos y los fierros que ustedes traen, no me intimidan, y si ustedes quieren hacer uso de ellos, antes que los dientes de esa horquilla o el filo de esa hacha den conmigo en el suelo, yo habré bandeado a tres o cuatro de estos valientes con los diez y seis confites de a una onza que contiene mi naranjero.
Apartó sus alforjas, acercó su facón y empuñó su trabuco. Luego añadió:
-Yo necesito rezar y humedecer con mi llanto este montón de tierra que mi desgraciada madre calentó con su cuerpo, y nada, ni nadie, me ha de mover de aquí, antes de que yo cumpla la intención que me ha traído. Al obscurecer me iré espontáneamente. En cuanto a la injuria que ustedes me hacen llamándome ladrona, se la perdono porque algún castigo merezco por haber dado motivo para que ustedes crean lo que afirman. De mis propósitos para el porvenir no les hablo, porque ustedes no me creerían. Prefiero, pues, irme; pero lo repito, ha de ser por mi voluntad y en el momento que yo elija.
La intervención armada, convencida sin duda por la elocuencia de los dobles argumentos de Martina, de palabra y de hecho no insistió y se fue como había venido.
Entraba la noche cuando la Chapanay repugnada de su tierra natal, emprendió nuevamente la marcha al paso lento de su caballo. ¿Qué haría? ¿Adónde iría? Ella misma lo ignoraba. En su propia patria se sentía tan desamparada y tan sola como si estuviera en los desiertos africanos. Sin embargo era preciso sobreponerse a los contrastes. Se dijo que por algo vestía traje de hombre y que era aquel el momento de poner a prueba sus dotes varoniles de que hacía alarde. ¡Valor! Ya mostraría ella, más tarde, hasta donde alcanzaban sus buenas intenciones.
Dióse a recorrer los establecimientos de campo situados en los territorios fronterizos de las provincias de Cuyo, y bien pronto se acreditó como peón laborioso, enérgico y honrado. Pedía alojamiento a cambio de útiles servicios, y bien pronto se la buscó empeñosamente para confiarle arreos de hacienda y doma de potros, o para utilizarla como baqueano en el paso de los ríos y en el recorrido de travesías.
Un par de años más tarde, era conocida y apreciada hasta el río de los Sauces en la provincia de Córdoba. Con su propia mano había levantado, distribuyéndolas en una extensión de cuarenta leguas, cuatro ramadas que destinó a servir de refugio y amparo a los viajeros enfermos, cansados o extraviados en aquella región árida y desierta. Se sabe que los más terribles yermos se dilatan en ciertas zonas de la comarca andina. Las ramadas de la Chapanay abrigaban tinajas de agua fresca, y en ellas apagaban la sed y reponían sus fuerzas los viandantes.
No pararon en esto los beneficios que Martina distribuyó por inhospitalarios campos. Dotó de balsas rústicas ciertos pasos peligrosos de ríos traicioneros, y durante las crecientes ella misma trasladaba a los viajeros de una orilla a la otra. Se la vio con mucha frecuencia en el Zanjón, que baja del Norte, se une con el Bermejo y salva en su derrame la punta del Pie de Palo. Como que provienen de aluviones, las aguas de aquellos ríos ofrecen particular riesgo a los transeúntes, con sus crecidas bruscas y tormentosas.
Los señores Precilla, Juan Antonio Moreno, Martín y Domingo Barboza, Zacarías Yanzi y otros respetables vecinos de San Juan, que en sus viajes a la provincia de San Luis o el Litoral, habían oído hablar de la Chapanay, se relacionaron con ella, pensando que podía servirles, atenta la naturaleza de sus negocios rurales. Así fue en efecto. Desde entonces las bestias rezagadas y extraviadas de sus arreos, eran invariablemente devueltas a sus dueños por un emisario de la Chapanay: Ñor Félix. Y muchos otros servicios de inestimable precio para los frecuentadores de travesías de aquellos tiempos, les fueron prestados a los señores citados, según su propio testimonio.
[19]
Entre las relaciones que en su errante vida había contraído Martina, se contaba una campesina de las inmediaciones del Río Seco, en Córdoba. Tenía esta mujer varios hijos y poquísimos recursos para mantenerlos. Resolvió, pues, poner a Félix, el mayor de todos, bajo la autoridad de la Chapanay, en quien declinó todos sus derechos.
Obligóse ésta, por su parte, a dirigir y enseñar a trabajar al mocetón, a pesar de su manifiesto despego a las rudas tareas del campo. Con la mira de manifestarse amable hacia su discípulo, le dio desde el momento en que éste pasó a ser tal, el tratamiento de "Ñor Féliz". El tratamiento le quedó, y con él se le designó siempre en los campos.
No se consolaba Martina de no saber leer, y quiso que el muchacho confiado a su custodia no tuviera que culparla más tarde a ella de tal ignorancia. Se entendió, pues, con un anciano español que, por vocación de maestro, enseñaba en un lugar cercano las primeras letras a unos cuantos niños en casa del cura, a fin de que tomara a Ñor Féliz como alumno.
Ambos maestros, el de trabajo material y el de letras, combinaron un singular método pedagógico. El educando alternaría sus aprendizajes; por manera que manejaría noventa días el silabario a las puertas de la sacristía, y otros noventa las boleadoras por pedregales y llanuras.
Martina salió al fin con la suya, y al hacerse la primera barba, Ñor Féliz descifraba los impresos que le caían a las manos.
Cuando pasó a dominio de su maestra, contaba diez y ocho años. Era un jastial más largo que un álamo vicioso; lindo como un Santo Domingo; pero lindo con todos los signos de la estupidez: bobo, boquiabierto, tardo para comprender, y tardo para contestar; medroso como una monja y medio escaso de oído.
A estar a la importancia del ejemplo que nos ofrece Ñor Féliz, no debe ser verdad que los azotes acaban de azonzar a los zonzos, pues a los cuatro años de aprendizaje en ambas escuelas, él se había remontado de zonzo a pillo, sin otro estimulante que las nutridas tundas que de vez en cuando le administraba su maestra. El tímido jastial de los primeros días, hacía al poco tiempo primores de equitación en un potro, y rendía de cansancio a una mula. Se disparaba expresamente para que su maestra le boleara el pingo, a fin de aprender a salir parado de la rodada, sin correr más riesgo que la posibilidad de romperse la crisma. Se convirtió, como su profesora, en un gran cazador a la criolla, y con ella emprendía frecuentes correrías a caza de venados, liebres, carpinchos, avestruces y cuanto animal útil o dañíno se presentase a tiro de bolas, o pudiese ser perseguido a pezuña de caballo. Aquellas cacerías tenían su término en grandes charqueadas, que daban por resultado el aprovechamiento de los cueros, las plumas y las carnes de ciertas piezas.
Es digno de ser referido el primer acontecimiento que vino a mostrar el discurso que cabía en la inteligencia de Ñor Féliz.
Recorría en cierta ocasión las ramadas de la Chapanay, proveyendo de agua las tinajas de que hablamos antes, cuando encontró que la vasija de una de ellas estaba rota. El caso era frecuente, pues los viajeros que de aquéllas se servían, no siempre las trataban con miramientos después de haberlas utilizado. Ñor Féliz tuvo una idea. Hizo escribir por su maestro de lectura, sobre lajas bruñidas que trasladó luego a la ramada y en grandes letras al óleo, la palabra "Aquí". Abrió luego en cada local, un hoyo con capacidad para la tinaja correspondiente, y las enterró a todas, dejándoles la boca a flor de tierra. Una vez llenas de agua, cubrió a cada cual con su laja. Las tinajas quedaban así a salvo de ser rotas o robadas, y ostentando una inscripción llamativa en la tapa. Supiesen o no leer los viandantes, su atención era solicitada por el letrero. Levantaban la cubierta y encontraban el agua.
Muy agradable fue a la Chapanay el perfeccionamiento que Ñor Féliz había introducido en su combinación para socorrer en el desierto a los sedientos, y para recompensarlo le dijo:
-Ñor Féliz, ha obrado usted muy cuerdamente, y quiero aprovechar esta ocasión para hacerle un favor.
El jastial se puso colorado como un tomate. Creyó que iba a ser despedido, y pensó aprovechar la coyuntura para realizar cierta campaña que le andaba dando vueltas en la mollera.
La Chapanay le disparó esta orden a quemarropa:
-Prepárese usted para que nos casemos.
-¿Para que nos casemos?
-Eso mismo.
-¿Ahora salimos con eso? Yo creía que me iba a dejar en libertad...
-A las criaturas de su clase hay que tenerlas siempre sin cadenas, pero aseguradas.
-¿Y para qué quiere usted tenerme asegurado a mí?
-No es cosa fácil hacerle comprender a un pazguato para qué puede ser útil. El mundo no tiene nada que esperar de usted, Ñor Féliz. En cambio a mí me hace usted falta para mi divertimiento.
Ñor Féliz guardó silencio y clavando la vista en el suelo se acordó de una moza rolliza, vecina de su pago, que solía detenerse en las ventanas de la escuela para oírle dar su lección...
Por el momento, este inesperado proyecto matrimonial quedó en suspenso, visto el escaso entusiasmo con que lo había recibido el presunto novio. Corrió el tiempo. Ñor Féliz había cumplido veinticuatro años y hacía seis que tomaba lecciones del viejito español. Era evidente que el cacumen del discípulo había dado ya cuanto podía dar; estaba como empedernido en el primer texto, y cualquier otro impreso que se le presentase le parecía poco menos que indescifrable. Sus barbas habían crecido como la maleza, y el bonito rostro de antes parecía ahora invadido por una verdadera maraña de pelos. Ñor Féliz no se olvidaba de la moza rolliza y ésta le había mandado decir que ella haría con gusto, de la hilaza de sus barbas, un cordón para sujetarse el cabello.
En cuanto a la Chapanay, seguía acariciando en silencio su plan de casamiento. Para reducir al rebelde candidato a marido, le regalaba prenditas para el caballo y uno que otro poncho de colores subidos. Cuando llegó el trimestre en que el barbudo alumno debía irse a sus clases a Río Seco, ella se puso en expedición sobre los campos externos de San Juan.
Acompañábanla en esta excursión dos leales servidores que hasta el presente no han sido mencionados: un corpulento perro que obedecía al nombre de "Oso", y que en realidad se parecía a este animal, y un menudo cuzquito ladrador que se llamaba "Niñito".
Sobre la raza y la bravura del Oso, pacientemente amaestrado por su ama, se le habían dado, calurosas recomendaciones. Los hechos probaron más tarde que éstas no eran exageradas.
[20]
Bastante camino llevaba adelantado ya la Chapanay en dirección a Jachal, cuando fue alcanzada por un paisano que, expresamente enviado por don José Antonio Moreno, recorría desde hacía tiempo las montañas para trasmitirle un mensaje de importancia. Este consistía en lo siguiente: se habían introducido en la provincia de San Juan dos famosos salteadores apodados "Los Redomones", que venían prófugos de la cárcel de Mendoza, y andaban merodeando entre los departamentos de Caucete y Angaco Norte. Se trataba de dos criminales peligrosos, según comunicaciones de la provincia vecina, que traían la intención de deshacerse de cualquier manera de Martina Chapanay, a quien acusaban de espía de la policía y consideraban como un grave estorbo para llevar a cabo su plan de fechorías. Se habían estrenado en la región, robándole al señor Moreno dos parejeros de gran precio.
Agradeció efusivamente Martina tan valioso aviso, y sin pérdida de tiempo cambió el rumbo de su marcha. Dejando para después su expedición a Jachal, contramarchó hacia el Sud y se dirigió a Punta del Monte.
Costeaba un soto espeso, cuando sintió, cercano, un ruido de maleza removida. Fijó su atención en el punto de donde aquél partía, y vio, entre el monte, la figura de un hombre que parecía querer ocultarse.
-¡No se asuste, señor! -le gritó- ¡no se asuste que ha dado con un cristiano!... ¡Acérquese con confianza!
El hombre se recobró un poco. La voz de la Chapanay lo alentó y desenredándose como pudo de las jarillas entre las que había buscado esconderse, se llegó al camino. El Oso lo miraba gruñendo, listo a saltar sobre él a la menor seña de su dueña. Esta calmó al animal con una palabra cariñosa.
-Buenas tardes -dijo el hombre con acento débil.
Tenía el brazo derecho mal envuelto en su poncho lleno de sangre.
-Buenas tardes -contestó la Chapanay. ¿Qué le ha pasado, señor?
Bajó del caballo y le sirvió medio jarro de vino que llevaba en uno de sus chifles. El hombre bebió y manifestó deseos de sentarse. Martina desprendió de su recado un cojinillo y ayudó al herido a acomodarse sobre él. Reanimado éste, y persuadido de que la persona que tan solícitamente procedía con él no pertenecía al gremio de los que habían estado a punto de quitarle la vida la noche anterior, refirió así su dramática aventura:
-Marchábamos anoche de regreso hacia la Costa Alta de La Rioja, de donde somos vecinos, yo y un joven socio con quien habíamos realizado en esta Provincia la venta de unos cuantos novillos, cuando fuimos asaltados a eso de las doce. Habíamos acampado y dormíamos en nuestras monturas. Sentí de pronto ruido y me desperté. Los salteadores se dejaban caer de sus caballos en aquel momento, a pocos pasos de nosotros. Sin tiempo para defenderme, me puse de pie de un salto y me escurrí por entre un grupo de árboles. Alcancé a oír un prolongado y angustioso gemido de mi compañero sorprendido y asesinado en pleno sueño, mientras yo paraba como podía, sea presentando el brazo, sea cubriéndome con las ramas, los hachazos y las puñaladas con que me perseguía uno de los asesinos. Se oyeron en aquel justo momento voces en la huella. Era que pasaba una tropa de hacienda y los peones que la arreaban venían conversando y cantando. Quise gritar pero no pude. Alcancé a ver a nuestros asesinos que montaban a caballo y se alejaban cautelosamente a campo traviesa. Una nube negra me cegó y caí sin sentido. No sé cuánto tiempo habrá durado mi desmayo. Cuando volví en mí, estaba nadando en la sangre que había perdido por las heridas del brazo, pero a pesar de mi tremenda debilidad, me puse a andar al azar en busca de agua por estos jarillales. Nuestros caballos habían sido alejados, sin duda por los bandidos, antes de atacarnos.
-Ya me figuro quienes son los ladrones -contestó la Chapanay que había escuchado con interés compasivo la relación del herido. -¡Ahora se las tendrán que ver conmigo! Pero para toparme con ellos necesito estar sola.
-¿Sola?
-Sí, sola. Sé como hay que darse vuelta en estos asuntos. ¿No ha oído hablar usted de Martina Chapanay?
-¿Es usted? ¡Bendito sea Dios, que manda en mi auxilio a la providencia de los caminantes!
Sí, bendito sea el Señor, que así me proporciona la ocasión de ser útil a un semejante. Pero, vamos, arriba... ¡Así, de pie!
Cinchó bien su caballo, ayudó al herido a trepar en las ancas, llamó a sus perros con un silbido y éstos avanzaron al trote largo por el camino, registrando los flancos.
-A las ocho de la noche -dijo Martina- estaremos en el Albardón. Allí tengo un buen amigo que no se hará violencia en recibirnos, a pesar de la hora; y aunque su herida de usted no me parece de peligro, conviene curarla cuanto antes. Además, debe usted reparar sus fuerzas, y lo que yo tengo en las alforjas no basta para ello. Por último, hay que organizar una comisión que salga en busca del cuerpo de su socio.
A la hora indicada, la Chapanay entraba en las solitarias avenidas del Albardón. Dejó allí, al cuidado de su amigo, al herido que llevaba, y encargó a aquél que mandase buscar el cuerpo del otro asaltado, que quedara en el campo. Descansó algunas horas, y cuando clareó el día, montó de nuevo a caballo y partió campo afuera, acompañada de sus perros.
[21]
Tupidos bosques de algarrobos y chañares cubrían el terreno intermedio entre Caucete y el Albardón. Por lo enmarañado de sus arbustos y malezas, propicias a la ocultación, a la sorpresa y al asalto, aquella zona había sido siempre elegida por los bandoleros, como campo de operaciones, y en consecuencia, se la consideraba peligrosa. Martina Chapanay la había explorado prolijamente desde mucho antes y la conocía a palmos.
Hacia ella se dirigía ahora a buena marcha, escoltada por sus fieles canes, en busca de los asesinos que habían jurado exterminarla. El sol alumbraba ya el camino, y a su luz percibió Martina frescas pisadas de caballos que llevaban su misma dirección. Las observó con atención y vio que a la altura de un espeso monte de chañares salían del camino y se internaban en aquél. Resueltamente se internó ella también tras las huellas. Pero no tuvo que andar mucho. Al entrar en un claro del monte, se encontró frente a frente con dos hombres de aspecto patibulario que, advertidos de su aproximación, la esperaban desmontados, teniendo sus caballos de la brida. Aquellos dos rostros cobrizos, erizados de cerdosos pelos, tenían una expresión siniestra. Martina dirigió una rápida mirada a sus cabalgaduras y vio que llevaban la marca de don José Antonio Moreno. No había duda: se encontraba en presencia de "Los Redomones".
-¡Eh, amigo, párese! -dijo en tono amenazante uno de ellos.
La Chapanay detuvo su bestia y echó pie a tierra, cuadrándose a cuatro pasos de los bandidos.
-¡Ya estoy parada! -contestó- ¡Y ahora, a defenderse! Supe que ustedes me andaban buscando y aquí me tienen. ¡Yo soy Martina Chapanay!
El Oso, adiestrado por Martina para estos lances, por medio de largos y pacientes ejercicios, observaba todos los movimientos de su ama y se mantenía al lado de ella gruñendo y mostrando los dientes.
-¡Chúmbale, Oso! -gritó la Chapanay.
De un salto el animal se echó por detrás sobre uno de los salteadores y quedó suspendido de su nuca, con las triturantes mandíbulas cerradas como tenazas.
-¡Ahora sí! ¡Ahora somos uno para cada uno!
La Chapanay se había puesto en guardia y esperaba la acometida de su enemigo. Este cayó sobre ella daga en mano. El asalto fue rápido y terrible. Unos cuantos amagos, unos cuantos chasquidos de aceros entrechocados, unos cuantos saltos, y el hombre rodó por tierra con el vientre abierto. Martina había parado con el cabo de fierro de su rebenque, que llevaba en la mano izquierda, una puñalada del contrario, y paralizándole el cuchillo con un rápido y enérgico movimiento envolvente, con la mano derecha le sepultó el suyo en el estómago.
Entretanto, el otro gaucho se debatía por librarse de las mandíbulas del Oso. Los ojos se le saltaban de las órbitas, jadeaba angustiosamente, la lengua le salía fuera de la boca y los pómulos empezaban a amoratársele.
-¡Fuera, Oso! ¡Fuera! -gritó la Chapanay.
Dócilmente, el animal soltó su presa y se quedó gruñendo ferozmente a su lado, listo para saltar otra vez sobre ella.
-Voy a perdonarte la vida, canalla, pero tendrás que responderme a todo lo que te pregunte.
El bandolero no pudo hablar; antes necesitaba respirar. Martina se apoderó de su puñal y recogió el del muerto. Luego, aprovechando la semiasfixia de aquél, le amarró con las riendas de su propio freno.
-Ahora vas a decirme dónde está el dinero de los viajeros que asaltaron ustedes anteanoche.
No repuesto aún del ahogo, y atormentado por las heridas que le habían abierto en la nuca los dientes del Oso, el interrogado respondió:
-Allí, detrás de aquel algarrobo, en unas alforjas.
-¿Cuánto es?
-Doscientos pesos en oro.
-¿Y el apero y demás prendas de los viajeros?
-No tuvimos tiempo de alzarlos, porque unos arrieros se hicieron sentir cuando casi estaban sobre nosotros.
-¿Y los caballos?
-Los encontramos atados a lazo allí cerca y los llevamos más lejos, por si los dormidos se despertaban y querían disparar.
-¿Cuántos días hace que robaron ustedes estos parejeros?
-Quince.
-¿Es aquí donde ustedes y los caballos han estado ocultos?
-Sí.
-¿Cómo te llamas?
-José.
-¿José de qué?
-Ruda. Pero nos conocen por los Redomones.
-¿Y cuál de ustedes dos asesinó a uno de los mozos salteados?
-Mi hermano.
-¡Mientes, bellaco! ¡Tú le echas la culpa al muerto, sin recordar que hay un testigo que te condena!
-¡Un testigo! -dijo el gaucho sorprendido. -¿Y dónde está?
La Chapanay, que ya había examinado el puñal, al quitárselo, le presentó la vaina ensangrentada.
-Así es, señor... Yo lo maté porque al acercarme a su cabecera, tropecé con las alforjas que le servían de almohada y el oro sonó...
Un rato después, Martina Chapanay emprendía la marcha hacia la ciudad de San Juan, llevando su prisionero y el botín reconquistado. Había ayudado a montar en uno de los parejeros robados al salteador, que tenía los brazos atados a la espalda, y le amarró las piernas bajo la panza de la bestia. Tomó de tiro al animal que conducía al preso y al otro parejero del señor Moreno, e hizo que los escoltaran el Oso y el Niñito. Así llegó a la plaza de San Juan al anochecer.
Su entrada en la ciudad produjo sensación, y una multitud la siguió por las calles hasta el extremo de que la intervención de la policía fue necesaria para despejarle el camino. La fama de su nombre, unida a las circunstancias en que ahora se presentaba, debían, naturalmente, provocar en torno suyo la curiosidad, la admiración y la simpatía.
Se presentó a la policía, dio cuenta de lo que había hecho, entregó prisionero y botín, y pidió permiso para volverse a los campos. Pero el gobernador, que lo era entonces el coronel Martín Yanzón, la retuvo para hacer que informara verbalmente sobre las condiciones de seguridad de las campañas.
Por su parte, la policía cumplió con su deber. Devolvió a sus dueños lo rescatado por la Chapanay, y entregó a la justicia al "Redomón".
En cuanto a Martina Chapanay, fue honrada antes de su partida no sólo con un acto de particular deferencia del gobernador, sino con las manifestaciones que toda la ciudad le prodigó. El coronel Yanzón quiso hacerle un obsequio en dinero, pero aquélla lo rehusó.
-No, señor Gobernador, -le dijo. -Yo quiero vindicarme de mis primeros errores, y serle útil a la sociedad. Con eso basta; en eso está mi recompensa.
Como el gobernador insistiera en querer hacerle un regalo, ella contestó:
-Está bien. Aceptaré, por complacer a V. E., un poco de yerba, azúcar, papel y tabaco. Nada más. No merezco nada por haber cumplido con mi deber.
Se hizo lo que la Chapanay quería, y cuando partió, encontró atado a la cincha de su caballo un macho cargado de provisiones. Ella había adquirido por cuenta propia una cruz rústica. La llevó consigo, buscó el sitio de su combate con el bandolero, cuyo cuerpo había sido ya sepultado por la autoridad y la clavó sobre la tumba. Luego se puso de rodillas y oró largamente...
De las cabañas levantadas por la Chapanay para el servicio de los caminantes, prefería ella, para su residencia ordinaria, la que se hallaba situada en la costa de la Laguna de Vega. Allí había dado alojamiento a un matrimonio de ancianos, que desempeñaban las funciones de caseros durante sus viajes, y allí se dirigía ahora, con la mira de depositar la factura con que había sido obsequiada.
La Chapanay echaba de menos a Ñor Féliz; y si bien éste no le era indispensable para desempeñar sus empresas, le había tomado afición y le faltaba su compañía.
De la noche a la mañana, Martina resolvió irse a Córdoba, Ñor Féliz la atraía, decididamente.
Un buen día montó, pues, a caballo y se puso en viaje para Río Seco. Cuando llegó al pueblo, quiso ante todo ir a la iglesia, pero la encontró cerrada. Preguntó por el maestro de escuela, y supo que éste no se encontraba allí ya; el cura había cambiado de parroquia y el viejecito se había ido con él. Sorprendida por esta novedad inesperada, se dirigió a la casa de la madre de Ñor Féliz, y su sorpresa se convirtió en decepción y pena.
La mujer había muerto, y la familia se había dispersado, debiendo ser colocados los menores en diferentes casas por la autoridad.
¿Y Ñor Feliz?
¡Ay! Ñor Féliz había desaparecido en compañía de aquella muchacha rolliza que se detenía en la ventana del local que servía de escuela, a oírle dar sus lecciones...
Un vuelco sintió Martina en el corazón cuando le dieron esta última noticia. ¡Y ella, que no había renunciado a la idea de casarse con el ingrato muchachón! ¡Ella, que sólo por verlo había venido atravesando yermos y serranías durante días y días! Se quedó suspensa y como atontada sobre las lomas del lugarejo. Por último, volvió grupas y comenzó a vagar sin rumbo por el campo, como pidiéndole consuelo a su salvaje soledad.
[22]
Se encontró, a la mañana siguiente, en tierras de exuberante vegetación que no conocía, y se puso a recorrerlas, seducida por el espectáculo de aquellas selvas y de aquellas frondas, que tanto contrastaban con los áridos desiertos cuyanos, y que la distraían de su tristeza.
El Oso y el Niñito la acompañaban. Se habían internado en el bosque delante de ella, siguiendo una estrecha senda, y retozaban entre el pasto ladrando y persiguiéndose. Atraída por la frescura del follaje, Martina penetró en la selva detrás de sus perros, y avanzaba lentamente por entre arbustos y enredaderas silvestres, cuando su caballo enderezó las orejas y empezó a bufar. Ni el rebenque ni las espuelas consiguieron hacerlo avanzar, y pugnaba, al contrario, por retroceder y disparar. Algo habría sentido el animal, que lo asustada así. En efecto, de pronto el Oso y el Niñito aparecieron perseguidos por un corpulento león, cuyos ataques esquivaban con carreras y gambetas, sin dejar de ladrarle. La fiera se detuvo al ver a la Chapanay y a su caballo, bajó la cabeza hasta tocar el suelo, y lanzó a los aires un terrible bramido que atronó la espesura. El miedo del caballo le imposibilitaba a Martina toda acción montada. Por otra parte, faltaba allí espacio para hacer evolucionar al animal. Las boleadoras y el lazo no tenían aplicación entre los árboles. Y entretanto, el león avanzaba...
La valerosa mujer tomó rápida y resueltamente su partido. Echó pie a tierra, ató su caballo a un tronco, se envolvió el brazo izquierdo con un grueso poncho que traía arrollado en las ancas y desnudó el facón. En el trabuco no había que pensar: las corvetas de su cabalgadura asustada lo habían hecho caer unas cincuenta varas más lejos, entre los yuyos.
A seis pasos de distancia de Martina estaba el león, decidido a atacarla descuidando a los perros. Tomó una actitud rampante y le clavó sus dos ojos inyectados de fuego. Aquélla, reconcentró en los suyos toda la fuerza de su atención, espiando los movimientos de la fiera, y esperó el ataque a pie firme. Viendo a su ama en peligro, el Oso recobró coraje y se aproximó ladrando con furia. Cuando el león se abalanzó sobre su presa, ésta tuvo tiempo para gritar:
-¡Chúmbale, Oso!
Luego dio un salto de costado para evitar el primer zarpazo, y cuando la fiera se volvió hacia ella, le presentó como un escudo el brazo forrado con el poncho. Una formidable dentellada atravesó poncho y antebrazo, y las garras del león hubieran completado la obra, pues a su bárbaro empuje cayó de espaldas Martina, si el Oso, obedeciendo a su ama, no se hubiera prendido de la cola de la fiera tirándola hacia atrás. Se volvía ésta para dar cuenta del perro, cuando la Chapanay, incorporándose con la agilidad que prestan los grandes peligros, le metió el puñal en el costillar hasta la empuñadura. Otra y otra puñalada más, y la fiera, dando un nuevo bramido, rodó por el suelo estirándose con temblores de agonía.
La vencedora quedaba extenuada de dolor y de cansancio. Su brazo herido, hacíala sentir rudos sufrimientos y se reclinó sobre el pasto para reponerse, mientras los perros olfateaban la sangre todavía caliente del león. La Chapanay se levantó, se acercó a su caballo que tascaba el freno, tomó sus chifles y, con el agua que guardaba en ellos, apagó su sed y lavó las hondas cisuras con que los colmillos de la fiera la dejaban marcada para toda la vida. En seguida se vendó el brazo como pudo.
Hubiera deseado llevarse la piel de su víctima; pero no podía desollarla con una sola mano. Contentóse, pues, con cortarle la cabeza y amarrarla a los tientos de su montura. Buscó por último las orillas del bosque, en donde en caso de otro evento pudiese al menos saltar a caballo en pelo; encendió fuego con gran dificultad y se echó a dormir rodeada de sus tres animales.
A la mañana siguiente lavó de nuevo su herida y se puso en viaje a su choza de San Juan, adonde llegó sin contratiempo.
Mal curadas sus heridas no cicatrizaron bien y fueron para ella, en adelante, causa de dolores periódicos, que no pocas veces la obligaron a meterse en cama. Pero no por eso se preservó de las lluvias y las intemperies, cada vez que necesitó desafiarlas en su áspera y accidentada vida.
¿Y Ñor Féliz? Martina se propuso olvidarlo; y cuando lo trajo a memoria, fue para deplorar no haber podido administrarle antes de su fuga, una de aquellas tundas que en otros tiempos solía propinarle. Felizmente para él, nunca se le ocurrió al jastial aparecer por los campos de San Juan.
[23]
Llegó el año 1841 en que el tirano Juan Manuel de Rosas, afianzó su dominio en el territorio de la Confederación. Cada pueblo era un feudo, cada aldea un grupo de esclavos, cada mandón un Bajá, y la patria entera un panteón donde la libertad yacía sepultada. Sólo Corrientes, la heroica, luchaba impertérrita, congregando a sus hijos junto al asta en que flameaba la bandera bendita de San Martín y Belgrano. Las naciones de Europa, nos juzgaban por esta proclama estrafalaria que Rosas ostentaba:
Aquí está el grande americano
Juan Manuel de Rosas
Héroe del desierto
Restaurador de las leyes
Supremo Director de la Confederación Argentina
y enemigo implacable de los inmundos
salvajes unitarios
contrarios de Dios y de los hombres
vendidos al asqueroso oro extranjero.
Sorprendido el mundo de tan insolente y repulsivo amasijo de títulos y apóstrofes, no se detuvo siempre a averiguar qué significaba el absurdo fárrago. Y sin embargo, la sangre y los hechos de los proscriptos, los cruentos sacrificios de una generación entera que bregaba con todas las armas y en todos los campos por la redención de la patria, estaban acreditando que había aquí un pueblo oprimido y castigado, sobre cuyas ruinas se erguía, como sobre un pedestal, su bárbaro déspota; es decir, un gaucho de perversos instintos, cobarde y desleal, sin fe ni ley, e incapaz de todo lo que no fuera crueldad y bajezas, cuyo encumbramiento se debía, por una parte a la anarquía, y por otra a su taimada astucia para manejar las turbas. En vez de restaurar las leyes, Rosas las conculcó, las befó y las sustituyó por el imperio de la fuerza. Cerró las escuelas, y si permitió que permanecieran abiertos los templos, fue para que en los altares apareciera su propia imagen. Quiso marcar a la sociedad como si fuera un rebaño, y fijó violentamente sobre el pecho de los hombres y en la frente de las doncellas, un trapo color de sangre. Llamó salvajes unitarios a los mártires y a los apóstoles de la abnegación y del civismo, y no dejó noble sentimiento que no escarneciese ni libertad que no pisotease.
Habíase ya dado aquella famosa batalla de la Punta del Monte, digna de los mejores tiempos de la Grecia: el General Acha con cuatrocientos ciudadanos armados, había hecho pedazos en Angaco, y puesto en dispersión, un ejército de tres mil hombres al servicio del tirano. Pero los Leónidas y los Epaminondas no sobreviven a la victoria, más que el tiempo necesario para que se les cave el sepulcro. Acha no sobrevivió mucho a la suya, y cayó al fin, como un mártir, después de haber demostrado que tenía el alma de un héroe.
El Gobernador de San Juan, coronel D. Anacleto Burgoa, que en carácter de provisorio dejara el General La Madrid cuando pasó por esta capital en dirección a Mendoza, fue depuesto y corrido por un gaucho Atienzo, que aprovechándose de la falta de guarnición capaz de sostener el orden, se alzó y posesionó de la ciudad secundado por unos cuantos ociosos. Pero el omnímodo de esta tierra, D. Nazario Benavídez, quiso que el coronel Oyuela fuera Gobernador de la Provincia. Lo fue en apariencia. En realidad, sólo alcanzó a ser el dócil instrumento del omnímodo.
Para acreditar su adhesión a la Santa Causa de la Federación, durante la ausencia de Benavídez en Mendoza, dictó Oyuela un decreto declarando criminal a quien continuara asilando en su casa a algunos jefes u oficiales pertenecientes a la vanguardia del Ejército Libertador expedicionario al Sur, que por haber sido heridos en la Punta del Monte, o cualquier otra causa, hubieran quedado en la provincia.
En el art. 28 del decreto aquel, se declaraba que los remisos en el cumplimiento de tal disposición serían castigados con la pena de quinientos pesos de multa, o un año de prisión.
Martina Chapanay, que a la sazón tenía establecido en Caucete su servicio de balsas, fue llamada por orden del Gobernador, e impuesta de este decreto, a fin de que cooperase a su cumplimiento. Iba ya de regreso hacia el río, cuando la alcanzó un mensajero y en nombre del Prior del Convento de Santo Domingo, le suplicó que regresase a hablar con éste. El mensaje sorprendió a Martina, pero por venir de quien venía no quiso desatenderlo, y volvió a la ciudad. Daban las ánimas en el convento, cuando ella se presentaba ante los claustros.
Dormía plácidamente la Chapanay a la noche siguiente, junto al río, adonde había regresado de la ciudad, cuando los ladridos del Oso la despertaron. Se levantó y fue a ver lo que ocurría. Dos hombres a caballo estaban a pocos pasos de ella.
-Buenas noches -dijo uno de ellos apeándose del caballo, alargando su mano a la Chapanay, y aproximándose a un bien alimentado fuego que allí ardía.
-Buenas noches, caballeros -contestó ella.
-Suponemos que Vd. será... -prosiguió aquél, dejando trunca su interrogación...
-Sí, soy yo. El señor prior les habrá prevenido que yo les dejaría un fogón como señal.
-Así es. Y por cierto que nos viene a las mil maravillas.
Martina echó mano a sus alforjas que se hallaban colgadas de un árbol, sacó de ellas una caldera, la llenó de agua y la colocó al fuego con el propósito de cebar mate
-¿Conque ustedes son los salvajes unitarios que me ha recomendado el señor Prior?
-Sí señor -contestó uno de los jóvenes, honrando con el tratamiento el traje masculino que vestía la Chapanay.
-Nosotros mismos -agregó el otro-. Hasta ayer hemos permanecido ocultos en el convento, desde el día que entramos en la Capital heridos en la batalla de Angaco; pero el decreto del Gobernador nos ha colocado en el caso de aventurarnos a huir antes que continuar comprometiendo la tranquilidad de los santos varones, bajo cuyos reservados auspicios hemos podido curar nuestras heridas.
-Aun cuando en mi entrevista con el señor Prior, -repuso Martina-, me fueron declarados los nombres de ustedes, no los recuerdo.
-Yo soy el teniente coronel Jacobo Yaques, dijo el más bizarro.
-Yo soy Pablo Buter, sargento mayor, -añadió el otro.
-Los dos porteños, ¿no es verdad?
-Los dos, -contestó Yaques.
Así que el agua hubo hervido, Martina empezó a servirles mate a sus visitantes, mientras seguía conversando con ellos.
-No veo aquí la balsa que nos trasladará a la otra orilla, -dijo el teniente coronel, escrutando los bordes del río.
-Es que está aquí, -afirmó la Chapanay, señalando la fogata.
-¿En el fuego?
-Sí señor. El Gobernador me había llamado justamente para ordenarme que tuviera la balsa lista, por si era necesario perseguir a alguien que intentara salir de la capital sin permiso de la policía, pero unos soldados que recorrían esta tarde la costa del río, me la han destruido a hachazos. Yo la he echado al fuego para evitarme el trabajo de juntar leña. La autoridad no debe tener mucha confianza en mí para que la ayude en este caso. Y no se equivoca al sospechar esto. Yo no sé qué es eso de "federales" y de "unitarios", pero veo que todos son de mi misma tierra, y que los unos persiguen a los otros. Alguien ha de haber que ruegue por los que caigan en mayor desgracia y los ayude. Esto es lo que yo creo que me corresponde hacer a mí. Justamente hoy, al cerrar la noche, pasé al otro lado del río a cuatro hombres que fueron soldados del general Acha.
-¿Y de qué medio se valió usted? -preguntó Yaques.
-Del mismo medio que me voy a valer para pasarlos a ustedes. Me parece que ya es tiempo. Desensillen ustedes y suelten los caballos al campo.
-¿Y cómo seguiremos luego nuestro viaje?
-De aquella parte del río tengo yo caballos gordos.
-¿Y nuestra ropa? ¿Y nuestras monturas?
-Todo eso lo llevaremos aquí.
Y la Chapanay presentó a los jóvenes una gran bolsa, dentro de la cual se pusieron, después de liadas, las monturas. A su indicación, los oficiales se habían despojado de sus vestidos. Y se tenían al lado del fuego apenas tapados con sus ponchos, sin hacer nuevas preguntas, temiendo que ellas fueran interpretadas como hijas de la desconfianza o el miedo.
Entretanto, Martina, vuelta de espaldas, se desvistió a su vez y se cubrió con un improvisado taparrabos de lona que sacó de su montura. Dejó en libertad a su caballo, introdujo en la bolsa su ropa y la de los jóvenes, y extrajo de entre sus aperos -que fueron también a la bolsa- dos amplios cuernos que le servían de chifles. Luego, dirigiéndose a sus interlocutores, les dijo:
-Estos chifles, me sirven como un elemento de transporte. En cuanto a esta bolsa, tiene para mí un valor inapreciable. Hace algunos años les salvé la vida a dos extranjeros a quienes unos bandoleros iban a asaltar en una encrucijada. Uno de ellos me obligó a que aceptase, como recuerdo, una hermosísima capa de goma, acaso la única que hubiera por entonces en el país, haciéndome notar que era impermeable. Como yo no le tengo miedo al agua, la he convertido en maleta para estos casos.
Llamó a sus perros y montó al Niñito sobre el lomo del Oso, atándolo a él con un pañuelo.
-Ahora, -continuó- usted, señor teniente coronel, se colocará a la derecha, agarrándose con la mano izquierda de mi trenza, mientras que con la otra conservará usted, debajo del sobaco, uno de estos chifles que están vacíos y muy bien tapados. En cuanto a usted mi sargento mayor, hará lo mismo del otro lado. No tenga ningún temor por mi pelo que es de una resistencia extraordinaria, gracias a la parte de sangre india que llevo en las venas. La creciente del río es grande, y el tirón hasta la otra orilla es más que regular. No se sorprendan de verme como perdida en el agua, pues si llego a dejar la línea recta, será para cortar la corriente o dispararle a los remansos. Otra advertencia: cuiden de no soltar los chifles; éstos les servirán de flotadores.
Como se ve, la inculta Chapanay había adquirido, en lidia con el elemento que ahora iba a desafiar, embrionarias pero útiles nociones de hidrostática.
Su arrojada empresa, a la que por otra parte, estaba acostumbrada, alcanzó pleno éxito. La barca humana se echó al agua llevando sobre sus espaldas y prendidos de sus trenzas a los dos oficiales. La bolsa con los efectos iba remolcada por sus dientes.
El Oso nadaba a retaguardia.
La Chapanay luchó hábilmente con las aguas, que desde su niñez le eran familiares, y nadando como un tiburón, llegó al borde opuesto.
Una vez en tierra, y vestidos todos de nuevo, oyóse a la distancia el ruido de un cencerro.
-Es el de la yegua madrina de mi tropilla, explicó Martina. La dejé ayer atada para que los caballos no se alejasen.
-¿Y esa confianza, -preguntó Yaques, -no le da a Vd. malos resultados?
-No; porque el gauchaje de este pago me conoce y me respeta. Además, quien halle mis caballos, ha de suponer que yo no estoy muy lejos...
Tomó los frenos, se dirigió a lo interior de un bosquecillo, y a poco volvió conduciendo tres buenos caballos. Conmovidos los jóvenes por la generosidad y el arrojo de aquella mujer que acababa de salvarlos de caer en poder de los secuaces del tirano, es decir, de ser condenados a muerte, quisieron demostrarle su agradecimiento y su admiración por las extraordinarias aptitudes de serenidad, de resistencia y de tino que acababa de demostrar en su servicio. Ambos le ofrecieron sus relojes de oro como obsequio.
-¡Ah, eso no! -contestó aquella. -La recompensa de mi servicio está en el placer mismo de haberlo hecho. Ya el señor Prior quiso darme una gratificación, y recibió esta misma contestación. Si algún día volviéramos a encontrarnos por el mundo, y ustedes necesitaran ocuparme como campeadora, tendrían que pagarme mi trabajo, pues de él vivo. Pero lo que llevo a cabo por satisfacción de mi conciencia no lo vendo. Ustedes ignoran, por otra parte, los contratiempos que los esperan en el viaje, y acaso esas alhajas pueden servirles más adelante, en el caso de urgentes necesidades. Ahora me dirán ustedes a qué punto piensan dirigir la marcha, porque no es aquí donde habremos de separarnos.
No sin escrúpulos, los jóvenes aceptaron el ofrecimiento que de acompañarlos hasta más adelante les hacía la Chapanay. Temían abusar de la buena voluntad de su bienhechora, substrayéndola por tanto tiempo de sus ocupaciones habituales y haciendo que se alejase tanto de su residencia; pero ella les demostró la posibilidad de extraviarse, y lo difícil de encontrar recursos de sostenimiento para ellos y sus cabalgaduras, si no eran guiados por alguien que conociera a fondo las serranías circundantes. Además, la brava mujer ponía una generosidad tan espontánea y evidente en su empeño de dejarlos completamente a salvo, que los fugitivos depusieron toda vacilación, y consintieron, cada vez más reconocidos, en seguir viaje bajo la protección de la Chapanay.
-¿Adónde piensan ustedes dirigirse?
-A la provincia de San Luis, - dijo Buter.
-¿A cual departamento?
-Al de Renca, -agregó el mismo. -Allí cuento con la protección que habrá de dispensarme el cura del lugar. Es mi tío carnal y me distinguió desde niño. Es, además, federal a toda prueba, y no será difícil que sus feligreses, que no nos conocen, nos tomen también por buenos federales. Espiaremos la ocasión, y cuando ésta se presente, bajaremos al litoral y nos trasladaremos a Montevideo.
Los tres, emprendieron, pues, marcha hacia San Luis.
[24]
Quince días después, hallábase ya la Chapanay de regreso en sus campos. Se había separado de sus protegidos, dejándolos en salvo, con sincera emoción, pues el agradecimiento que le habían demostrado aquéllos, fue tan afectuoso y tan vehemente, que la conmovió.
Quiso volver a ver las tristes tapias de la que fue su casa paterna, y se dirigió a las Lagunas después de haberse tomado un largo descanso. Mujer de una fuerza de voluntad admirable, como se ha visto, sus proyectos eran inmediatamente seguidos de actos. No había olvidado que los habitantes de los alrededores del Rosario, la arrojaron ignominiosamente de su rincón nativo, y esta herida sangraba todavía en lo íntimo de su ser. A la fecha, los que entonces la humillaron y la repudiaron, debían saber cómo se había redimido ella de sus antiguas culpas, y hasta qué punto se había sacrificado, durante años, por el bien de los demás. Se le debía un desagravio y quiso recibirlo.
Lo recibió en efecto, pues apenas hubo llegado a las Lagunas, sus coterráneos se apresuraron a saludarla y agasajarla. Ya se conocían allí sus hazañas, y ahora los laguneros se enorgullecían de ella, mirándola con admiración y respeto. Pusieron a su disposición una casita de barro, de las mejores del lugar, pero ella prefirió alojarse entre los escombros de la que fue la vivienda de sus padres, en donde permaneció quince días, con la ilusión de que las sombras de éstos, venían por las noches a aplaudirla y alentarla.
[25]
Cuarenta y cuatro años pasaron. Martina Chapanay había envejecido, pues, y en 1874 cumplía sus sesenta y seis años de edad.
Agobiada por la edad, por el desgaste que en su organismo había producido la ruda existencia que llevó, y atormentada por los dolores de sus viejas heridas, Martina fue poco a poco debilitándose y postrándose. Ya su brazo no podía manejar el lazo ni las boleadoras como en mejores días; ya no le era dado empuñar las riendas de un potro indómito; ya no podía entregarse a sus largas correrías por el campo árido y desierto, desafiando el sol y la lluvia, y durmiendo al aire libre bajo las estrellas. Sus nobles compañeros de aventuras, el Oso y el Niñito habían muerto hacía ya mucho tiempo. Condenada a la inacción, la inquieta mujer a quien antes el mundo le parecía estrecho, veíase ahora reducida a yerbatear en los fogones, a tejer algunas toscas randas en cuya confección la inició la Sra. Sánchez, y a vivir recordando.
Todavía montaba a caballo de vez en cuando, pero no se alejaba casi de los Departamentos, a no ser para ir a reavivar las luces que mantenía encendidas en ciertos puntos, por la paz de las ánimas. Su gran preocupación, su gran esperanza, consistía en recobrar fuerzas suficientes para hacer un largo viaje en cumplimiento de una antigua promesa.
El invierno de 1874 se presentó crudo, e influyó muy perjudicialmente sobre su salud. A fines de julio de aquel año, pudo, sin embargo, trasladarse a Mogna. Allí residía una india de su misma edad, con quien la ligaba una antigua y cariñosa amistad.
-Esta será la última vez que monte a caballo, y esta choza mi último asilo, -dijo, al llegar, la Chapanay.
Con esta fiel amiga contaba nuestra heroína para cumplir ciertas promesas que se creía en el deber de realizar, antes de desaparecer de la tierra. A ella se confió y le pidió ayuda. Le dijo que deseaba hablar con el sacerdote que se hallara más próximo para hacerle una importante revelación. Era, pues, indispensable, que la india se llegara hasta Jachal, a suplicarle al cura de aquella villa, que se tomase el trabajo de venir a verla.
-Aparte de este servicio inestimable, -concluyó, - le pido que Vd., que seguramente cerrará mis ojos, se quede con mi caballo y con mi apero. Es lo mejor que tengo...
La buena india asintió al pedido de su amiga, y aquella misma tarde se puso en camino para Jachal.
Martina quedó sola; tan sola, como cuando escalaba la cumbre de los cerros persiguiendo guanacos. Reflexionaba en su melancólico fin, que presentía ya próximo, y volvía todas sus esperanzas hacia Dios. Si había venido a concluir los días en este rincón de la provincia, tan lejano de aquel en que nació, era porque no quería ofrecer a sus coterráneos, los laguneros, el espectáculo de su decadencia y de su ancianidad, y también porque no había podido olvidar ni perdonar del todo, la humillación injusta que aquéllos le infligieron, expulsándola del pedazo de tierra en que vio la luz, cuando ella iba a llorar, a rezar y formar sobre él propósitos generosos y nobles.
Tres días pasaron y la india no regresaba. La espera se volvía angustiosa para la Chapanay, que se debilitaba cada vez más. Caía la tarde de uno de esos días, y la abandonada mujer se hallaba entregada a una verdadera crisis de tristeza, bajo la luz del crespúsculo que siempre fue para ella desconsoladora y oprimente, cuando se oyó en la puerta una tosecilla.
-¡Ave María!
-¡Sin pecado concebida! ¡Adelante!
Un sacerdote capuchino entró en el cuartujo. Sus hábitos roídos y sus sandalias desgarradas denotaban pobreza. Una barba blanca le cubría el rostro.
Pidió permiso para descansar, y ante la respuesta afirmativa y deferente de la enferma, depositó en el suelo un saco que llevaba al hombro, y un alto báculo en que se apoyaba. Luego preguntó:
-¿Está usted enferma hermana?
-Muy enferma, señor... Por eso he mandado suplicar a su paternidad que viniese a verme. Necesito su auxilio espiritual, y necesito además hablarle de algo que pertenece a la iglesia. ¿No le ha dicho a su paternidad, mi compañera, que yo pagaría el coche en que viniera?
-¡Un coche! ¿Para mí? ¿Su compañera de Vd?...
-¿No ha venido ella con usted?
-Vd. se engaña hermana. Yo he venido solo.
-¿Luego su paternidad no es el cura de Jachal?
-No, hermana. Yo soy un peregrino. Cumplo una promesa, y por eso he pasado la cordillera. Ahora me dirijo a Santiago del Estero, y si Dios me presta aliento iré luego a Tierra Santa. En mi juventud anduve por estas comarcas, y he seguido este camino para volver a verlas.
-¡Ojalá hubiera yo sabido, -repuso Martina-, que traía su paternidad esta dirección. No estaría ahora penando por saber si el cura de Jachal llegará a tiempo o no, para restituirles las caravanas de la Virgen del Loreto...
-¿Cómo? ¿Las caravanas de la Virgen del Loreto?
El sacerdote se había inmutado, e hizo la pregunta anterior con tono ansioso.
-Sí, señor. Quiero devolvérselas por medio de un sacerdote; y si es posible en acto de confesión.
-¿Y cómo se hallan en poder de Vd?... ¿ Desde cuándo?, -interrogó el capuchino con creciente ansiedad.
-Desde hace cuarenta y tantos años.
El sacerdote se puso pálido y se quedó mirando a la enferma con ojos anhelantes. De pronto exclamó:
-Vd. es Martina Chapanay...
-Sí señor, -respondió Martina sorprendida. ¿Cómo me conoce su paternidad?
-No me atrevo a decírtelo... Adivínalo tú misma... Interroga tu pasado de hace cuarenta y tantos años, recuerda la noche aquella en que fuimos sorprendidos a inmediaciones del Corral de Piedra. Tú no puedes haber olvidado que allí quedaron muertos varios de los nuestros, pero se salvaron Cuero y el Doctor... ¿Te acuerdas del Doctor?
-¡Oh, sí me acuerdo!
-Pues bien, el Doctor fue rodeado en la espesura de un matorral: allí debió morir, pues los soldados que lo perseguían lo alcanzaban ya... Pero el Doctor, que era un sacrílego, y tenía miedo de morir, invocó la Santa Gracia de la Virgen de Loreto... de la misma virgen que había profanado... Entonces ocurrió un milagro... Pareció que las ramas se inclinaban para ocultar al sacrílego y éste pudo escapar. El sable de los soldados derribaba hojas y gajos, las balas zumbaban sobre su cabeza, pero la vida del miserable estaba salva guardada por la Virgen... Los soldados se retiraron sin descubrirlo. ¿Y de ti, qué fue de ti, Martina? Porque tú eres Martina Chapanay... Los años te han arrugado el rostro y te han apagado los ojos. Eres el espectro de lo que fuiste, pero no hay duda, eres Martina Chapanay...
-¡Señor! Si su paternidad quiere explicaciones, dígnese decirme quién es usted...
-¿No lo has sospechado? ¡Y bien! ¡Soy el Doctor!
-¡Ah! ¡Maldito!
[26]
Medió un rato de silencio.
Martina, que al proferir su imprecación había intentado erguirse sobre la cama, yacía ahora de espaldas, pálida, inmóvil, con las manos crispadas, cual si hubiera querido echar garra sobre algo. El sacerdote oraba de rodillas, haciéndole aire con una manga de su sayal.
Cuando aquélla volvió en sí, éste bajó la vista y cruzó humildemente los brazos sobre el pecho.
-¡Perdón padre mío!
Nadie tiene más necesidad de él que yo, hermana! Comprendo el horror que te he inspirado. Era todo nuestro pasado de oprobio y delito el que ante ti aparecía en mí, justamente, cuando tu alma empezaba a serenarse por la contrición... Y ahora, dime cómo se hallan en tu poder las caravanas de la Virgen de Loreto que yo robé. Es necesario que me ayudes a reparar mi sacrilegio.
Martina le explicó entonces al franciscano, cómo Cruz Cuero le había dado a guardar las caravanas, mientras que él, por su parte, se reservaba el crucifijo; cómo había podido sustraerlas a los registros que se le hicieron cuando cayó presa, ocultándolas en el interior de un yesquero de cola de quirquincho; cómo, desde entonces, no se había separado de ellas ni un sólo instante, a través de todas las vicisitudes de su agitada vida, acariciando el propósito de restituirlas un día a la imagen a la cual le fueron sustraídas, y conservándolas, entretanto, como el más precioso de los amuletos. Durante largo tiempo había abrigado la creencia de que una casualidad milagrosa la haría recuperar el crucifijo, pero ahora esa esperanza se había desvanecido, después de cuarenta años de muerto Cuero, sobre cuyo cadáver nada encontró la autoridad.
-Cuero no murió en la sorpresa de Ullún, hermana. Murió mucho después, en Santiago de Chile, adonde huyó. Su astucia lo hizo desconfiar de la cita que tú le dabas, y a último momento resolvió quedarse en el camino, aguardando el regreso de la banda que avanzó hasta el rancho y cayó en la celada. Conozco éste Y los demás hechos posteriores de Cuero, por la mujer con quien éste se casó en Chile, y a la cual, por maravillosa casualidad, conocí en un trance supremo.
Y el sacerdote, a su vez le refirió a su cómplice de otros tiempos, su escapada de la sorpresa de Cruz de Piedra, en la que, a punto de caer en manos de los gendarmes, invocó la protección de la Virgen de Loreto y fue salvado; su arrepentimiento sincero, cuando se encontró solo otra vez frente a las empinadas cuestas del Tontal; su propósito de renunciar a tan miserable vida y consagrarse a Dios; su viaje a Chile, venciendo dificultades sin cuento, y su ingreso al Convento de los Franciscanos, tras largas penitencias y pruebas que acreditaron su contrición y fe. Le relató, por último, su encuentro con la mujer de Cruz Cuero, cuatro años más tarde, cuando ya ordenado sacerdote, pasaba por una calle de los suburbios de Santiago. Solicitado con urgencia para auxiliar a un moribundo, se encontró en una pocilga ante un hombre lleno de sangre que, en efecto, parecía próximo a expirar. Le explicó lo ocurrido la mujer que lo había llamado, que era la del moribundo. Cuando éste se emborrachaba tenía la manía de poner de manifiesto un crucifijo de oro que llevaba colgado siempre del cuello. Se trataba de una prenda de gran valor, que había despertado la codicia de unos cuantos rotos que con él bebían poco antes y que lo atacaron a mano armada para quitárselo. Atacado se defendió, y aunque muy mal herido, pudo llegar hasta su casa sin perder el crucifijo.
-Ya imaginarás hermana, prosiguió el franciscano, la emoción que yo experimenté al oír aquello. El moribundo no podía ser otro que Cruz Cuero... Me aproximé a él y lo examiné de cerca. ¡Era él! Lo reconocí a pesar de las marcas de destrucción que el tiempo, el vicio y las heridas, habían impreso en su cara. Sus dos manos estaban crispadas a la altura de la garganta, sobre un crucifijo. ¡Sobre el crucifijo de Nuestra Señora de Loreto! Reconocí la voluntad de la Divina Providencia en este encuentro, y más todavía cuando la mujer de Cuero me explicó que él mismo había pedido un sacerdote momentos antes, encargando que se le entregara el crucifijo al que viniera, y se le rogara devolverlo a la iglesia argentina de donde fue robado. Dios había querido que fuera yo, el mismo ladrón, el que llevase a cabo la restitución... Auxilié la agonía de nuestro antiguo capitán, que no recobró el conocimiento. Impuse a mi superior de lo que ocurría, pidiéndole autorización para hacer el viaje, primero a Santiago del Estero, y luego a Tierra Santa. Previa intervención de las autoridades, el crucifijo fue puesto en mi poder, y aquí me tienes, hermana, en camino para cumplir mi supremo acto de expiación...
Tantas emociones, tantas evocaciones dolorosas y siniestras, habían vuelto a postrar a Martina, que escuchaba la relación del sacerdote con la respiración anhelante y entrecortada.
-¡Padre!-exclamó.-Yo siento que también mi fin se acerca. He sido criminal, pero hice cuanto pude por reparar mis faltas y confío en la misericordia infinita de Dios... La mensajera que mandé a buscar al cura de Jachal no vuelve, y mis fuerzas se acaban... Deseo que su paternidad me oiga en confesión...
Lo hizo así el sacerdote, y cuando la enferma hubo cumplido penosamente con el precepto cristiano, pues su vida se extinguía sin remedio, le indicó a su confesor un cinturón que guardaba bajo la almohada. Dentro de un bolsillo estaban las caravanas de la Virgen de Loreto, y cincuenta onzas de oro.
-Llévelas, Padre, junto con el crucifijo, -alcanzó a decir la Chapanay con voz apenas perceptible, - devuélvaselas a la Santa Virgen... De ese dinero, que es adquirido honradamente a fuerza de largas privaciones y trabajos, quiero que se le dé una onza a la mujer que me ha alojado aquí, y que lo demás se destine a levantarle un altarcito a la Virgen, allá en su iglesia.
-¡Muere en paz, Martina Chapanay! -repuso el sacerdote. -¡Dios te perdona...!
Y sacando de entre sus hábitos el crucifijo de oro, lo depositó sobre el pecho de la agonizante. Se puso en seguida de rodillas a su lado, y empezó a orar con fervor, en alta voz.
[27]
Hasta el amanecer veló el franciscano, a la luz de un candil de grasa, el cadáver de Martina. Salía el sol, cuando la dueña del rancho enviada en procura del cura de Jachal, regresaba con la noticia de que, por hallarse enfermo, éste no había podido venir. Ayudó al sacerdote a preparar el entierro, y entrambos, secundados por los vecinos de la aldea, que bien pronto acudieron, depositaron los restos de la Chapanay en una sencilla fosa que Fray Eladio, cubrió con una laja blanca a guisa de lápida.
Aquella tumba, que no ha necesitado inscripción para singularizarse, es señalada todavía en Mogna a los transeúntes, y en torno suyo han brotado, como flores silvestres, innumerables leyendas que cuentan las hazañas, nunca superadas, de la varonil bienhechora de las travesías...
[28]
Seis meses después, registraba El Estandarte Apostólico , periódico que se publica en Roma bajo los auspicios de la Iglesia, esta noticia:
"Ha sido encontrado próximo al Santo Sepulcro, el cadáver de un anciano sacerdote de la orden de los Franciscanos.
"Se trata de un peregrino, que después de desempeñar en su país misiones piadosas de importancia, venía a cumplir una promesa en Jerusalén. Al pasar por Roma, entregó en el Vaticano, para servicio del culto, una contribución de dinero, procedente de limosnas colectadas por él. Se llamaba Eladio Bustillo".