 home page
home page
 pagina iniziale
pagina iniziale
|

|
by
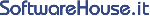
|


|
Ebook in formato Kindle (mobi) - Kindle File Ebook (mobi)
Formato per Iphone, Ipad e Ebook (epub) - Ipad, Iphone and Ebook reader format (epub)
Versione ebook di Readme.it powered by Softwarehouse.itA fuego lento
Emilio Bobadilla
![]()
![]()
Primera parte
![]()
![]()
- I -
«Si le lecteur ne tire pas d'un livre la moralité qui doit s'ytrouverc'est que le lecteur est un imbécile ou que le livre est faux aupoint de vue de l'exactitude...» | |
(GUSTAVE FLAUBERT.-Correspondance. Quatrièrne série. Pág.230.-Paris1893). |
Llovíacomo llueve en los trópicos: torrencial y frenéticamenteconmucho trueno y mucho rayo. La atmósferasofocantegelatinosapodía mascarse.El agua barría las calles que eran de arena. Para pasar de una acera a otra setendían tablonesa guisa de puenteso se tiraban piedras de trecho en trechopor donde saltaban los transeúntesno sin empaparse hasta las rodillasriendolos unosmalhumorados los otros. Los paraguas para maldito lo que servíancomo no fuera de estorbo.
A pesar del aguaceroel cielo seguía inmóvilgachouniforme y plomizo.La gente sudaba a marescomo si tuviera dentro una gran esponja queoprimida acada movimiento peristálticochorrease al través de los poros. Hasta losnegrosde suyo resistentes a los grandes caloresse abanicaban con la manoquitándose a menudo el sudor de la frente con el índice que sacudían luego enel aire a modo de látigo.
En las aceras se veían grupos abigarrados y rotos que buscaban ávidamentedonde poner el pie para atravesar la calle. El ríocolor de pusrodabaimpetuoso hacia el marcon una capa flotante de hojas y ramas secas. Tresgallinazoscon las alas abiertaspicoteaban el cadáver hinchado de un burroque tan pronto daba vueltascuando se metía en un remolinocomo se deslizabasobre la superficie fugitiva del río.
Ganga era un villorrio compuestoen partede chozas yen partede casasde mamposteríapor más que sus habitantes -que pasaban de treinta mil-negrosindios y mulatos en su mayoríase empeñasen en elevarle a lacategoría de ciudad. Lo cual acaso respondiese a que en ciertos barrios yaempezaban a construirse casas de dos pisosal estilo tropicalmuy grandesconamplias habitacionespatio y traspatioy a que en las afueras de la ciudad nofaltaban algunas quintas con jardinesde palacetes de madera que ibanyahechosde Nueva York y en las cuales quintas vivían los comerciantes ricos.
Ganga no era una ciudadmal que pesara a los gangueñosque se jactaban dehaber nacido en ella como puede jactarse un inglés de haber nacido en Londres.
-«Yo soy gangueño y a mucha honra» -decían con énfasisy cuidado quiénse atrevía a hablar mal de Ganga.
Tenían un teatro. ¿Y qué? ¡Para lo que servía! De higos a brevasaparecían unos cuantos acróbatas muertos de hambreque daban dos o tresfunciones a las cuales no asistían sino contadas familias con sus chicos. Secuenta de una compañía de cómicos de la leguaque acabó por robar laslegumbres en el mercado. Tan famélicos estaban. Al gangueño no le divertía elteatro. Lo queen rigorle gustabaamén de las riñas de gallosera empinarel codo. No se dio el caso de que ninguna taberna quebrase. ¡Cuidado si bebíanaguardiente! Ajumarseentre ellosera una graciauna prueba devirilidad. -«Hoy me la he amarrado» -decían dando tumbos.
Gangacon todoera el puerto más importante de la república. Cuanto ibaal interior y a la capitalpasaba por allí. A menudo anclaban en el muelleenormes trasatlánticos que luego de llenarse el vientre de canelacacaoquinacafé y otros productos naturalesse volvían a Europa.
Las mercancías se transportaban al interior en vaporcitospor el río ydespués en mulas y bueyesal través de las corcovas de las montañaspordespeñaderos inverosímiles. A lo mejor las infelices bestias reventaban decansancio en el caminode lo cual daban testimonio sus cadáveresya frescosya corrompidos o en estado esqueléticoesparcidos aquí y allámalencubiertos por ramas secas o recién cortadas. Horrorizaba verlas el lomodesgarrado por anchas llagas carmesíes. De sus ojos de vidrio se exhalaba comoun sollozo.
Al cabo de tres horas escampópero no del todo. Una llovizna monótonavioláceadesesperanteempañaba como un vaho pegadizo la atmósfera. Elcalorlejos de menguaraumentaba. De todas partes brotabanpor generaciónespontáneabichos de todas clases y tamañosque chirriaban a reventarsaposampulosos que se metían en las casas ysaltando por la escalerapeldaño apeldañose alojaban tranquilamente en los catres. A la caída de la tardeempezaban a croar en los lagunatos de la calley aquello parecía un extrañoconcierto de eructos. Los granujas les tiraban piedras o les sacudían palos ypuntapiésque ellos devolvían hinchándose de rabia y escupiendo un líquidolechoso. El aire se poblaba de zancudosque picaban a través de la ropay dechicharras estridentes que giraban en torno de las lámparas. Del alero de lostejados salían negras legiones de murciélagos que se bifurcaban chillando envertiginosas curvas. A lo lejos rebuznaban asmáticamente los pollinos.
Ganga no difería cosa de los demás puertos tropicales. Muchas cocinashumeaban al aire librey de las carnicerías y los puestos de frutas emanaba unolor a sudadero y droguería.
- II -
La casa del general don Olimpio Díaz andaba aquella tarde manga por hombro.Era un caserón mal construidosin asomo de estética y simetríavestigioarquitectónico de la dominación española. Dos grandes ventanas con gruesosbarrotes negros y una puerta medioevalde cuadradaban a la calle. El aldabónera de hierroen forma de herradura. Desde el zaguán se veía de un golpe todoel interior: cuartos de dormiratravesados de hamacassalacomedorpatio ycocina. Lo tórrido del clima era la causa de la desfachatez de semejantesviviendas. En las ventanas no había cortinas ni visillos que dulcificasen elinsolente desparpajo del sol del mediodía. Casicasi se vivía a laintemperie. Las señoras no usaban corsé ni faldaa no ser que repicasen gordosino la camisa interiorunas enaguas de olán y un saquito de muselinaaltravés del cual se transparentaba el senopor lo común exuberante y fofo. Sepasaban parte del día en las hamacascon el cabello sueltoo en las mecedorashaciéndose aire con el abanicosin pensar en nada.
Las mujeres del puebloindiasnegras y mulatasno gastaban jubón;mostraban el pechoel sobacolas espaldaslos hombros y los brazos desnudos.Tampoco usaban mediasy muchasni siquiera zapatos o chanclos.
Los chiquillos andorreaban en pelota por las callescomiéndose los mocos ohurgándose en el ombligotamaño de un huevo de palomacuando no jugaban alos mates o al trompo en medio de una grita ensordecedora. Otras veces formabanguerrillas entre los de uno y otro barrio y se apedreaban entre sílevantandonubes de polvohasta que la policíaindios con cascos yanquisponían pazentre los beligerantesa palo limpio. ¡Qué beligerantes! Al través de lapiel asomaban los omoplatos y las costillas; la barriga les caía como unapapada hasta las ingles; las piernas y los brazos eran de alambrey la cabezahidrocefálicase les ladeaba sobre un cuello raquítico mordido por laescrófulatumefacido por la clorosis.
-¡Ven acáNewton! ¿Por qué lloras?
-Porque Epaminondas me pegó.
Todos ostentaban nombres históricosmás o menos rimbombantesmatrimoniados con los apellidos más comunes.
El general teníapared en medio de su casauna tienda mixta en que vendíaal por mayor vinotasajoarrozbacalaopatatascaféaguardientevelaszapatoscigarrillosno siempre de la mejor calidad. Se graduó de general comootros muchosen una escaramuza civil en la que probablemente no hizo sinocorrer. En Ganga los generales y los doctores pululaban como las moscas. Todo elmundo era general cuando no doctoro ambas cosas en una sola piezalo que noles impedía ser horteras y mercachifles a la vez. Uno de los indios que teníaa su servicio don Olimpio Díazera coronel; pero como su partido fue derrotadoen uno de los últimos carnavalescos motinesnadie le llamaba sino Ciriaco asecassalvo los suyos. Cualquier curandero se titulaba médico; cualquierrábulaabogado. Para el ejercicio de ambas profesiones bastaban uno o dosaños de práctica hospitalicia o forense. Hasta cierto charlatán que habíainventado un contravenenopara las mordeduras de las serpientesEuforbinacomo rezaban los carteles y prospectosse llamaba a sí propio doctorcon la mayor frescura. Andaba por las callesde casa en casacon un arrapiezoarrimadizo a quien había picado una culebray al que obligaba a cada paso aquitarse el vendaje para mostrar los estragos de la mordedura del reptiljuntamente con la eficacia maravillosa de su remedio. A no largadistancia suya iba un indio con una caja llena de víboras desdentadas quealargaban las cabezassacando la lengua fina y vibrátil por los alambres de latapa. En los grandes carteles fijos en las esquinasahítos de términostécnicosse exhibía el doctorretratado de cuerpo enteroconpatillas de boca de hacharodeado de boasde culebras de cascabelcoralillosetc. Sobre la frente le caían dos mechones en forma de patas de cangrejo.
Los habitantes de Ganga se distinguían además por lo tramposos. No pagabande contado ni por equivocación. De suerte que para cobrarles una cuentacostaba lo que no es decible. Como buenos trapacistastodo se les volvíafirmar contratos que cumplían tardemal o nuncaque era lo corriente.
Los vecinos se pedían prestado unos a otros hasta el jabón.
-Dice misia Rebeca que si le puede emprestá la escoba y mandarle unhuevo porque los que trajo esta mañana del meicao estaban toos podrío.
-Don Severianoaquí le traigo esta letra a la vista.
-Buenoviejovente dentro de dos o tres díasporque hoy no tengo plata.
Y se guardaba la letra en el bolsillotan campante. Don Severiano erabanquero.
El fanatismo religiosoentre las mujeres principalmenteexcedía a todahipérbole. En un cestitoentre florescolocaban un Corazón de Jesúsdepaloque se pasaban de familia en familia para rezarle. -«Hoy me toca a mí»decía misia Tecla; y se estaba horas y horas de rodillasmascullando oracionesdelante del fetiche de maderacolor de almagre. Don Olimpioa su vezconfesaba a menudo para cohonestarsin dudaa los ojos del populachosusmuchas picardíasla de dar gato por liebrecomo decía Petronio Jiménezlalengua más viperina de Ganga.
Los indios creían en brujas y duendesen lo cual no dejaba de influir lalobreguez nocturna de las calles. A partir de las diez de la nochela ciudadmalamente alumbrada en ciertos barriosquedaba del todo a oscurasen términosde que muchospara dar con sus casas y no perniquebrarsese veían obligados aencender fósforos o cabos de vela que llevaban con ese fin en los bolsillos.
La vidadurante la nochese concentraba en la plaza de la Catedraldondeestabade un ladoel Círculo del Comercioy del otroEl CaféAmericano. Las familias tertuliaban en las aceras o en medio del arroyohasta las once. En el silencio sofocante de la nochela salmodia de las ranasalternaba con el rodar de las bolas cascadas sobre el paño de los billares y elruido de las fichas sobre el mármol de las mesas. La calma era profunda ybochornosa. El cieloa pedazos de tintaanunciaba el aguacero de la madrugadao tal vez el de la media noche.
* * *
La casa de don Olimpio andaba manga por hombro. Misia Teclasu mujergritaba a los sirvientesque iban y venían atolondrados como hormiguero que haperdido el rumbo. Una marimondaque estaba en el patioatada por lacintura con una cuerdachillaba y saltaba que era un gusto enseñando losdientes y moviendo el cuero cabelludo.
-¡Maldita mona! -gruñía misia Tecla-. ¿Qué tienes? -Y acababaabrazándola y besándola en la boca como si fuera un niño.
La monaque respondía por Cucase rascaba entonces epilépticamentela barriga y las piernasreventando luego con los dientes las pulgas que secogía. Por último se sentaba abrazándose a la cola que se alargaba eréctilhasta la cabezasugiriendo la imagen de un centinela descansando. No se estabaquieta un segundo. Tan pronto se subía al paloal cual estaba atada la cuerdaquedándose en el aireprendida del rabocomo se mordía las uñasfrunciendoel entrecejomirando a un lado y a otro con rápidos visajeso atrapaba conastucia humana las moscas que se posaban junto a ella.
Un loro viejocasi implumeque trepaba por un aro de hojalatagritabagangosamente: «¡Abajo la república! ¡Viva la monarquía! ¿Lorito? Dame lapata».
La servidumbre era de lo más abigarrado desde el punto de vista étnico:indioscholosnegrosmulatosviejos y jóvenes. La vejez se les conocíanoen lo cano del peloque nunca les blanqueabasino en el andaralgo simianoyen las arrugas. Algunos de elloslos indiosgeneralmente taciturnosparecíande mazapán. Teníancomo todos los indígenasaspecto de convalecientes. Notodos estaban al servicio del general: los más eran sirvientes improvisadosrecogidos en el arroyo.
Misia Teclaque nunca se vio en tal aprietolloraba de angustiainvocandola corte celestial.
-¡Virgen Santísimaten piedad de mí! ¡Si me sacas con bien de éstateprometo vestirme de listao durante un año! -Y corría de la cocina al comedory del comedor a la cocinaempujando al unogruñendo al otrohostigando atodosentre lágrimas y quejas.
-¡AyTeclami hijacómo tienes los nervios! -exclamaba don Olimpio.
Las gallinas se paseaban por el comedorsubiéndose a los mueblesy algunasponían en las camassaliendo luego disparadascacareando por toda la casacon las alas abiertas.
-Ciriacomi hijoespanta esas gallinas y échale un ojito al sancocho.
-Buenomi ama.
-Y túAliciaten cuidado con la mazamorrano vaya a quemarse -decíaatropelladamente misia Tecla.
Alicia era una indiadelgadaesbeltade regular estaturade ojos deculebrapequeñosmaliciosos y vivosde cejas horizontalesfrente estrechade contornos rectilíneosboca grandede labios someramente carnosos. Deperfil parecía una egipcia. Su energía descollaba entre la indolente ineptitudde aquellos neurasténicosbotos por el alcoholla ignorancia y lasupersticióncomo pino entre sauces. Huérfana desde niñade padresdesconocidosmisia Tecla la prohijóaunque no legalmentelo cual no eraóbice para que don Olimpio la persiguiese con el santo fin de gozarla. Aliciase defendía de los accesos de lujuria del viejo que la manoseaba siempre quepodíallegando una vez a amenazarle con contárselo todo a misia Tecla sipersistía en molestarla. Cierta nochecuando todo el mundo dormíaseatrevió a empujar la puerta de su cuarto. -«¡Si entragrito!» -Y donOlimpio tuvo a bien retirarsetodo febricitante y temblorosocon loscalzoncillos medio caídos y el gorro hasta el cogote.
Don Olimpio debía repugnarla con aquella cara terrosallena de arrugas ysurcos como las circunvoluciones de un cerebro de barroaquella calva color deocre ceñida por un cerquillo de fraile y aquella boca sembrada de dientesnegrosamarillos y verdesencaramados unos sobre otros.
Alicia no sabía leer ni escribir; pero era inteligenteobservadora y ladinay se asimilaba cuanto oía con una rapidez prodigiosa. Con frecuencia seenfadaba o afligía sin justificación aparenteal menos. La menor contrariedadla irritabaencerrándola durante horas en una reserva sombría. Tenía diez yocho años y nunca se la conoció un novioy cuenta que no faltaban señoritosque la acechaban a cada salida suya a la calle con fin análogo al de donOlimpio. De tarde en tardea raíz de algún disgustopadecía como de ataqueshistéricospero nunca se supo a punto fijo lo que la aquejaba porque eldiagnóstico de los médicos de Gangaque eran tan médicos como don Olimpiogeneralse reducía a decir que todo aquello «era nervioso y no valía lapena». La recetaban un poco de bromuroy andando. La vida monótona de Gangala aburría y la persecución de don Olimpio la sacaba de quiciohasta el puntode que un día pensó seriamente en tornar la puerta.
Ellaen rigorno gozaba sino cuando iban al campoa una hacienda que donOlimpio arrendópor no poder atenderlaa unos judíos¡Con qué placer sesubía a los árbolescorría por el bosque y se bañaba en el ríocomo unanueva Cloe! Se levantaba con la aurora para dar de comer a las gallinas y losgorrinillos que ya la conocían. Estaba pendiente de las cabras recién paridasy de las cluecas que empollaban. Así había crecidosueltaindependiente yrústica.
- III -
En la farmacia del doctor Portocarrerosemillero de chismes donde se reuníapor las tardes el elemento liberal de Ganga. Petronio Jiménezun cuarteróncomentaba a voz en cuellocomo de costumbreel banquete que le preparaba donOlimpio al doctor Eustaquio Barandamédico y conspirador que acababa de llegarde Santohuyendo de las guerras del Presidente de aquella república ilusoria.El doctor Baranda se había educado y vivido en Parísdonde cursó conbrillantez la medicina. Había publicado varias monografías científicasunasingularmentemuy notablesobre la neurasteniade la que hablaron lasrevistas francesas con elogio. Enamorado de la libertad y enemigo de todatiraníavolvió a su tierra tras una ausencia de años y a instancias delpartido liberalcon objeto de tumbar la dictadura. Como no erani con muchohombre de acciónsino un idealistaun soñador que creía que los puebloscambian de hábitos mentales con una sangría colectivacomo si la calenturaestuviese en la ropa (palabras de un adversario suyo)la conspiración urdidapor él desde Parísabortó y a pique estuvo de perder en ella el pescuezo.Los conspiradores se emborracharon una noche y fueron con el soplo de lo que setramaba al dictador queen pago del servicio que le hacíanles mandó fusilara todos sin más ni más. El presidente era un negro que concordabafísica ymoralmentecon el tipo del criminal congénitode Lombroso. Mientras comíamandaba torturar a alguien; a varias señoras que se negaron a concederle susfavoreslas obligó a prostituirse a sus soldados; a un periodista de quien lecontaron que en una conversación privada le llamó animalle tuvo atado un mesal pesebreobligándole a no comer sino paja. Cuantas veces entraba en lacuadrale decía tocándole en el hombro:
-¿Quién es el animal: tú o yo?
El Nerón negro le llamaban a causa de sus muchos crímenes.
Bajo aquel diluvio llegó el doctor a Ganga. En el muelleque distaba unahora del villorriole aguardaba lo más selecto de la sociedad gangueñaconuna charanga.
Un tren Decauville subía y bajaba por una cuesta pedregosay ocurría amenudo quedesatándose los vagonesllegaba la máquina sola a la estaciónmientras aquéllos rodaban por su propio impulsopendientes abajohacia elpunto de partida. Los viajeros iban en pieentre fardos y baúlesen cochesindecentísimosatestados de indios churriosos que fumaban y escupían adiestro y siniestro. A medio camino se paraba el trencomo un tranvíapararecoger a algún viajerocuando no descarrilabacosa que a diario sucedíadebidosin dudano sólo a lo malo de la vía férreasino a las borracherasconsecutivas del maquinista y el fogonero.
-No se olvide de entregarle esa carta al compadre Sacramento.
-Pierda cuidado.
-Oyeno dejes de mandarme con el conductor el purgante que te pedí el otrodía. Mira que tengo el estómago muy sucio.
-En cuanto llegue.
Diálogos análogossostenidos entre los que quedaban en los apeaderos y losque subían al trense oían a cada paso. De suerte que la demora originada poreste palique a nadie impacientaba.
-¡Nosotrosnosotros somos los llamados a festejar al doctor Baranda y noese godo de don Olimpio quepor pura vanidadpara que le llamenfilántropo y no por otra cosanos ha cogido la delantera! -exclamaba PetronioJiménez-. Cosas de Gangahombrecosas de Ganga. Un godo como ése ¡alojandoen su casa a un agitador nada menos! ¡Cuando les digo a ustedes que tenemos quedar mucho jierro todavía! Los pueblos no merecen la libertad sino cuandola pelean. Lo demás ¡cagarrutas de chivo!
-Tú siempre tan exaltado -repuso el doctor Virgilio Zapotefamosopicapleitos de ojos oblicuos y tez cetrinamuy entendidosegún decíanenderecho penaly que había dejado por puertas a medio Ganga.
-¡Exaltadoporque soy el único que tiene vergüenza y no teme decir laverdad al Sursum Corda! Porque no soy pastelero como túque siempre tearrimas al sol que más calienta...
-Petroniono me insultes.
-No te insultoZapote. ¿Acaso no sabemos todos que el que te cae entre lasuñas suelta el pellejo? A mí ¿que me cuentas tú? Te conozcohombreteconozco.
-Vamoscaballerosun trago y que haya paz -promedió el doctor Portocarreroalargándoles sendas copas de brandi.
Petronio se subió los calzones que llevaba siempre arrastrando. No usabatirantescorbata ni chalecosino una americana de drilun casco yanqui ychancletas que dejaban ver unos calcetines de lana agujereados y amarillentos.Parecía un invertebrado. Hablaba contoneándosemoviendo los brazos en todasdireccionesabriendo la bocaechando la cabeza hacia atrássingularmentecuando reíaenseñando unos dientes blanquísimos.
A menudoapoyándose contra la pared en una pierna doblada en forma denúmero cuatroponía a su interlocutor ambas manos sobre los hombros o letorcía con los dedos los botones del chaleco. A los amigoscuando les hablabaen tono confidencialles atusaba el bigote o les hacía el nudo de la corbata.Tenía mucho de panadero por lo que manoseabaen las efusionesfalsas ygrotescasde su repentino y fugaz afecto. A la media hora de haber conocido aalguienya estaba tuteándole. Esta confianza canallesca le captó la simpatíapopular. Colaboraba en varios periódicossobre política y moralsobre moralpreferentementecon distintos pseudónimossobriquéscomo él decíapavoneándose. Tan pronto se firmaba Juan de Serrallonga como EnriqueRochefort o Ciro el Grande. Su periódico predilecto era La Tenazacuyo directorun mestizoGaribaldi Fernándezex maestro de escuelagozaba entre los suyos fama de erudito y de hombre de mundo. Había publicado unlibro por entregas plagado de citas de segunda y tercera manoy de anécdotashistóricastitulado El buen gusto o arte de conducirse en sociedad. Segastaba un dineral en sellos de correopues no hubo bicho vivientefuera ydentro de Gangaa quien no hubiese enviado un ejemplar.
El tal tratado de urbanidad era graciosísimo. ¡Hablar de buena educaciónen Ganga! ¡Recomendar el uso del fraquede la corbata blancade la gardeniaen el ojaldel zapato de charoldel calcetín de sedadonde todo el mundoacausa del calorandaba poco menos que en porreta! A mayor abundamientoelautor de El buen gusto ostentaba las uñas largas y negrasel cuellograsientolos pantalones con rodilleras y los botines empolvados.
-Esta noche -voceaba colérico Petronio- escribo un artículo para LaTenaza en que voy a poner verde a don Olimpio. Como suena.
-No te metas con don Olimpio -repuso Portocarrero-. Otro trago. Es malenemigo.
-Y a mí ¿qué? Hay que moralizar este país -dijo sorbiéndose de un golpela copa de brandi.
En esto pasó por la botica la Calientemulata de rompe y rasgaconocidísima en el pueblo. Vestía tilla bata color de rosa y un pañuelo deseda rojo atado en el cuello a modo de corbata. Sobre el moño de luciente yabundante pasaresaltaba la púrpura de un clavel.
-¿Adónde vasnegra? -la preguntó Petronio plantándola familiarmente unamano en el hombro.
-¡Figúrate!
-Espérame esta noche. ¡Qué sabrosa estás!
-¿Esta noche? Bueno; pero poco relajoy no te me vayas a aparecer ajumaocomo el otro día.
-Tú sabes que yo nunca me ajumovida.
-¡Siá! ¡Que no se ajumaque no se ajuma!... -exclamó la Calienteprosiguiendo su camino con sandunga provocativa y riendo a carcajadas.
La farmacia no tenía más que un pisocomo casi todo el caserío de Ganga.De modo quedesde las puertas abiertas de par en parse podía hablar con todoel que pasaba. Así se explica que la farmacia se llenase a menudo de cuantosociosos transitaban por allí. Entre el escándalo de las discusiones que searmaban a diarioa propósito de todopolíticaliteratura y cienciasapenassi se oía la voz del parroquiano:
-¡Un real de ungüento amarillo!
-¡Medio de alcanfor y un cuartillo de árnica!
-Una caja de pastillas de clorato de potasa. Y la contra de caramelos.Despácheme prontodotolque tengo prisa.
-Aquí vengodotola que me recete una purga. Dende hace días tengouna penita en el estógamo que no me deja vivil.
En la botica no sólo se vendían drogassino ropa hechazapatos ysombreros de paja. La división del trabajo no se conocía en Ganga.
- IV -
Don Olimpio adornó el comedor lo más suntuosamente que pudo. En el centrode la paredornado con ramasflores y banderascolocó el retrato de Bolívary a cada uno de los ladosreproducciones borrosas de fotografías de Washingtony Páez. Esmaltaban la mesaque era de tijerajarrones de flores inodorasdeun amarillo y escarlata lesivos a los ojos. La vajillade lo más heterogéneose componía de platos y copas de todos tamaños y colores. Gran parte eraprestada. Los cubiertosunos eran de plata Menesesy otros de plomo con cabosde hueso.
Los sirvientesaturdidosno daban pie con bola. Al doctor Baranda lequitaron el plato de sopa cuando aún no la había probadoy en lugar detenedorcuchillo y cucharaponían a unos tres cucharas y a otros trescuchillos o tres tenedores. Doña Tecla les hablaba sigilosamente al oídoy sequejaba en voz alta del serviciosuplicando al doctor «que dispensase».Alumbraban el comedor lámparas de petróleoal través de cuyas bombaspolvorientas bostezaba una luz enfermiza alargando de tiempo en tiempo su lenguahumosa por la boca del tubo. Una nube de insectos revoloteaba zumbando alrededorde las lucesmuchos de los cuales caían sin alas sobre el mantel.
No lejos del doctor estaba Aliciaa quien miraba de hito en hito con susojos de árabetristes y hondosorlados de círculos color de pasa. La mesaremedaba un museo antropológico; había cráneos de todas hechuras: chatospuntiagudoslisos y protuberantes; caras anémicas y huesudas y falsamentesanguíneas y carnosas; cuellos espirales de flamenco y rechonchos de rana. Lasfisonomías respiraban fatiga fisiológica de libertinosmodorra intelectual dealcohólicos y estupidez de caimanes dormidos. Lo que no impedía que cada cualaspirasemás o menos en secretoa la Presidencia de la república.
De pronto se oyó en la cocina un ruido descomunal como de loza que rueda.Doña Tecla se levantó precipitadamente sin pedir permiso a los comensales.Ciriacoque ya estaba chispohabía roto media docena de platos.
-Lárgate en seguida de aquísinvergüenzaborracho! -gritó misia Tecla.
-Síborrachoborracho -tartamudeó el indio yendo de aquí para allácomo hiena enjaulada y rascándose la cabeza.
-¡Ahqué servicioqué servicio! -añadió doña Tecla volviendo a ocuparsu sitio.
En el zaguán tocaba una orquestacuyos acordes perezosos y aburridospredisponían al sueño. Casi todos los instrumentos eran de cuerda. El violínhipaba como un pollo al que se le retuerce el pescuezo; el sacabuche tosía comoun tísicoy el violón sonaba con flatulencia gemebunda. En las ventanas de lacalle se arremolinaba el populachoa pesar de la lluvia que seguía cayendolenta y fastidiosa. Algunos pilluelos se habían trepado por los barrotes hastadominar el comedorcuya luz proyectaba sobre la oscuridad de la calle unamancha amarillenta.
Entre los comensales figuraba el doctor Zapotecazurro si les huboquepronunció un brindis anodinoaprendido horas antes de memoriay en que nosoltaba prenda. Don Olimpioque ya andaba a medios pelosse puso en piecopaen manola cuala cada movimiento del brazose derramaba mojándole la cabezaal doctor Baranda. «Brindodijopor el honol que sentimos todos losaquí presentesmi familiasobre todopor el honol de tenelentre nosotros al cospicuo cirujuano que eclipsó en París la fama deGaleno y del dotol Pasterel inventor del virus rábico para matar losperros rabiosos sin necesidad de etrinina. Síseñoresya podemospasearnos impunemente por las calles sin temol a los perros.
Misia Tecla sonreía con benevolencia. El cuerpo de don Olimpio se bamboleabay a sus pupilasde párpados membranososasomaban como ganas de vomitar.-«Brindocontinuóbrindo...» -y soltando un regüeldo tronante se sentódejando caer la copacon champaña y todosobre la mesa.
Alicia se burlaba con los ojos. El doctor Baranda se concretó a dar lasgraciasen dos palabras irónicas y secaspero corteses. Después habló elalcaldetipo apopléticode cuello adiposo y anchodedos de butifarraoccipucio de toropárpados caídos hasta la mitad del globo ocularvientrevoluminoso y de carácter irritablepor la vecindadsin dudadel cerebro y elcorazón. Apenas se entendió lo que dijo. Cuando todo el mundo se preparaba alevantarsede un extremo de la mesa surgiócomo por escotillónun jovenescuchimizado color ladrillomelenudoque con voz temblorosa y estridenteempezó a leer una oda:
«Al egregio doctor Baranda. | |
El sol viborezno del trópico rojo | |
Te canta ¡oh Galeno! con ímpetu azul; | |
Y el Titán airadocon arcaico arrojo | |
Sobre ti desciñe su invisible tul.» |
Un trueno de aplausos interrumpió al poeta. El doctor Zapotealcohólicamente conmovidole dio un abrazo.
-¡Eso es un poeta! ¿Verdaddoctor?
Los comensalesincluso las mujeresa duras penas podían levantarse de puroebrios. Sudorososverdinegroscon el pelo pegado a las sienesmiraban sinsaber adónde. Don Olimpio roncaba repantigado en su silla.
* * *
Acabado el banqueteel doctor Baranda se retiró a su cuartodesde cuyobalcón se divisabade un lado el ríoy del otroel mar. Una luna enormeasomaba su cara de idiota al través de cenicientos celajes. El cielocuajadode rayassemejaba la piel de una cebra. El río se deslizaba en la soledad dela noche con solemne rumor que moría en la desembocadura bajo el escándalo delmar. Un gallo cantaba a lo lejos y otromás cercale respondía. El doctorya en paños menoresse sentó en una mecedora junto al balcóna saborear lamelancolía caliente y húmeda de la noche.
Estabatristemuy triste. Había llegado por la mañana y no le habíandejado un momento de reposo. ¡A qué hoyo había venido a dar!
Pensó primero en su conspiración abortada y luego en Rosala querida quedejó en Parísla compañera de su época de escolar. Recordaba sus años deestudiante en el Barrio Latinobullicioso y alegre. Síla amabaen términosde haber pensado en hacerla su mujer legítima. ¿Por qué no? No era el primercaso. La conoció virgenle guardó fidelidadcompartiendo con él lasestrecheces de la vida estudiantil. Revivía el pasado con los ojos fijos en lalunaen aquella luna que amenazaba lluviasanguinolenta como un tumor.
¿Y Alicia? ¿Qué impresión le había producido? La de poseerla y nada más.
-¡Ohen la cama debe de ser deliciosa!
El doctorsin dejar de dar a los rasgos anatómicos de la fisonomía ladebida importanciase fijabasobre todoen la mímica. Observaba los ojossuexpresiónsu formala disposición de las cejas y las pestañasel aleteo delos párpados. El ojopor su movilidad y por su brillotodo lo dice. Tiene unavida autónoma. Su iris se modifica según los estados de conciencia. ¡Cuándiferente es el ojo fulgurante del que piensa con intensidaddel ojo estáticodel que sueña despierto! Varía según su convexidad y la estructura de lacórnea al influjo de los músculos ocularesde los humores que segregadelvelo cristalino que flota en su superficie. Las cejas y las pestañasaunqueelementos secundariosdan un sello típico al semblante. Las cejaspor suinstabilidadestán unidas al ojo y al pensamiento. La narizaunque fijadesempeña un gran papel estético: es fea la nariz roma o arremangada; es bellay graciosa la nariz aquilina. El ojo es el centro anímico de la inteligenciaespecie de foco que recoge y difunde la luz interior. La boca es el centrocomunicativo de las pasiones: del amordel odiode la lasciviade la ternurade la cólera; el laboratorio de la risade los besosde los mohínesde lasperversiones impúdicasde las palabras que hieren o acaricianque impulsan alcrimen o al perdón... Con todono hay que fiarse-seguía discurriendo-de laexpresión facialporque no todos los sentimientos y las emociones tienen unamímica peculiar: la expresión del placer olfativo se confunde con la de lavoluptuosidad; la del placer y el dolor afectivos; la mímica de la lujuriaconcuerda con la de la crueldad; la del frío y el calor con la de la cólera;la del dolor estético con la del mal olor o la repugnancia...
La cara de Alicia le había reveladoa mediassu carácter. Las miradasfurtivaspero intensasque le dirigía de cuando en cuandodenunciaban untemperamento nerviosoun carácter tenazcentrípetoautoritario. Sus labiosse contraían ligeramente en la comisura con un rictus de cóleraconteniday las alas de la nariz se dilataban temblando como el hocico de unaliebre asustada. No reía sino a medias ymás que con la bocacon los ojoscuyo iris se recogía con irisaciones de reflejos sobre el agua.
* * *
El doctor no podía conciliar el sueñoa causa de la excitación nerviosaproducida por el viajepor el cambio de medio ambienteysobre todopor lomucho que le obligaron a beber durante la comidaamén de los descabelladosbrindis que tuvo que oír. Sobre su mesa encontró un ejemplar dedicado de Elbuen gusto. Se puso a hojearle.
«Si venís por una calle y os encontráis con el sagrado Viáticodetenedvuestra marchaquitaos el sombrero y doblad humildemente la rodilla.»
-¡Éramos pocos y parió mi abuela! Y quien esto escribealardea deliberal. Liberalismo de los trópicos. Sigamos.
«No des la mano al hombre que se muerda las uñas o que las tiene suciasque se lleva los dedos a la bocaque se sacude con el meñique el oídoque sehumedece el índice con la lengua para volver la hoja de un libro y queencorvando el mismo índice se quita con él el sudor de la frente».
El doctor sonreía recordando las uñas de Garibaldi Fernándezyreflexionaba en lo difícil que se le iba a hacerde seguir los consejos delautorel dar la mano a los gangueños. ¿Cómo averiguarcontinuabaque unhombre se ha humedecido el índice para volver las páginas de un libro? Habríaque pillarle in fraganti.
Despuéssaltando con displicencia algunas hojassiguió leyendo al azar:
«Una de las muchas manifestaciones de la decencia es sin duda la de tenerlimpio el calzadoexageradamente limpio».
De donde se deduce que en Ganga no hay decenciaporque quién másquiénmenoslleva los zapatos suciosempezando por el autor de El buen gusto; loszapatos y las uñas. Y... todo lo demás.
El libro se le antojaba reidero y continuó leyéndole. ¿Cómo no divertirlesi todo él resultaba una sátira contra el autorque ni hecha aposta?
«Procurad tener siempre las uñas relucientes de limpias; de lo contrariopasaréis por gente puerca y mal educada».
-Dale con las uñas y... aplícate el cuento¡oh saladísimo Garibaldi!
Aquípor lo vistose mete a filósofo.
Veamos: «Grande cosa es el hábito: constituye una segunda naturaleza».
-¡Originalísimo!
«Use almost can change the stamp of nature. (ShakespeareHamlet).»¡Anda! En ingléspara mayor claridad.
«L'habitude est une seconde nature»dicen los franceses.
-Noque serán los chinos.
«Usus est optimus magister (Columella)».
«L'abito e una seconda natura».
-Ahora me explico la fama de erudito y poliglotacomo dicen por ahíde Garibaldi. A ver cuántas lenguas sabe: españolinglésfrancéslatín eitaliano. ¡Ni el cardenal Mezzofantti!
«Dadles a vuestros huéspedes habitaciones cómodasalegres y aireadas».-Esto debió leerlo don Olimpio antes de mi llegada. No sabe el homónimo delcélebre general italiano el rato de solaz que me está dando su libro.Adelante.
«Los caballeros deben ser corteses con las señoras que entren a losómnibus y tranvíasaunque sea la primera vez que las vean.»
-Pero ¡si en Ganga no hay ómnibus ni tranvías! Pura broma.
«No estiréis vuestros miembrosno bostecéisno salivéisnoestornudéis metiendo ruido y sin cubrir muy bien con el pañuelo nariz y bocahaciendo además la cabeza a un lado. Si estáis acatarrados quedaos en casa».
-Este Garibaldi ¿escribe en serio? Así son estos pueblos degenerados.Tienen las palabraspero les falta la cosa... Son mentirosos e hipócritas. Enlo privadola barragana-generalmente mulata o negra-y los hijos naturales casienfrente del hogar legítimosin contar con los otros hijos naturalesabandonados; la ausencia de solidaridadla envidiala calumniael chismeelpeculadoel enjuaguela porquería corporal. En públicoel aspavientoelbombo mutuola bambollala arenga resonante y ventosa en que se preconiza elheroísmola libertadel honorla pureza de las costumbresla piedadlareligión y la patria...
La pereza intelectual les impide observar los hechosno creen sino en laspalabras a fuerza de repetirlasy por puro verbalismo se enredan en trágicasdiscordias civiles.
«Esopo fue un manumiso. Cervantesun soldado. Colónhijo de un tejedor.Cromwellhijo de un cervecero. Ben Jonsonhijo de un albañil. Lucianohijode un tendero. Virgiliohijo de un mozo de cordel». Y tú ¿de quién ereshijoGaribaldi?
-¿Qué tiene que ver todo esto con la urbanidad? Nada.
Este género de biografías homeopáticascopiadascomo son y tienen queser todas las biografíaspor lo que toca a la cronología y a los hechosnoerani con muchopara Barandael fuerte de Garibaldi. Vasari pudo seroriginal hasta cierto punto porque conoció personalmente a casi todos susbiografiados. Lo chistoso para el doctordel libro de Garibaldiresidía en elpalmario desacuerdo entre lo que en él se recomendaba y las costumbresgangueñas y la persona del moralista.
Tiró el libro sobre la mesa y se puso a inspeccionar el cuarto. Había uncatre de tijeras con un mosquitero azul; en un rincónuna butaca coja; unamesa de pino sin tapeteen el centroysobre una cómoda desvencijadamuyviejaun San Jerónimo pilongopegado a la pared (desdichada reproducción deRibera)contaba por la millonésima vez la historia de sus ayunos ypenitencias.
Luego se asomó al balcón. En el tejado de enfrente una gata negra bufabacada vez que se le acercaba uno de los muchos gatos que la rondabanrequiriéndola. En la calle desiertaun perro ladraba pertinaz a la luna.
Al cerrar las maderas vio un rimero de gatos rodar por las tejasarañándosemordiéndose y maullandomientras la hembra inmóvil les mirabaimpasible con sus ojos fosforescentes. Cerrado el balcónoyó un alaridodesgarrador y lúgubre que se prolongó en el silencio de la noche como el gritode un dolor súbito y hondo. El alarido se fue convirtiendo en un a modo dellanto infantilen un maullido voluptuosoguturalcaliente y carraspeñoacabando por un nuevo alarido desgarrador y lúgubreacompañado de carreras ybufidos...
El doctor sacudió el mosquiteroapagó la luz y se metió en el catre quecrujía como si fuera a astillarse.
El calor sofocante y él zumbar de los mosquitos le desvelaron. Daba vueltasy vueltasa cada una de las cuales respondía el catre rechinando. Supensamientoindeciso y nerviosoterminó por fijarse.
-¡Los hombreslos hombres! ¡Qué poco valen! En rigorno merecen que sesacrifique uno por ellos. Los períodos revolucionarios sólo sirven para ponerde manifiesto lo ruin de sus pasiones. ¡Triste experiencia la mía! Pero¿acaso lucho yo por los hombres? Nohe combatido y seguiré combatiendo porlos principiospor las ideas. ¿Quién sabe adónde va a dar la piedra arrojadaa la ventura? Trabajemos por las generaciones venideras. Ellas son las que seaprovechan siempre de los esfuerzos de las generaciones pasadas. El hombre...¿qué es el hombre? ¡Nada! La especiela especie... ¡Hay que pelear por laespecie!
Y sus ojosentornándose gradualmentese hundieron en el limbo del sueño.
El borborigmo monótono del río alternaba con el terco ladrar del perro queseguía contando a la luna vaya usted a saber qué tristezas...
- V -
El grupo liberal que se reunía en la farmacia de Portocarrerono queríaser menos que el grupo conservador.
Para él era cuestión de honra banquetear a Baranda. Con efectolebanquetearon en el patio del Café Cosmopolita cubierto por un enorme emparradode bejucos. Los cuartos contiguos estaban llenos de commis voyageursdemarcado tipo judío. Un agente de seguros perseguía a todo bicho vivienteproponiéndole una póliza con reembolso de premios. Un mulato paseaba de mesaen mesa una cajapendiente del cuello por unas correasque abría para mostrarplegaderas y peines de careycaimancitos elaborados con colmillos de ese reptily otras baratijas.
La comida duró hasta las tres de la mañanaen que cada cual tiró por suladosin despedirse. La borrachera fue general. Hasta el dueño del cafécogió su pítima. El calor había fermentado los vinos. Petronio Jiménezestuvo elocuentísimo. Colmó al gobierno de insultosentre los cuales el másbenigno era el de ladrón; apologó la anarquíael socialismosin orden nisindéresisy bebiéndose en un relámpago incontables copas de coñac.
Los ojos cavernosos le centelleaban a través del sudor que le bajaba de lafrente a chorros; tenía la cabeza empapadala corbata torcidael cuello de lacamisa hecho un chicharrón y los pantalones a medio abrocharcaídos hastamás abajo del ombligo. Sus apóstrofes se oían a una leguaviéndosele porlas ventanas abiertas agitar los brazosconvulsivofrenético. Habló de todomenos de Baranda: de la Revolución francesadel Dos de Mayode CalíguladeNapoleón Ide la batalla de Rompehuesosen quesegún decíase batió comoun tigre.
-¡Ahseñores! ¡Cuánto jierro di yo aquel día! ¡Aquello sí quefue pelear! A mí me mataron tres veces el caballoque lo digasi noGaribaldi Fernándeznuestro ilustre sabio.
Baranda miraba socarrón a Garibaldi y apenas podía contener la risa alcomparar sus máximas de moral e higiene con sus uñas de lutosus dientessarrosossus botas sin lustreel cuello de la camisa arrugado y los pantalonescon rodilleras y roídos por debajo.
-¡BravoPetronio! ¡Eres el Castelar de Ganga! -le dijo tambaleándose eldueño del café-. Y bien podíasviejo -añadió cariñosamente por lo bajo-pagarme la cuentecita que me debes.
Petronio hacía un siglo que no iba por el Café Cosmopolita. Desuerte que el recordatorio no era del todo intempestivo.
El doctor Barandaaprovechando una coyunturatomó las de Villadiegosinque nadie advirtiese su ausenciaaparentemente al menos.
-¡Vaya que si me acuerdo de la batalla de Rompehuesos! -dijo Garibaldi aPetronio-. Estaba yo ese día más borracho que tú ahora. Cuando caíprisionero de los godos me preguntó un sargento: -«¿No tienes cápsulas?»-Síle respondí; pero son de copaiba. -Y no mentía.
-Déjense de batallascaballeros. Sítodos peleamos cuando llega laocasión -interrumpió Portocarrerohaciendo eses-. ¿Adónde vamos ahora?Porque hay que acabarla en alguna parte.
-¡Síhasta el amanecer! -añadió Petronio.
-¡Vamos a casa de la Caliente!
-¡Esoa casa de la Caliente! -gritaron todos a una.
-¡Ehcocheroal callejón de San Juan de Dios! Ya sabes dónde. Peropronto.
-Hay que llevarcaballeros -observó Garibaldi-unas botellas de brandiporque una juerga sin aguardiente no tiene incentivo.
Y se metieron hasta seis en el arrastrapanzas cantando y empinando con avidezlas botellas. El cochecrujiendoladeándose como un barco de velasearrastraba enterrándose en la arena hasta los cubos o en los tremedalesformados por las crecidas del río.
Las calles estaban desiertassilenciosas y oscuras. Los ranchos de losbarrios pobres levantaban en la penumbra sus melancólicos ángulos de pajaalgunos tenebrosamente alumbrados.
La catedralde estilo hispano-colonialproyectaba su pesada sombra sobre laplaza en que se erguían algunas palmeras sin que un hálito de brisa agitasesus petrificados abanicos. En los cortijos distantes cantaban los gallosy losperros noctámbulos ladraban al coche que corría derrengándose.
La Caliente dormía a pierna sueltaechada sobre una esteraen elsuelo. A los golpes que sonaron con estrépito en su puertarepercutiendo porla llanura dormidadespertó asustada.
-¿Quién es?
-Nosotros.
-Nosi vienen ajumaosno abro. Es muy tarde.
-¡Abregrandísima pelleja!
-Con insultosmenos.
-Si no abres ¡te tumbamos la puerta! -rugió Petronio redoblando las patadasy los empujones.
Y la Caliente abrió. Estaba del todo desnudaen su cálida y hermosadesnudez de bronce. Con una toalla se tapaba el vientre. Su ancha y tupida pasapartida en dos por una raya centralla caía sobre las orejas y la nuca conexcitante dejadez. Su cuerpo exhalaba un olor penetrantemitad a ámbarquemadomitad a pachulí.
Atropelladamente empezaron todos a manosearla.
El uno la cogió las nalgas; el otro las tetas; el de más allá la mordíaen los brazos o en la nuca.
-¡Que me vuelven loca! -exclamó riendo al través de una boca elástica ygrandede dientes largosblanquísimos y sólidos-. ¡Jesúsqué sofoco!Siéntensesiéntenseque me voy a poner la camisa.
-¡Noqué camisa! -gritó Petronio echándola los brazos sobre los hombros.
-El que más y el que menos te ha visto encuera. Ademáshace muchocalor. Tómate un trago.
-¡A la salud de la Caliente! -silabearon todos al mismo tiempo.
-¡Ah! ¡Esto es aguarrás! -exclamó la Caliente escupiendo-.¿Dónde han comprado ustedes esto? ¡Uf!...
-¿Qué te parecevieja? -murmuró Petronio a su oído.
-¡Cochino! ¡Cuidao que la has cogido gorda! ¡Nunca te he visto tanborrachomi hijo!
-¿Qué quieresmi negra? ¡La política!
En un santiamén se vaciaron varias botellas consecutivas. Los más sequitaron la ropa; uno de ellosGaribaldise quedó en calzoncillosunosgruesos calzoncillos de algodónbombachossalpicados de manchas sospechosas.
-OyePorto (así llamaban al farmacéutico en la intimidad)arráncatecon un pasilloque lo vamos a bailar esta negra y yo -propuso Petronio.
-¡Ya verásmulatacómo nos vamos a remenear!
Empezó el guitarreoun guitarreo áspero y temblorososollozantelúbricoy enfermizocomo una danza oriental. La vela de sebo que ardía entre largoscanelones en la boca de una botellaalumbraba con claridad fúnebre el interiorde la chozadonde se veía una grande cazuelasobre el fogón cenicientoconrelieves de harina de maíz y frijoles pastososuna mesa mugrientavarioscromos pegados a la paredque representaban al Emperador de Alemania consu familialos unosy los otroscarátulas de almanaques viejísimos. En elpatio había dos o tres arbolillos polvorosos y secosal parecer pintados.Junto a la bateaatestada de trapos suciosdormía un perro quede cuando encuandolevantaba la cabezaabría los ojos y volvía a dormirse como si talcosa.
En el bohío de al ladoque se comunicaba por el patio con el de la Calientelloraba y tosíacon tos cavernosaun chiquillo. Una negra viejaen camisacon las pasas tiesas como piña de ratónsalió al patio en busca de algonosin asomar la gaita por encima de la cerca para husmear lo que pasaba en elpatio vecino. Andaba muy despacioarrastrando los piescon la cabeza gacha ytrémula. La seguía un gato con la mirada fija.
-¿Quieres agua? Toma.
Y se oía el lengüeteo del animal en una vasija de barro. El chiquilloseguía tosiendo y llorando. La negragruñendo a través de su boca desdentadaalgo incomprensibledesapareció como un espectro.
..........................................................................
-¡Menéatemi negra! -sollozaba Petronio ciñéndose a la Calientecomo una hiedra. La mulata se movía con ritmo ofidianovolteando los ojos ymordiéndose los bembos. Y la guitarra sonabasonaba quejumbrosa ylasciva. Garibaldicon una mano en salva sea la partellevaba el compás contodo el cuerpo.
De pronto cayó la Caliente boca arriba sobre la esteraabriendo laspiernas y los brazos sombreados en ciertos sitios por una vedija selvática.
Petroniode rodillasla besó con frenesí en el cuelloluego la mordióen la boca y la chupó los pezones.
-¡Dame tu lenguami negro! -suspiraba acariciándole la cabeza con losdedos.
Y Petroniocongestionadomedio locola acarició luego en el vientredespués en las caderashundiéndosepor últimocomo quien se chapuzaentreaquellos remos que casi le estrangulaban... La Caliente se retorcíasearqueabaponiendo los ojos en blancosuspirandoempapada en sudorcomodevorada por un cáncer.
-¡No te quitesmi vidano te quites!
Los orgasmos venéreos se repetían como un hipo y aquella bestia no dabaseñales de cansancio.
-¡No te quitesmi vidano te quites! ¡Ahcuanto gozo! ¡Me muero! ¡Memuero! -Y se ponía rígida y su caraalargándoseenflaquecía. Portosisaber lo que hacíale metió a Petronio el índice en salva sea la parte-.¡Que me quitas la respiración! -gritaba.
De puro borracho acabó por vomitarse en la cocina sobre el perroque saliódespavorido. La guitarra enmudeció entre los brazos del guitarrista dormido.
El sol entró de pronto-una mañana sin crepúsculosin auroraagresivo yprocazque ardía con ira incendiando a los borrachos que yacían unos en elsueloabrazados a las botellasotros sobre el catre o de bruces en la mesadesgreñadosdesnudossudorosos...
Aquello parecía un desastroso campo de batallay para que la ilusión fuesecompletaen la cerca del patio y sobre uno de los arbolillos abrían sus alasde betún repugnantes gallinazosde corvos picosredondas pupilas y cabezasgrises y arrugadas que recordaban a su modo las de los eunucos de unbajo-relieve asirio.
![]()
Los socios del Círculo del Comercio acordaron dar un baile en honorde Barandano sin pocas y acaloradas discusiones. Rivalidades de partido yrencillas personales. El presidente era liberal y los vocales de la juntaconservadores.
-No es al político -decía gravemente en la junta extraordinaria-a quienvamos a agasajarno. Es al hombre de ciencia.
-No me parece bien -argüía un vocal- que festejemos a un sabio con unbaile.
-¿Sabe S. S. de otro modo de festejarle? -repuso el presidente.
-Podíamos darle una velada literariauna función teatral...
-¡Como no represente S. S.! ¿Dónde están los cómicos?
-Si hay alguien aquí que represente -gritó atufado el vocal- no soy yo sinduda.
-¿Qué quiere decir S. S.? ¿Que soy un farsante? ¡Hable claro S. S.!
Y la discusión tomó un sesgo personal. De todo se habló menos de loimportanteyclarose vaciaron algunas botellas.
El edificiosucio y destartaladodaba sobre el Parque. En la planta bajahabía una tienda mixta con una gran muestra en que rezaba: «Máquinas decoser. Soda cáustica. Coronas fúnebres. Queso fresco». Se entraba por unzaguán lóbrego que conducíasubiendo una escalera de pinoancha ycrujienteal Círculo.
Lindaban casi con la biblioteca la cocina y el comúnsin duda paradesmentir la tradición española de que estudio y hambre son hermanos. En lasprimeras tablas del armario -el único que había- un Larousseal que faltabandos tomosmostraba su dorso polvoriento y desteñido junto a una coleccióntrunca también pero empastadade la Revista de Ambos Mundos. Seguíanotros libros.
Un volumen II de History of United Statescon láminas; dos tomos de Lesfrançois peints par eux memescomidos de polilla; un Diccionario de laAcademia (primera edición); una Historia del Descubrimiento de Américaen varios tomoseditada en Barcelonay La vida de los animalesdeBrehmtraducida en español e incompleta. En los demás tableros se amontonabandesordenadamente viejas ilustraciones a la rústicafolletos políticos ymonografías en castellano y en francés sobre la tuberculosisla sífiliseluso del le y el loel alcoholismo y la lepra.
La llave del armario la tenía el cocinero. En el centro de la sala habíauna mesa con los periódicos del díalocales y de la capitaltinteros yplumas despuntadas.
El salón principal estaba amueblado con muebles de mimbre. En la paredcentralsobre una consolaun gran espejo manchado devolvía las imágenesenvueltas en una neblina azulosa. Del techo pendía una gran araña de cristalcon adornos de bronceacribillada de moscas. En un ánguloun piano de colaenseñaba su dentadura amarilla y negra. No lejos estaba la sala de juntasconsu gran mesa ministroencima de la cualy en ancho lienzosepavoneabavestido de generalel Presidente de la República.
A la entradauna cantinaprovista de brandiginebraanís del monocervezachampaña y otros licoresexhalaba un tufo ácido de alambique. Eradel general Diógenes Ruizun héroe que se había distinguido en la acción deEl Guayabo. En el fondo del Círculo había un billar y no lejos variasmesitas para jugar a las cartasal dominóa las damas y al ajedrez.
Se adornaron los balcones de la calle con palmas y gallardetesal través delos cuales brillaba una hilera de farolillos multicoloros.
A eso de las diez empezó a llegar la gente. Dona Teclaadormiladacon suexpresión de idiotaentrópisándose las faldasdel brazo de don Olimpiopenosamente embutido en una levita color de pasadel año uno. Delante de ellosiba Alicia vestida con gracia y sencillezescotadacon una flor roja en elseno. Sus ojos se habían agrandado y ensombrecido; su seno y sus caderasflotaban en una desenvoltura de hembra que ya conoce el amor. Su bocamáshúmedasonreía de otro modocon cierta sonrisa enigmática y maliciosa.
Garibaldi se había cortado las uñasy mostraba una camisa pulquérrimaaunque de mangas cortas.
Petroniode americanalucía una esponjosa flor de púrpura que acentuabalo cetrino de su faz hepática. Portocarrero iba también de americana conzapatos amarillos muy chillones.
Se hubiera creído que todospor lo macilentosterrosos y sombríos -larisa fisiológica no se conocía en Ganga-acababan de salir del fondo de unamina de cobre.
Las señoritasmuy anémicas y encascarilladasy en general muy cursisconpeinados caprichosos y trajes estrafalarioshechos en casa por manosinexpertasparecían unas momias rebozadas.
En la colonia extranjeracompuesta de hebreosalemanes y holandesesnofaltaban garbosas mujeresde exuberantes redondeces y cutis blanco levementeencendido por el calor. Los judíosfuera de los indígenaseran los únicosque se adaptaban a aquel clima sin estacionesde un estío perenne. La esbeltezde Barandavestido de fraquecontrastaba con el desgaire nativo de losgangueños.
A las once en punto rompió la orquesta: el pianouna flauta y un violín.Las parejas se movían lentas y melancólicasmuy ceñidasal son de la danzano menos melancólica y lenta.
Petronio -el árbitro de la elegancia gangeñacomo su tocayo lo fuede la Roma neroniana- contaba al doctor la vida y milagros de cada concurrente.
-Esa es la viuda del general Boronaque murió en la batalla de Tente-tieso.Se deja querer. Aquélla... ¡Ahsi usted supiera su vida! Que se la cuentePorto. ¿Porto? ¡ven acá! -gritó cogiéndole por el saco en una de lasvueltas que dio junto a él-. Cuéntale al doctor la historia de Anacleta.
-¡Ohno! ¡La pobre!
-¡Qué pobre ni qué niño muerto!
-Déjame acabar esta pieza y vuelvo.
Y continuó bailando sin protesta de su compañera que permaneció solarecibiendo empellones y codazosen medio de la salamientras él departía conPetronio.
-¿Doctor? ¡Un trago! -le dijo Garibaldicogiéndole por el brazo yllevándosele a la cantina.
-¿General? ¡Dos ginebras! A no ser que el doctor quiera otra cosa.
-Ya usted sabe que yo no bebo. El alcohol me hace daño.
-Bueno. Entonces tomaremos champaña. ¡Y de la viuda nada menos! Unacopa de champaña no me la rehusará usteddoctor.
Alicia seguía de lejos con la mirada fija y ardiente al médico.
-¡Ahsinvergüenza! ¿Conque vienes a amarrártela y no me avisas?-exclamó Petronioapareciéndose en la cantina-. A vergeneral Diógenesunanís del monopara empezar.
Mientras le servían echó a Baranda una mirada aviesa de envidia.
-Perdonemi querido doctorsi no hemos podido hacer algo digno de usted. Enestos pueblos todo se dificulta. Ustedhabituado a la vida de París... -ledijo el Presidente llevándosele del brazo a la sala.
-¡Ohno! Me parece bien. A la guerre comme à la guerre -frase estaúltima de la que el Presidente se quedó en ayunasno sin enrojecérsele elrostro de vergüenza. El Presidente no sabía francés ytemeroso de queBaranda fuese a entablar toda una conversación con él en aquel idiomaseescabulló sin más ni más.
El cielo se ennegreció de pronto y al cuarto de hora llovía a cántaros. Lalluvia reventaba en la calle sonante y copiosa. Y el baile seguíaseguíafastidiosoigualsoñoliento.
Barandasentado junto a Alicia que no quiso bailar en toda la nocheobservó que de todos los ojos convergían hacia élcomo hilos invisibles dearañamiradas aviesasinterrogativasrecelosas o francamente hostiles.
De todos quien le miraba con más insidia era don Olimpioque ya andaba amedios pelos.
La inapetencia de aquellos borrachos crónicos repugnaba cuanto oliese acomida. Así es que cuando el doctor preguntó al Presidente por el buffetéstehubo de decirletodo confusoque le haríansi lo deseabaunos pericos(huevos revueltos) o una taza de chocolateporque buffet no le había. Alo cuala eso de las tresaccedió Baranda.
Una ráfaga de vientocolándose por el balcónapagó las lámparas. Yaprovechándose de la confusión generalPetronioGaribaldi y Portocarreroque ya estaban ebriosempezaron a pellizcar en los muslos a las mujeres quegritaban sobresaltadas y risueñas. La bromapor lo vistono las desagradabadel todo.
A las cinco terminó el baile. En el zaguán se arremolinaba una muchedumbreheterogénea de curiosos. A don Olimpio tuvieron que llevarle casi a rastras asu domicilio. Tan gorda fue la papalina. Petronio y comparsa salierondando voces y tumbossin despedirse de nadie.
Ya en la calley camino de la farmacia de Portocarreroa donde se dirigíanpara empalmarlaiban dando de puntapiés y pedradas a los sapos quecon lalluviahabían salido de sus charcos para pasearse por la ciudad. No llovía.Una luna pálidasin vidaclorótica como los gangueñosdifundía sobre elvillorrio dormido y mojado una luz espectral.
- VII -
Al día siguiente leía doña Tecla en La Tenaza la crónica de lafiestafirmada por Ciro el Grande (a) Petronio. A todo el mundomenosal doctoradjetivaba hiperbólicamenteinclusa doña Tecla. «La amable ybondadosa misia Tecla.»
«Fue una fiesta brillante que dejará grato e imperecedero recuerdo en lamemoria de cuantos tuvieron la dicha de asistir a ella. Se bailóa los dulcessones de una orquesta deliciosahasta las cincoen que la rosada aurora abriócon sus dedos de púrpura las puertas deslumbradoras del Oriente. Se repartieroncon profusión dulces y heladosy a eso de las cuatro se sirvió un espléndidobuffet (esto lo puso por recomendación del Presidente) que por lodesapacible del tiempo y lo avanzado de la hora en que las damas sólo deseabanel mullido lechovolvió íntegro al Café Cosmopolitacuyo magníficorepostero bien puede competir con los más afamados de París.» (Así solíapagar Petronio sus cuentas: con bombos).
Luego describía por lo menudo los trajes femeninostrajes ilusorioscalcando su descripción en una crónica parisiense traducida y publicada en unviejo periódico de modas. Nadie llevó ninguno de los vestidos de que hablaba.
-«El mayor orden y compostura -siguió mascullando doña Tecla- reinaronentre los asistentesque se retiraron altamente satisfechoshaciendo votos porla prosperidad del Círculo y por que se repitan a menudo tan encantadorasfiestas. ¡Viva Ganga!
Todas las madres de familia eran «matronas respetables»; todas lasseñoritas -aquellas enharinadas esculturas etruscas-eran «bellasseductorasirresistibles». A don Olimpio le llamaba «bizarro»; a Garibaldi«erudito y gentleman»; a Portocarrero«popular y gracioso»; alPresidente«ilustrado y correcto»y a la sociedad gangueña«culta ydistinguida».
Estaban en el patiobajo un toldo. Don Olimpiola expresión de cuya carade borracho y libertinoevocaba al pseudo Sócrates del Museo de Náporesdormitaba en una mecedoraen mangas de camisa. El doctor apenas si pusoatención a la trapajosa lectura de doña Tecla. Le interesaba más la mona consus saltos y sus gestos.
-No cabe duda -meditaba-. El hombre viene del monoe instintivamente miró adon Olimpio. No sólo tienen semejanza anatómica y fisiológicasino tambiénpsíquica. ¿Qué diferencia existe entre esa mona que da brincos y hace muecasy Petronio y Garibaldi? El orangután asiático y el gorila africano están máscerca de ellossin dudaque de los demás cinopitecos. La conclusión deHartmann y Haeckelde que entre los monos antropoideos y el hombre hay unparentesco íntimonunca le pareció tan evidente a Baranda como ahora.
En estas reflexiones estabacuando llegaron Petronio y Garibaldi -los dosantropomorfoscomo en aquel momento se le antojó llamarles mentalmente- que lehabían invitado a dar un paseo por las afueras de la ciudad.
El día era espléndido. Sobre el caudal de escamas argentinas del ríoelsol reverberaba calenturiento y ofensivo. Negros zarrapastrosos y chinosescuálidos charlaban en su media lengua en las esquinas de callejonespantanosos. Los chinos tenían tiendas de sedasabanicosopio y té. Deinmundas barracas salía un hedor de cochiquera. En cada una de ellas vivíanpromiscuamente hasta ocho personas. Dentro se movíanlavando o planchandonegras y mestizas casi desnudascon las pasas desgreñadas o tejidas a modo delonganizasmientras sus queridostirados en el suelo o a horcajadas en sendostaburetesdormían la siesta. En la calle los negritosen cueros yembadurnadosjugaban con los perros. Ni el menor indicio de infantil alegríaen sus caras entecas.
Los policíasindios y negros con cascos de fieltro hundidos hasta eloccipuciose paseaban desgalichadosde dos en doscon dejadez deneurasténicos. Nadie les hacía caso y siempre salían molidos de las reyertascon los jóvenes de «la buena sociedad». Los gallinazosesparcidos por lascalles y los techos de las casaslevantaban su tardo vuelo de tinta al paso deltranseúnte.
Petronio y Garibaldi se arrastraban taciturnoscomo sumidos en un soporcomatoso. Así llegaron a la Calzadaque estaba fuera de la ciudad. Unajorobada idiotaen haraposbizcade colgantes y largos brazos de gibónconla caja torácica rotachapoteaba en los charcos de la calle.
De prontoal ver al doctorse quedó mirándole de hito en hito con lasmanos metidas entre las piernas y haciendo enigmáticas muecas. Despuésacercándose a él con andar sigiloso y moviendo la flácida cabeza de trapoledijo:
-¡Dame un reá!
-¡Andalárgate! ¡No friegues! -la contestó Garibaldi dándola unpuntapié. Ese era su pan diario: puntapiés y empujonescuando no la poníanen pelotapintándola de negro y embutiéndola un cucurucho de papel hasta losojos.
-Ahora va usted a verdoctoralgo típico de Ganga; la cumbia -agregóPetronio.
En medio de la calleentre barracas de huano y bejucobullía un círculode negros. En el centrodesnudo de medio cuerpo arribaun gigante de ébanotocaba con las manos un tambor largo y cilíndrico que sostenía entre laspiernas.
El círculo se componía de negras escotadascon pañuelos rojos a lacabezaque iban girando en torno del tamborcon erótico serpenteollevandocada una en ambas manos un trinomio de velas de sebo.
En el centrotropezando casi con el tamborun negromeneando las nalgasentre bruscos desplantes que simulaban ataques y defensasseguía lasondulacionescada vez más rápidas y lujuriosasde las negras. Un cantomonótono y salvaje acompañaba las sordas oquedades del tambor.
-¿Qué le parecedoctor? ¿Ha visto usted nada más... africano?-lepreguntó Garibaldi.
-En efectoes muy africano -repuso Barandaalejándose de aquellamuchedumbre que apestaba a macho cabrío.
El solaquel sol coléricocapaz de derretir las piedrasy el aguardienteno hacían mellaen los cerebros de aquella manada de chimpancésinvulnerables.
-El negro -advertía el doctor- es el único que puede vivir en estos paísesy el único que puede cultivar estos campos llameantes.
-Ya que andamos por aquí¿quiere usteddoctorque veamos la cárcel?-propuso Petronio.
-Es algo muy típico también.
-Como ustedes quieran.
-Y usteddoctor¿cuándo piensa volverse a Santo? -interrogó Petroniotras un largo silencio.
-A Santonunca. A Parísmuy pronto. Nada tengo que hacer allí. Ya ustedsabe que la revolución fracasóque me traicionaron cobardemente... En Parísme aguarda mi clientela que dejé abandonada para ir a ayudar a mis paisanos ensu obra de redención...
¡Le envidiodoctorle envidio! ¡París! Ese es mi sueño dorado. Pero¡quién sabe! Si suben los míos y me nombran cónsulpuede que nos veamos porallá algún día. Y aunque no suban los míos. Ya me aburre Ganga. Aquí noprosperan más que los godos y los judíos. Ya usted ve: lo monopolizantodo. Ellos son los exportadoreslos ganaderoslos banqueroslos que sacan algobierno de apuros... A nosotros no nos queda más que... emborracharnos.
Y estas últimas palabras irónicas y tristesle reconciliaron un momentocon Baranda.
-Inteligencia no nos falta -agregó Garibaldi-. Pero ¿de qué nos sirve?¿Usted cree que con este sol podemos hacer algo de provecho? Y no cuento elalcohol... París debe de ser una maravilla¿verdaddoctor? -se interrumpióbruscamente.
-Parece mentira que hagas esa pregunta. ¿Quién no sabe que París es laBabilonia modernael cerebro del mundo? ¿Verdaddoctor?
-Sí -contestó con desabrimiento.
-Usted debe de aburrirse de muerte aquídoctor -dijo Garibaldi.
Petronioguiñando un ojo con maliciaañadió:
-Y en la compañía de doña Tecla y de don Olimpioese par de acémilas...
-Bizarro le llamó usted en su crónica.
-¡Ah! ¿Ha leído usted mi crónica?
-Nos la leyó doña Tecla a don Olimpio y a mí.
-Como aquí se vive en familiatenemos que mentir... o suicidarnos. Ese bizarroes una broma. ¡Si es más gallina!
-¡Y más hipócrita! -agregó Garibaldi-. No se fíe usteddoctor. No sefíe usted. La única que vale en la casa es Alicia.
Petronio le tiró del saco sin que el médico se percatase.
-¿Usted no conoce su historia?
-No.
-Dicen que es hija de don Olimpio y la cocinera. Lo que no impide que elpadre...
-No seas mala lengua -le interrumpió Petronio-. Chismesdoctorchismes.
Baranda parecía no oír.
En esto llegaron a las prisionescuevascomo las llamaban losgangueños. Saludaron al alcaide -un mestizo- que se brindó gustoso aenseñarles el interior de la cárcel. Se dividía en dos partes: unala de losdetenidos provisionalmente y condenados a presidio correccionaly otrala delos condenados a cadena perpetua. La cárcel de los primeros era una sala cuyasuperficie no excedía de cincuenta metros cuadradoscon una reja de hierro alfrenteque daba a un patio tapizado de hierbay a la cual se asomaban losreclusos. A lo largo se extendían los dormitoriosuna tarima pringosa sinlienzos ni almohadas. Sobre la tarima se veían platos de hojalatacucharas depalolíos de ropa mugrienta y peroles humosos. Al entrar se percibía un hedorde pocilgadisuelto en una atmósfera lóbrega y húmeda. Cuando la baldeabanlos presos se trepaban a la rejaagarrándose unos de otros como una ristra demonos.
Allí se hacinaban en calzoncillos y sin camisamostrando sin escrúpulos elsexoblancosnegroschinos y cholos. Todos tenían el sello típico delprisionerooriginado por la promiscuidadla atmósfera enrarecidalamonotonía del ociola mala nutriciónel silencio obligatoriohasta por lamisma luz opaca que daba a sus pupilas como a sus ideas un tinte violáceo.
Abajoen un subterráneoestaban los calabozostétricamente alumbradospor claraboyas que miraban al río. Eran sepulcralesangustiososdolientes. Elarrastre de los grillos salía por los intersticios de las puertascerradas congruesos cerrojoscomo el desperezo de perros encadenados. Las paredeschorreaban agua. Al abrir el alcaide una de aquellas mazmorrasse incorporó unmulatotuberculosoen cueros vivosque yacía en el sueloaherrojado. Tosíay la cueva devolvía su tos.
-¡Ni los pozos de Venecia! ¡Ni las cárceles de Marruecos! -gritó Barandahorripilado-. ¡Esto es infame! ¡Esto es inicuo!
-Para esos canallas -repuso fríamente el alcaide- ¡aún es poco!
Petronio y Garibaldi sonrieron con escepticismo. Estaban habituados desdeniños al espectáculo del atropello humano. Por otra parteel gangueño notenía la menor idea del bienestar y de la higiene.
-Si los libres -reflexionaba luego el doctor-los que nada tienen que vercon la justiciaviven como cerdos¿con qué derecho cabe exigírseles quesean más humanitarios con los delincuentes?
-¿No es usted partidario de las cárceles? -le preguntó Garibaldi concierta sorna.
-No. Son escuelas de corrupción. No devuelven a un solo arrepentidoa unsolo hombre apto para la vida social. Cuando se les ha acabado de embrutecer yencanallarse les abren las puertas. ¿Para qué? Para que reincidan. Una vezque conocen la prisiónno la temen.
-¿Es usted partidario entonces del régimen celular?
-Menos. Si la promiscuidad envileceel régimen celular idiotiza. La soledadvoluntaria puede ser fecunda al filósofo y al poeta. La soledad impuesta aseres inferioresentregados a sí mismosconcluye por secarles el cerebro.
-Y a pesar de todo -dijo el alcaide- no falta quien se escape.
-¿Cómo? -exclamó Baranda.
-Cierta vez un negro -continuó el alcaide- se evadió perforando el muro delcalabozo con una lima. Andandoandandose internó en el bosque. Allíderribó un árbol sobre cuyo tronco se arrojó al agua. De pronto se oyerongritos lastimeros. Era que un caimán le había llevado una pierna. Mutilado ydesangrándose permaneció agarrado al tronco hasta que vino una canoa y lesalvó. No duró más que un día. El caimán le había tronchado la pierna congrillo y todo.
No lejos de la cárcel de detenidos estaba la de mujeres. Era un a modo desolar con barracas de maderasembrado aquí y allá de anafes con planchascatres de tijera abiertos al solbateas y hamacas. Unas lavaban yal enjabonarla ropala camisa se las rodaba hasta el antebrazodejando ver unas tetasflacas semejantes al escroto de un buey viejo. Otras planchaban o daban de mamara su mísera prole o preparaban el rancho de los presos. Algunaslas menoscanturreabanmientras se peinaban delante de un pedazo de espejo. Muchas eranqueridas de los empleados del penal. En el centro del solar una palmerasolitaria bosquejaba su sombra de cangrejo suspendido en el aire.
Atravesando un terreno baldío se llegaba al manicomio. Le componían cuatrocuevas inmundas y tenebrosasseparadas entre sí por barrotes de hierro. De lasdos más grandesuna la ocupaban las mujeresy otra los hombres. Una negraencamisacon las pasas en revoluciónse acercó automáticamente a la reja delpatio.
-Dame un cigarro -le dijo al doctor.
Luego se acercó otracon andar de gatoy se le quedó mirando con la bocaabiertasin decir palabra. En un rincónsentada en el suelola cabeza contrala paredcotorreaba consigo misma una mulata vieja. Hablabahablaba sintregua.
En el centro de la celdauna mestiza haraposa rezaba de rodillascon lasmanos juntas y los ojos extáticos. Otra lloraba paseándose y dándole vueltasa un pañuelo hecho trizas. De súbito se apareció una blancacolor deaceitunaconsumida por la fiebrede perfil de parca y ojos fulgurantes. Apenasvio a los hombres se levantó las enaguas mostrando unas piernas cartilaginosasy un vientre de sapo. Luego se puso a frotarse contra la reja...
-Es una ninfomaníaca -dijo el doctor volviéndose a Petronio que la tirabairónicos besos con la mano.
En una celda aparte llamaba la atención un negro echado boca abajocomo sumadre le parióa lo largo de una tarima. Era un jamaiqueño curvilíneo rico yrobustoun discóbolo de antracitade músculos de acero y piel lustrosa comoel charol. Tenía la cabeza de perfil apoyada en un brazo que le servía dealmohada y en el que resaltaba un tatuaje.
Sus ojos durosmetálicosausentes del mundo exteriorparecían seguir elcurso de una idea fija.
-Ese es más malo que la quina -dijo el alcaide. Ha mandado más gente alotro barrio que el cólera.
-Nadie lo diría al verle tan inmóvil -observó Garibaldi.
-¿Inmóvil? Cuando hace mal tiempo hay que ponerle la camisa de fuerza. Setira contra las paredes y se muerde.
-Un epiléptico -dijo Baranda.
-¿En qué consiste la epilepsiadoctor? -preguntó Petronio.
-En una irritación de la corteza cerebralacompañada de convulsiones y deamnesia. Según Lombrosolo mismo produce el crimen que crea lo genial.
-¿Cómodoctor? -preguntó Garibaldi asombrado.
-Que en todo geniocomo en todo criminallate un epiléptico.
-¡Qué raro!
En otra celdaun austriacosentado en un tabureteen calzoncillosdeprofética barba de oro y cinabriocara pomulosacejas selváticasfrenteespaciosa y pensativamirada azul y puntiaguda -vivo retrato de Tolstoï-amasaba picadura de tabaco con los dedos. De cuando en cuando gruñía yblasfemaba. Era un ingeniero que -según contaba el alcaide-vuelto loco por elcalor y el aguardientela pegó fuego a una iglesia.
Cuatro centinelasque apenas podían con los fusilesse paseaban a lo largode la parte exterior de la penitenciaría.
En lontananza el sol -inmenso erizo rubicundo- se hundía en el mar abriendouna estela de sangre en el agua. El ríotambién purpúreocorríagargarizando en el silencio de la tarde. De la calma soñolienta de las llanurasdistantes llegaban hasta la costa indefinidos susurros y piar de pájaros. Enlos charcos cantaban las ranas y un pollino rebuznaba a lo lejos.
Cuando los visitantes se disponían a regresar al pueblose encontraron demanos a boca con el doctor Zapote que había ido a la cárcel a ver a un presoacusado de homicidioy de cuya defensa se había encargado. Llevaba un panamáde anchas alas echado sobre los ojos.
-¿Usted por aquídoctor? ¡Cuánto gusto! Triste opinión formará ustedde nosotros...
-Tristísima. Precisamente hace un momento le manifestaba al alcaide miindignación... Ustedque es abogado¿por qué no gestiona para hacer menosaflictiva la situación de esos infelices?
-¿Infelices? Aquíel que más y el que menos merece la horca. Son unacáfila de bandidos.
-Lo serán o... no lo serán. Eso no justifica el régimen medioeval a queviven sometidos.
-¿Cree usted entonces que se les debía soltar?
-Soltarno; pero sí ponerles a trabajar al aire libre. ¿Qué gana lasociedad con tener encerrados e inactivos a esos hombres que pueden ser útilesa la agricultura? Lejos de ganarpierdeporque gasta en darles de comer.
-La pena es un castigodoctor. No hay que ser piadoso con el que delinque.
-¿Y usted presume de cristiano?
-¿No es usted partidario de la responsabilidad?
-Sípero no de la responsabilidad moral como la entiende la escuelaclásica. El hombre geométrico de los idealistasregido por una voluntadlibre¿dónde está?
-¿Niega usted el libre albedrío? -preguntó entre irónico y sorprendidoZapote.
-Le niego. El libre arbitrio es una ilusión. La conciencia -ha dichoMaudsley- puede revelar el acto psíquico del momentopero no la serie deantecedentes que le determinan. El hombre que se cree libre -ha dicho a su vezEspinosa- sueña despierto. Cada individuo reacciona a su modosegún sutemperamento. Por otra partehay principios morales y jurídicos absolutos. Lamoralel derecho y la religión varían según los períodos históricoslarazael medio y los individuos. Entre los chinospor ejemploes una señal debuena educación eructar después de comery entre los europeosuna grosería.
-Que no le oiga don Olimpio -interrumpió Petronio.
-Ustedeslos de la antigua escuelano estudian al delincuentesino eldelitoy le estudian como una entidad abstracta. Y al estimar un delitourge estudiar desde luego antropológicamente al culpablepuesto que no todosobran del mismo modoy despuéslos factores sociales y físicos.
-Si el hombre -arguyó Zapote esponjándose-es una máquina que obranopor propia y espontánea deliberaciónsino impulsado por causas ajenas a suvoluntad¿en qué se funda usted entonces para exigirle responsabilidad de susactos?
-A eso le contesto con los modernos criminalistas. La pena es una reacciónsocial contra el delito. El organismo social se defiendepor un movimiento queequivale a la acción refleja de los seres vivosdel individuo que le daña;sin preocuparse de que el criminal sea consciente o nocuerdo o loco.
-Eso es rebajar al hombre equiparándole a los brutos. Y si hay algorealmente grande sobre la tierra es el hombre; el hombreque esclaviza el rayoque surca los mares procelososque interroga a los astrosque arranca a lanaturaleza sus más recónditos secretos; el hombrecon justicia llamado «elrey de la creación»...
-Y que está expuestocomo acabamos de verloa podrirse en un calabazoo areventar de una indigestión...
-Esos no son hombres. Son fieras.
-Pues si son fieras ¿por qué no se les mata?
-¡Y me tilda usted de anticristiano!
-Al criminal natoal criminal incorregibledebe eliminársele por selecciónartificialcomo creo que opina Haeckel.
-Nosotros hemos abolido la pena de muerte -exclamó Zapote ahuecando la voz.
-Sípara los delitos comunes; pero no para los políticos. En épocas deguerra¡cuidado si fusilan ustedes!
-Pues su escuela de usted es enemiga de la pena de muerte.
-No hay tal cosa. Lombroso...
-¡No me cite usted a Lombroso! Lombroso ¿no es ese italiano lunático quesostiene que todo el mundo es loco?-El crimensalvo los casos en que concurrenlas circunstancias eximentes y atenuantes previstas por el Códigoes unproducto deliberado de la voluntad del agentey no hay que darle vueltas.
-Perousted ¿ha leído a Lombroso?
-Yononi quiero.
-Entonces ¿cómo se atreve usted a juzgarle?
-Es decirhe leído algo suyo o sobre su doctrinay eso me basta. ¿Cómovoy yo a creer que se nace criminal como se nace chato o narigudo? ¿Qué tieneque ver la forma del cráneo con el acto delictuoso? ¡Eso es absurdo! ¡Esosólo se le ocurre a un cerebro delirante!
-¡Ohqué maravilla!
Petronio y Garibaldi quedurante el trayectose iban atizando copas y copasde ginebra en los diversos tabernuchos que salpicaban el caminoaplaudían conel gesto a Zapote cuyos ojos se iluminaban de regocijo. -Es lástima -pensabapara sí- que esta discusión no fuera en el Círculo del Comerciodelante deun público numeroso. ¡Qué revolcones se está llevando!
-Vamosdoctorcontinúe -añadió Zapote en voz alta.
-¡Pero si usted no me deja hablar!
-¡Vamosdoctorno sea pendejo!-intervino Garibaldi ya a medios pelos-Sigasiga.
-Entre usted y yo -dijo Baranda a Zapote- no hay discusión posible. Usted noha saludado un solo libro de antropología criminal.
-¡Si en París sólo se lee! -exclamó Zapote con ironía.
-Estoy seguro de que ignora usted hasta lo que significa la palabraantropología.
Zapote sacudía la cabeza arqueando las cejas y sonriendo con fingidodesdén.
-Usted es uno de tantos abogadillos tropicales...
-Eso no es discutir -le interrumpió Petronio.
-Eso es insultar -agregó Zapote.
-Tómelo usted como quiera -continuó Baranda clavándole a este último losojos.
-Eadoctorno se caliente -repuso Zapote echándolo a broma-. Usted sabeque se le aprecia.
-No necesito su protección. Y se equivocan ustedes si creen que me puedentomar el pelo -añadió en tono seco y agresivo.
La luna brillaba como el díadiafanizando los más lejanos términos. Lasranas seguían cantando y de tarde en tarde resonaba el ladrido de los perros.
-De suertedoctor -rompió el silencio Zapote- quesegún ustedlaresponsabilidad moral...
-No existe. Y como yo opinan los más calificados antropólogos.
-¿Usted cree lo que dicen los libros? Se miente mucho. Créamedoctor. Mireusted: yopobre abogadillo tropicalsin haber leído esos autoresqueserán probablemente unos farsantes (usted sabe que en Europa se escribe porlucropor llamar la atención...)sé más que todos ellos juntos. Yo tengo práctica.Me basta ver a un hombre una vez para saber de lo que es capaz.
-Eso es instinto -dijo tambaleándose Petronio.
-Nopráctica.
Baranda no respondió. ¿A que seguir discutiendo -se decía- con semejantebodoque?
A medida que entraban en el puebloZapote iba alzando la voz.
-¡Qué teorías las de usteddoctor! ¡Usted es un ateoun hombre sincreencias!
Baranda comprendió la intención aviesa de Zapotede echarle encima a aquelpueblo de supersticiosos y fanáticos.
Por fortuna no había un bicho en la calle. Todos comían o estaban yadurmiendo. En esto una lechuza atravesó el aire graznando. Petronio yGaribaldiestremecidosexclamaron a una:
-¡Sola vayas!
* * *
-¿Dónde ha pasado usted el díami querido doctor? -le preguntó misiaTecla.
-He estado en la cárcel.
-¿En la cárcel?
-Pero no preso. He ido a verla.
-Una pocilga -dijo desdeñoso don Olimpio-. ¿Quién ha tenido el mal gustode llevarle allí? ¿Por qué no le llevaron a ver las haciendas?... A la míapor ejemplo. Hubiera usted visto campo.
-Unos campos -añadió doña Tecla- ¡tan bonitostan verdes!
Alicia venía del baño y su pelo sueltosedoso y húmedo brillaba conreflejos de azabache. Ella y el doctor se cruzaron una mirada rápida yardiente.
La monaatada siempre por la cinturadormía a pierna suelta en su garitamientras el loroinsomnesubía y bajaba por su aroagarrándose con laspatas y el pico.
- VIII -
No dejó de preocupar a Baranda la carta que acababa de recibir. -¿Quiénpodrá ser este anónimo admirador y amigo sincero que me ha salido sinque yo le busque? «A las ocho de la noche -volvió a leer- en el CaféCosmopolita.»
-La cosa no puede ser más clara. ¿Será una broma? «Se trata -siguióleyendo- de algo muy grave que le conviene saber.»
¿De algo muy grave? ¿Qué podrá ser? En fincon irsaldremos de dudas.
A Baranda no le sorprendíadespués de todoeste procedimiento. Estabahabituado en su tierra a recibir anónimos de todo linaje. ¡Cuántas veces leinsultaron en cartas sin firmaescritas con letras de imprentarecortadas deperiódicos! Cuando volvió de Francia le tildabanen uno de aquellosanónimosde mal patriotade hijo desnaturalizadode parisiense corrompido...¡hasta de que usaba el pelo largo para darse tono!
-¡Pobres! -pensaba-. ¡Es tan humana la envidia! Apenas llegó al CaféCosmopolitasalió a su encuentro un joven muy morenodelgado y esbeltoque dijo llamarse Plutarco Álvarez.
-Yo soydoctorquien le ha escrito la carta. Conviene que no nos veanaquí. Salgamos. Yo soy de la capitaldoctor; estoy aquí de pasocomo quiendice. De modo que no le sorprenda que le diga pestes de Ganga.
Echaron a andar hacia el Parque que estaba desierto. Sólo se veíaconcurrido en noches de retreta. Al son de la banda municipal las familias dabanvueltas y vueltascomo mulos de noriahasta las diez.
Sentados en un bancobajo un árbolal través de cuyo ramaje penetrabasuavemente la luz de un faroldijo Baranda:
-A vera ver. ¿Qué es eso grave que tiene usted que decirme?
-Pues biendoctorpor conversaciones que he oído en la farmacia dePortocarrero y en el Camellónse trata de dar a usted un mal rato.
-¿A mí? ¿Por qué?
-Verá usted. Se cuenta que usted ha seducido a Alicia. Los criados de donOlimpio juran y perjuran haberle visto entrar una noche en su cuarto. Petronioestá que trina. Lo menos que dice es que usted ha faltado a los deberes de lahospitalidad y a la decenciaque se ha burlado usted miserablemente de la cultaciudad de Ganga. Zapoteresentido por algo ofensivo que hubo usted de decirleen la discusión que tuvo con élviniendo de la cárcelpide la cabeza deusted o poco menos. «¡Tenía que suceder! -gritaba-. Un hombre que no cree enDiosque sostiene que el hombre es una máquinatiene que ser un canalla!»-Se lo cuento a usted todosin añadir ni quitarpara que pueda usted darsecuenta exacta.
-Sísí; continúe.
-Pero el principal fautor de lo que contra usted se tramaes ese zarracatínde don Olimpio.
-¿Don Olimpio?
-Sídon Olimpio. ¿Usted no sabe que desde hace tiempo anda detrás deAliciaaunque sin éxito? En parte por celosen parte porque le detestacordialmente a causa de que las ideas políticas y religiosas de usted nocompaginan con las suyasy acaso y sin acaso porque usted es guapo y él esfeísimoello es quea las mátalas callandoporque de frente no se atrevele está formando una atmósferaque si usted no sale del país... Ademásestá lastimado por que usted al contestar al brindis que le dirigió en elbanquete de marrasse mostró muy seco y hasta desdeñoso con él...
-Fíese usted de los borrachos.
-Lo mismo cuenta Petronio. «No sé qué se habrá figurado ese tipo -gritabala otra noche en la farmacia-.¿Pues no se fue a la inglesa sin decirnos buenasnoches siquiera?»
-¡Pero si estaban todos borrachos perdidos!
-Doctoresta gente es así. Puntillosa y necia hasta los pelos.
Plutarco hablaba muy quedosilbando las eses como un mejicano. Su vozinsinuante y melosa y sus maneras felinas delataban al mestizo de tierraadentrotan distinto en todo y por todo del costeño. El sólo habíaaprendído el francésque traducía corrientemente. Había leído mucho ydeseaba saber de todo.
-Bueno. ¿Y es qué lo que se trama contra mí? ¿Un asesinato? -preguntóBaranda cruzando las piernas.
-Punto menos. Por de prontopagar a unos cuantos pillos para que le griten yle tiren piedras cada vez que salga usted a la calle. Usted no sabe quién esesta gente. Por eso quiero irme cuanto antes de aquí. Ademásdoctorya sehan cansado de usted. Le han visto de cerca y eso basta para que ya no leestimen. El hombre superior se diferencia del hombre inferior en eso: en que elprimeroa medida que trata a una personava descubriendo en ella sus buenascualidades y su aprecio aumentay en que el segundo nunca estima las buenasprendas; sólo ve los defectosy por los vicios precisamente y no por lasvirtudes todos nos parecemos. Yo le admiro a usteddoctory siento por ustedgran simpatía. Le vi en el baile del Círculo y estuve tentado de hacermepresentar a usted. «Pero -me dije- ¿qué títulos puedo ofrecer a suconsideración?» Conozco su estudio de usted sobre la neurasteniaque meparece admirable. Sólo disiento de en usted en una cosa -y usted perdone elatrevimiento-: yo no creo que la neurastenia sea una enfermedad aparteidiopáticacomo si dijéramos. Es un agotamiento nervioso que aparecepor locomúncomo una secuela de otras enfermedades.
-¿Ha leído usted -le respondió distraído Baranda- el libro de Bouveret?
-No.
-Pues léale usted.
-¿Cómo se titula?
-La Neurasthénie. Está bien hecho.
Al cabo de un rato de silencio y cambiando de conversaciónrepuso:
-Bien; ustedque es del país¿qué me aconseja?
-Puesdoctorque se vaya.
-Eso lo tengo resuelto desde hace días. No sé si usted sabe que vine aGanga por chiripacomo si dijéramos. Obligado a huir de Santo tomé el primervapor que salíay el primer vapor salía para Ganga. No sé qué amigooficioso cablegrafió a don Olimpio que yo venía para acá. Aprovecho laocasión para decirle que yo no estoy de bóbilis bóbilis en casa de eseseñor. Pago mi hospedaje.
-¿Cómo?
-A los dos días de mi llegada empezó misia Tecla a llorar miseriasadecirme que los negocios de su marido iban de mal en peor. Me apresuré acontestarla que no temiese que me les echara encimaque yo tenía dinero y quepagaría mi nutrición y mi alojamiento.
-De seguro que cuando usted se vayasaldrá diciendo por ahí que le ha llenadola tripa. (Así hablan los gangueños). D. Olimpio es avaro. Tiene dinero.¿Sabe usted lo que gana con la tienda?
-Volvamos a lo principal -le interrumpió Baranda.
-Puede usted hacer lo siguiente: tomar el vapor que sube el río hastaGuámbaro y aguardar allí el trasatlántico que le lleve a Europa.
Baranda quedó pensativo.
-No desconfíe usted de mídoctor. No le miento -añadió Plutarco traslarga pausa-. ¡Ojalá pudiera irme con usted a fin de acabar en Francia micarrera de médico!
-Usted ¿estudia medicina?
-La estudiédoctorhasta el segundo año; pero por falta de recursos no hepodido terminarla. ¡Ojalá pudiera irmeojalá! ¡En estos pueblos la vida estan tristedoctor! No hay aliciente de ningún género ni estímulo para nada.La vida social... usted la conoce. No hay vida social. Y en cuanto a lo físico¡aquí se muere uno a fuego lento! ¡Qué temperatura! La capital es otra cosa.Allí hace frío y se puede estudiar. Allí hay personas cultashombres deletras ingeniososcon quienes se pasan ratos instructivos y de solaz. Pero ¡enesta costa inmunda! ¡Ufqué asco!
-Bueno -dijo el doctor poniéndose en pie- mañanaa la misma horaaguárdeme usted aquí. Déjeme tiempo para reflexionar. Le advierto que si meengaña...
-¡Oh nodoctor! Créameno le engaño.
-Adiós.
-Adiós. Hasta mañana.
En el reloj de la catedral dieron las diez. El cielo empezó a anubarrarse yun viento cálidolevantando remolinos de polvo y arenaaullaba por las callessolitarias y dormidas.
Los gatos se paseaban por las aceras y los tejadosllamándose los unos alos otros con trémulos maullidos.
* * *
Con efectoel doctor y Alicia se entendían aunque clandestinamente.-¿Cómo han podido vernos -se preguntaba- si mi cuarto está separado del restode la casa y ella no viene sino de nochecuando todo el mundo duerme? -Luegoañadía:
-Sísíahora que recapacito: D. Olimpio está serio conmigo desde hacedías. Apenas si me saluda. Puede que ese joven diga verdad. ¿Por qué no? ¿Ycómo justifico mi partida -seguía hablando consigo propio- y dejo a Aliciadespués de lo ocurrido?
¿Sentía amor por ella? Casicasi. Lo cual no le impedía pensar a menudoen su «pobre Rosa». Y la culpa en gran parte era suyapor meterse a seductor.
Era joven y guapo. Gustaba a las mujeresno tanto por su belleza como porcierta melancolía insinuante que le caracterizaba. A su ternura ingénita uníala adquirida en el ejercicio de su profesiónla que comunica a las almasbuenas el espectáculo de la miseria humana. Alicia era el amor nuevolasensación fresca de la carne joven. Rosa estaba unida a él por un recuerdovoluptuosopor un sentimiento de gratitudpor lazos de simpatía intelectual.¿Por cuál de las dos optaría? No era resuelto. Su voluntad fluctuaba siemprey sólo cuando la fuerza de las circunstancias le ponía entre la espada y laparedobrabaaunque nunca quedaba satisfecho de sus actos. Era más emotivoque intelectualsin dejar de ser analítico. Había en su alma mucho del indio;la tristeza que se asomabacomo un dolor íntimoa su fisonomía elegíacaera la de las razas vencidas que se extinguen poco a poco. Su voz era dulcealgo descolorida; su andar rectopero lánguidoacompañado de cierto graciosomeneo de cabeza.
Alicia le dominaba sin que él se percatase. En los momentos de febrilabandono¡le abrazaba con tal intensidadse apoderaba de él tan por entero! Sentíaque su voluntad era más enérgica que la suya. Vagos presentimientosqueno acertaba a concretarle preocupaban. Presentimientos ¿de qué? De algofunestoaunque lejano; de algo así como lo que debe de sentir el ratón cuandohuele al gato. No era de esos seres intrépidos que se imponen al medioambientesino de esos espíritus pusilánimes que se dejan arrollar por él.
Tenía que salir de Gangano le quedaba otro recurso. Para él no habíaenemigo pequeño. Un microbio se ingiere en la sangre y acaba con el máspujante organismo. Don Olimpio era un porroconvenido; pero no por eso dejabade tenerle. Se figuraba ya apedreado y coreado por los granujas en la calle.Temía por instinto al escándalo como los perros a las piedras. Dejarseapedrear en Ganga era el colmo del escarnio. ¡Y dejarse apedrear por aquellosindios degenerados y alcohólicos! De súbito se enfurecía.
-Bueno; que me apedreen. ¡Les entro a tiros! ¡Para acabar -reflexionabaluego irónicamente- en una de aquellas mazmorras mefíticas. Porque ¡cuidadosi me verían con placer morir a pedazos en uno de esos hoyos infectos!
¡Cómo goza la canalla con la caída del hombre inteligente que no comulgacon el rebaño!
Llegó la hora de la cita con Plutarco a la noche siguiente.
-Nadaamigoharé lo que usted me indicó. Me parece lo más racional. Pero¿cómo dejamos a Alicia?
-¡Ahdoctor! Usted dirá. Si quiereyo me encargo de todo. Hablaré conella. La cocinera de don Olimpio es amiga de mi queriday usted perdone.
-Y a don Olimpio¿qué le decimos?
-Pues que le llaman a usted con urgencia de Guámbaro para una consulta y quedentro de unos días está usted de vuelta. Como él ni nadie sospecha lo queusted y yo maquinamosla cosa parecerá lo más natural del mundo. Hasta puedosi no lo toma a malfingirme enemigo de usted y hacer que pospongan hasta suregreso una manifestación hostil en que tomaré parte. ¿Le parece?
Después de una pausaañadió:
-¿Tiene usted mucho equipaje?
-Una maleta con lo puramente necesario.
-¡Magnífico! Cosa hecha.
Baranda sintió en aquel momento viva simpatía por Plutarcomovido por lacual le propuso llevársele a París.
Plutarcocasi de rodillascon los ojos húmedos y la voz trémulabesándole las manosexclamó:
-¡Oh doctorqué buenopero qué bueno es usted! ¡Usted es mi salvador!
-La dificultad estriba en que no tengo sino casi lo estricto para el viaje.Con todoveamos: tan pronto como llegue a Parísle giro por cable el importede su pasaje y del de Alicia. Allí tengo algún dinero y no me faltan amigospolíticos que me ayuden. ¿Puede usted aguardar hasta entonces?
-Puedo aguardardoctor.
-¿No surgirán dificultades que impidan la escapatoria de Alicia? Por lo quepotest contingere yo hablaré con ella esta noche y trataré deconvencerla. Lo que temo es que nos sorprendan. Tal vez nos espían.
-Es preferible que no la diga usted nada. Puede recelar que pretende ustedengañarla. ¡No olvidedoctorquecomo buena indiadesconfía hasta de susombra!
-Entonces ¿cuento con usted?
-Sídoctor. Cuente usted conmigo. Lo que deploro es no poder servirle comoyo quisiera. Soy muy pobre...
Baranda le estrechó ambas manos con efusión.
* * *
Acababan de comer. Misia Tecla acariciaba entre sus brazos a Cucaydon Olimpioen mangas de camisaparloteaba con el loro.
-Guámbaro ¿está lejos de Ganga? -le preguntó Baranda a don Olimpio.
-¿Quépiensa usted dar un viajecito? Estará... unos dos días escasospor el río.
-He recibido hoy una carta en que me llaman con urgencia para ver a unenfermo.
-Le pagarán bienporque esa es gente rica.
-Todos son ganaderos -contestó con naturalidad don Olimpiosin separarsedel loro.
-¿Y piensa usted irdoctor? -agregó misia Tecla.
-La ida por la vuelta. ¿Cuándo hay vapordon Olimpio?
-Mañana precisamente sale uno.
Alicia se puso pálida e interrogando con la mirada al doctorse fue adormir.
Misia Tecla seguía haciendo mimos a la mona.
-¡Qué animalito más inteligentedoctor! Es como una persona. ¿VerdadCucamía? -y la besaba en el hocico.
-Los monos son muy inteligentes. Tienen casi todas nuestras malas pasiones.Son celosos...
-¿Que si son celosos? -interrumpió misia Tecla-. ¡Si viera usted cómo sepone Cuca cuando acaricio al loro!
-¡Y cómo se pone el loro -añadió don Olimpio- cuando acaricias a la mona!
-¡No la llames mona! ¿Verdad que tú no eres monaCuquita?
-De los monos se cuentan cosas extraordinarias -prosiguió el doctor-. Relatacierto viajero que en la India un cazador mató a una monallevando luego elcadáver a su tienda. Pronto se vio la tienda rodeada de monos que gritabanamenazando al agresor. Este les espantaba metiéndoles por las narices laescopeta. Uno de los monosmás obstinado y atrevido que los demáslogróintroducirse en la tiendaapoderándoseentre lágrimas y gemidosdelcadáverque mostraba gesticulando a sus compañeros. Los testigos de estaescena -añade el viajero- juraron no volver a matar monos.
-Nadacomo las personas -observó misia Tecla.
-Darwinel célebre naturalista inglés -continuó Baranda- cuenta en su Descendenciadel hombre...
-Ese Darwin ¿no es el que dice que venimos del mono? -preguntó don Olimpiosentándose a horcajadas en una silladispuesto a seguir más atentamente laconversación.
-¿Cómo que venimos del mono?-añadió misia Tecla asombrada-. Del monovendrá él. Lo que se le ocurre a un inglésno se le ocurre a nadie.
-Cuenta Darwin -continuó Baranda sin hacer caso de las objeciones deaquéllos- que las hembras de ciertos monos antropoides mueren de tristezacuando pierden a sus hijos.
-Lo mismito que las personas -interrumpió de nuevo misia Tecla-.¿VerdadCuquitaque cuando yo me muera tú te morirás también detristeza?
-Y algo más estupendo todavía: que los monos adoptan a los huérfanosprodigándoles todo género de cuidados y atenciones.
-¿A los niños huérfanos? -preguntó misia Tecla.
-¡Nomi hija! A los monitos huérfanos. ¿No es ciertodoctor?
-Lo que no les impide -continuó Baranda como si hablase consigo propio- quellegado el casosepan castigar corporalmente a sus hijos. He leído en Romanes-otro autor inglés- que una monadespués de haber dado de mamar y limpiado asu prolese sentó a verla jugar. Los monitos brincaban y corríanpersiguiéndose los unos a los otros pero como viese que uno de ellos dabaseñales de maldadse levantó ycogiéndole por la colale administró unabuena tunda.
En esto Cuca empezó a mostrarse inquietadando saltos y gritosymisia Tecla a dar cabezadas.
-¿Y cuándo vuelve usted de Guámbarodoctor? -preguntó don Olimpiobostezando.
-Será cosa de dos díassupongo yo. Buenopues hasta mañana.
-Descansardoctor.
-Buenas nochesmisia Tecla.
-Doctorbuenas noches.
* * *
Baranda no volvía en sí de su asombro. Ni misia Tecla ni don Olimpiohabían estado nunca tan locuaces. ¿Mentiría Plutarco? ¿Con qué objeto? Sulocuacidad tal vez obedecía a la excitación nerviosa que produce todo cambio.Estaba en vísperas de un viaje que rompía el monótono sucederse de aquellavida en común. Ese viajepor otro ladono podía menos de alegrar a donOlimpio que se veía libre de un rivalal que de fijo preparaba algunajugarreta a su regreso. La idea de no verleaunque fuese por unos díasalejaba de su corazónpor el prontotodo sentimiento de mezquina venganza.Don Olimpioen rigorno amaba a Alicia. Sentía por ella lujuria. Cuando laveía andarcon el pelo sueltoel cuello desnudo y aquellas dos pomaseréctiles que temblaban como si fueran de mercuriola sangrela poca queteníase le alborotabasus ojos llameaban y una corriente febril pespunteabasu medula.
Misia Tecla le era físicamente repulsiva. Había perdido con los años y elinflujo del climade aquel clima enemigo de toda lozaníalo poco que pudohacerla simpática en su ya lejana juventud. Contribuía a exacerbar susensualismo el desdén de Aliciaa cada una de cuyas repulsassentíaenardecerse y redoblarse su deseo. Recurrió a proponerla todo linaje deperversiones seniles para vencerla; pero Alicia apenas si oía sus proposicionescalenturientas. ¡Cuántas noches pasó en claro don Olimpiorevolviéndoseentre tentaciones abrasadorascomo un cenobita en su cabaña!
-¿Sabes que has pasado muy mala noche? -le decía a veces misia Tecla-. Esodebe de ser el estómago. No te vendría mal una purga.
-¡O un tiro! -contestaba él furioso.
-¡Ayhijode qué mal humor has amanecido! -replicaba ellasin volversobre el asunto.
- IX -
El vapor subía penoso por el ríocuyas márgenesexuberantes devegetación virgen y espesaresplandecían a los rayos del sol con verdorapoplético.
En los catres y las hamacas de los camarotes que estaban sobre cubiertacontinuaban algunos viajeros su sueño interrumpido por el madrugón. Por elalcázarbajo la toldillaentre baules y maletasse paseaban los pasajeros desegunda clasey abajohacia la popaiban los de terceraconfundidos con latripulaciónlas bestias y la carga.
Se hubiera afirmado que eran las doce del día y eran las siete de lamañana. El río llameaba bajo el incendio matutino que envolvía el paisaje. Enlos remansossobre manchas de arenaenormes caimanescolor de granitotomaban el sol con el hocico abierto. Parecían muertos o esculpidos. De unamargen a la otra volaban gritando cotorrasloros y pericosy las lianas que seenredaban a los árboles crujían con las cabriolas y piruetas de los monos quea lo mejorquedaban colgando en el aireprendidos de la cola.
El calor ahogaba y las reverberaciones solares sobre el agua obligaban acerrar los ojos.
Los bogas huían delante del buque en canoas y piraguas tubiformes oen balsas repletas de frutas y hojarascaque hacían andar empujándolas con unpalo que metían en el aguaal modo de las góndolas de Venecia.
El espectáculo para el doctor sobre nuevo era deslumbrante.
-Estas márgenes -se decía- bien cultivadas podrían rendir ríos de oro.¡Qué plétora de savia! ¡Qué desbordamiento de vida vegetal!
A medida que el vapor avanzabase sucedían atropellándose y reventando delujuriabosques de cedros y caobasde palisandrosguayacanes y cocoterosdepalos de rosade membrillos de flores de púrpurade gutíferos lacrimososdeplátanos de anchas hojasde palmerasmangosceibasnaranjossándalosambarinosenlazados los unos a los otros por mallas de bejucosorquídeas yhelechos como una danza báquica de troncos y de frondas. Turpialestórtolascardenales y colibríes saltaban de rama en rama y nubes de insectos -zafirosesmeraldas y rubíes alados- y de mariposas quiméricas temblaban en el airecomo agitadas por abanico invisible. En una diminuta isla de verdurauna garzarígidahieráticaapoyada en uno solo de sus zancosdormía con la cabezabajo el alay más allá una grulla escarbaba con el pico en el cienomucilaginoso de la ribera.
De noche no andaba el buque por temor a los troncos que arrastraba lacorriente. Se le ataba a los leñateosparajes donde se proveía deleña para la máquina.
-Oiga ustedcapitán -preguntó Baranda-esos caimanes ¿no atacan alhombre?
-En el aguasí; en tierra son muy cobardes. Verdad es que en tierra noandanpatalean. Hay que ver un caimán sorprendido por un indio. Se quedaquietoinmóvilcomo muertocon el hocico pegado a la tierra. No mueve másque los ojoscon una rapidez increíblepara seguir los movimientos delenemigo. Sin duda tiene conciencia de que no puede huir y no hace el menoresfuerzo. Eso sícuando le hostigan muchobufa sacudiendo cada coletazo queda miedo.
-¿Y usted les ha visto reproducirse?
-Sí; la hembra deposita sus huevos en un hoyo abierto por ella misma en laarena y luego de taparle con hojasle abandona a los rayos del sol. Elcaimancitoapenas rompe el cascarónse echa al agua donde le acechanparadevorarlelos caimanes viejos o las aves de rapiña. Cuando el río estárevueltoyo he visto a los grandes llevarles en el lomo.
-¿Y son muy voraces? -preguntó un viajero.
-¡Comen hasta piedras! -exclamó riendo el capitán-. En eso se parecen anuestros políticos.
-¿Y cómo les cazan? -continuó Baranda.
-Pues a tiros. Los indios les suelen cazar con un palo puntiagudo atadoamodo de anzueloa una cuerday en el que ponen un pedazo de carne. El caimánmuerde y se queda clavado.
-¿Y qué hacen de la piel?
-Aquídoctorhay mucha incuria. Nada se explotanada se aprovecha.¿Usted ve esos bosques? Pues nadie sabe lo que hay en ellos. ¡Y figúreseusted lo que producirían medianamente cultivados! Pero ¿quién entra en ellos?El calor es horrible. Ademásestán llenos de culebrasde jaguaresde todaclase de bichos venenosos.
-La selva primitiva -observó Baranda.
-Usted lo ha dichodoctor: la selva primitiva.
-¿Cómo no se le ha ocurrido al gobierno tender un ferrocarril de la capitala la costa por esas márgenes? Se llegaría más pronto.
-¡Vaya si se le ha ocurrido! ¿Sabe usted los millones que se handespilfarrado en ese ferrocarril ilusorio? Peroamigolo de siempre: despuésde mucho discutir en las Cámarasde mucho planode mucho consultar aingenierosestamos peor que antes. Vea usteddoctorvea usted.
En una de las márgenes se amontonaban rotos y enmohecidos pedazos delocomotorasde rielestoda una ferretería inservible.
-¡Cuidado si todo eso representa dinero! -prosiguió el capitán-. Parajustificar el empréstitoque ascendió no sé a cuántos millones y que serepartieron todos esos... caimanescompraron esas máquinas que ve ustedahí... Somos ingobernables. Créame usteddoctor.
-¡No exagere ustedcapitán! -exclamó un mulato de cara de perro de presacon gafas.
-Amigo -alegó el capitán-como ya le han dado a usted lo que buscabaunempleoya no les tira usted a los godos.
-Si me han nombrado cónsul en Burdeoses porque han querido. Yo sigo siendoliberal.
-Pero come con los clericales.
El mulato respondía por Cándido Mestizo y era autor de una novela titulada ¡Jierromucho jierro! que empezaba así: «En el alba cárdena piaban lasmariposas...»
-Le advierto a usted -respondió Mestizoajustándose las gafas- que yo vivode mi pluma y que no necesito del gobierno.
-¡De su pluma! -exclamó desdeñosamente el capitán-. De su pluma aquínadie vive. Empiece usted porque aquí todos escribimos. ¡Yo mismo hago versos!Entre nosotros la literatura no es un medioes un fin. En cuanto sale cualquierpelafustán con una novelita o unos versos simbolistas de esos que nadieentiendeya se sabele nombran cónsul o secretario de embajada. ¡Y sucede amenudo que no saben más lengua que la propia! Imagínese usteddoctorundiplomático que no conoce más idioma que el materno. ¡No en balde se ríen denosotros en el extranjero! En todas partes la diplomacia es una carrera querequiere ciertos estudios. Aquí cualquiera es diplomático.
Mestizo echaba espuma por la bocapor aquella boca belfuda y cenicienta.
Conocía la historia del capitány no se atrevía con él. Don Jesús delArcoasí se llamaba el capitánhabía estudiado en Nueva York y era hombreenérgicovaliente y leído. En la última revolución combatió en las filasliberales con un coraje y una pericia sorprendentes. Fiel a sus ideas políticasprefirió pasarse la vida tragando miasmas sobre el puente -como él decía-atransigir con un enemigo que había arruinado y envilecido a su país. Mestizocomo otros muchosera un liberal de pegaun estomacalque cambiaba decasaca en cuanto veía la posibilidad de un empleo. Como buen fanfarróngritaba muchoy se cuenta que sacó cierta vez el revólver en medio de una deesas discusiones en que el aguardiente y el calor de los trópicos gradúan deoradores a los verbosos y atrevidos. Había estado unos cuantos días en Madridy en Parísy se jactaba de haber colaborado en los principales periódicos dela corte y de haber dormido con las horizontales parisienses más en boga. En sualma envidiosa de mulato latían las ambiciones del blanco y las groserías delnegro. Para él no había nada noble ni grande. Decía pestes de todo el quebrillabasingularmente si era blanco.
La conversación con el capitán fue acalorándose en términos de queBaranda tuvo a bien intervenir.
-¿Sabe usted -gritaba el capitán dirigiéndose al médico- lo que tieneperdidos a estos países? ¿Sabe usted por qué siempre andarnos a la greña?¿Sabe usted por qué? ¡Por el mulato y el indio! ¡Por esos dos factoressociales refractarios a toda disciplinaa todo ordena toda moralidad!
-No olvidemos la herencia -observó Baranda sonriendo-. Los conquistadoresnos legaron su espíritu de rebeldía.
-No lo dudo -continuó don Jesús-; perocrea usteddoctorque en aquellospaíses donde el mulato y el indio no toman una parte tan activa en la vidasocial y política como entre nosotroshay menos revueltas. Y se explica. Haymás unidad étnica. Me atrevería a afimar que las luchas intestinas de unpaís responden en la mayoría de los casos a lo heterogéneo de su población.La disparidad de sentimientos engendra odios y rivalidades invencibles. ¿Porqué Alemania e Inglaterra -para citar un ejemplo- no dan casi nunca elespectáculo de los vergonzosos motines que se repiten en pueblos de abigarradaconstitución mental? Le adviertodoctorque yo no creo en las razas puras; yocreo en las razas históricas: las queformándose por fusión de otrasrazas similaresadquierenal través de su historiauna fisonomía nacional.
-De acuerdo. En lo que me parece que usted exagera es en lo relativo almulato. Alejandro Dumas...
-Ya sé lo que va usted a decirme. Claro que no hay regla sin excepción. Lostres Dumas fueron célebres: el abuelo simbolizaba la acción; el hijolafantasíay el nietoel análisis. También Maceo fue una personalidadaunquepor otro estilo. Yo he hablado del mestizo en general y desde el punto de vistacolectivo y ético más que desde el intelectual y artístico. Para que veausted que procuro no ser exclusivistale concedo que los mulatos suelen sermúsicos admirablesgente valerosa y lúbricasi la hubo.
Cándido Mestizo se comía los hígados. Ya no estaba pálidosino azulverdeamarillovioláceoaceituno... Lo único que se le ocurría paravengarse era cavilar cómo podría conseguir que quitaran a don Jesús lacapitanía del barco. Le escribiría al presidente de la República que donJesús conspiraba contra él; intrigaría para echarle encima a los negros y alos indios; diría que era un mal patriota.
- X -
Eran las cinco de la tarde. El vapor arribó a un leñateo. Algunospasajerosentre los cuales figuraba el doctorbajaron a tierra por una gruesatabla tendidaa manera de puenteentre el buque y la ribera. La tripulaciónamasijo de indios y negros sin camisacon unos sacos en forma de capuchones enla cabezadescargaba sobre el barcosilenciosamente y empapados en sudorpesados haces de leña queal caersonaban como truenos. Algunosal atravesarel puenteperdían el equilibrio cayendo al aguacon leña y todoentre larisa general.
Al poner el pie en tierrael dioctor oyó como una rúbrica trazada con unpalo en la hojarasca.
-¿Qué es eso? -preguntó un poco asustado.
-Una culebra -le contestó como si tal cosa uno de los indios que ayudaban acargar la leña.
En el suelolleno de ceñiglode una choza pestilente y lúgubresobre unjergón agonizaba un mulatito de seis a siete añosconsumido por la sífilis.En una rinconeraatada a la pared por una cabuyaardían dos velas desebo en torno de una estampa de la Virgenmanchada por la humedad. Una negraflacaen andrajosentraba trayendo en la mano una poción confeccionada conojos de caimánorejas de mono y plumas de cotorra. El chiquillo exhalaba detiempo en tiempo un ronquido sordo o volvía la cabezalacrada de costrarubicundaabriendo unos ojos fuera de las órbitassin pestañas ni cejasnadando en un humor sanguinolento. La madre en cuclillascon la cabeza entrelas piernasrezaba confusamentedevorada por la fiebre. Otra negraapoyadacontra el marco de la puertafumaba una tagarnina apestosaescupiendo decuando en cuando como un pato que evacua.
-¿Por qué no llaman a un médico? -preguntó entristecido Baranda.
-Señor -respondió una de las negras- porque por aquí no hay médicos. Elseñor cura ha venidoun cura que aquí cerca y misia Pánfila que sabe muchode melesina.
El doctorsacando un papel del bolsilloescribió con un lápiz.
-A esa mujer hay que darla quinina. Tiene fiebre.
-Por aquí todo el mundo la tiene siempreseñor. Es el río.
-Y a ese niñoMercurio.
Las negras no entendieron. Una de ellastomando el papel y luego de mirarleal derecho y al revésañadió:
-¿Y qué hacemos con estoseñor?
-Pues ir a la botica.
-Aquí no hay boticaseñor.
-Y ustedes ¿cómo se curan?
-¡Ahseñor! Confiando siempre en la Virgen Santísima. No nos desamparanuncaseñor.
-¡Nunca! -exclamó la otra.
Poco a poco la curiosidad atrajo hacia la choza una turba de negras héticasencintacon cuellos de pelícanode mulatitos hidrópicosde blancashistéricas e indias momias que vivían de cortar leña.
El doctorrealmente atribuladose volvió al buque. Aquellas desgraciadasle siguieron con los ojosunos ojos sin miradasfijos y vidriosos.
Una vieja decrépitaasexualtoda hueso y pellejoapoyándose en un palose arrastró hasta la margen del río. Sentándose en una piedrano sin haberdado antes algunas vueltascomo perro que va a echarsetendió la mano; peroen vista de que nadie la socorríase puso a arrascarse una pierna elefanciacapletórica de pústulas. Un chiquillo esquelético y malévolo la tiró unapiedraechando luego a correr. Ella levantó la temblorosa cabezamiró a unlado y otrosin very siguió rascándose las llagas.
No tenía un diente. Los músculos del pergamino de su cara se movían con laelasticidad del caucho. Las manosvenosasveteadas de tendones a flor de pielcomo los sarmientos de una viñano parecían manos de mujer ni de hombresinolas garras momificadas de un lagarto.
-¿Qué hace ahímisia Cleopatra? -le preguntó un bogatocándolacon el pie.
La vieja no contestó. Le miró con una mirada aviesa que parecía salir delfondo de todo un siglo de hambre.
Un vapor sofocantehúmedo y miasmáticodifundidor del tifusde laviruela y del paludismobrotaba de las márgenesentre cuyo boscaje chirriabanmiríadas de insectos. Negras nubes de cénzalos picaban zumbando al través dela ropa.
Ya en el buquey sobre la cubiertanotó Baranda quedesde la orillaunamulata zarrapastrosacon los ojos muy abiertosle tiraba besos con las manos.
-Es loca -le dijo el capitán.
-¿Y cuál es su locura?
-Como ha sido siempre muy fea -intervino el contador del buque- desde quenaciónadie la dijo qué lindos ojos tienes. Dicen que tiene el diabloen el cuerpo. Ahí donde usted la veraya en los sesenta y como ha perdido todaesperanza de que se enamoren de ellacanta para atraer a los hombres y lloracuando no vienen.
-Tuvo una fiebre cerebral y la encerraron. Hace poco que ha salido -dijo elcapitán.
La loca cantaba llevándose las manos al vientre con expresión obscena.
-Por aquí hay mucho locodoctor -añadió el capitán.
-Efecto del clima. El solpor un ladoeste sol rabiosolas emanacionespútridas de la riberala falta de alimentaciónla monotonía e insipidez delas emociones y el abuso del aguardientepor otro ladotiene que calcinar elcráneo a esos infelicesoriginando todo linaje de neurosis: desde la simpleirritabilidad de las meninges hasta la locura furiosa.
El sol expirabaagarrándose a los tupidos follajesdeshilachándose sobreel río. Ciertos boscajes parecían incendiados por luces de bengala y algunospedazos del horizonte se sumergían en un mar de oro lánguido y soñoliento. Lacorriente arrastraba enormes troncos negros quea cierta distanciadaban lailusión de cadáveres de rinocerontes sin cabeza. Gigantescos saucesderetorcidas y rotas raícesmetían la desgreñada melena en el agua. A lo lejosse dibujaba la fantástica silueta de un bogaen piesobre una canoa.
El inmenso bosque virgenen que las plantassofocadas por la atmósferadensa y calientetrepaban unas sobre otrasestrujándoseenredándoseestrangulándoseen lucha frenética por la vidaiba tomandoa la luz delcrepúsculo vencidoel aspecto de una mancha oscura colosal que el ojo noavisado hubiera confundido con una cordillera.
Millones de luciérnagas puntuaban la marea de sombra que se tragaba elpaisaje en medio de un silencio casi prehistóricoparecido al que debió deenvolver las primitivas edades del planeta.
- XI -
Al cabo de dos días de navegación fluvial arribaron a Guámbaroel segundopuerto de importancia de la república. El vapor no atracaba al muelle. Sedesembarcaba en canoas que serpenteaban lentamente entre los cañosvarando alo mejor. Una turba de indios descamisados se arremolinaba gritando alrededor delas lanchas cargadas de frutasde costales de huevosde jaulas llenas decotorras y papagayos. Por el palo de una de las lanchas subía y bajaba unenorme mono negroamaestrado por la tripulación. Le habían enseñado a fumary a emborracharse.
Guámbaro era una vetusta ciudad silenciosade aspecto conventualrodeadade antiquísimas murallascon una hermosa bahía que recordaba por lo azul labahía de Tánger. Sus calles eran rectas y polvorosas y las casas demamposteríade dos pisoscon calizas fachadasdeslumbrantes. Palmeros yplátanos asomaban por encima de los patios sus hojas de un verde inmarcesible.No había coches ni ómnibus.
Baranda creyó morir de asco. ¡Todo un pueblo de leprosos paseándose enpleno día por las calles! Algunos padecían de hidrocelepero tanhiperbólicaque hubiera creído que andaban montados sobre globos. Las mujeresdel puebloporque las familias pudientes no salían nunca de la casaostentaban con orgullo el cotorepugnante bolsa gutural análoga a ladel marabú de saco.
-¡Ahmira cómo tiene ese señor el cuello! -dijo un muchacho a su madreseñalando con el dedo al doctor.
-¡Ayhijono le miresno sea que Dios te castigue!
El cotopor lo vistoera en Guámbarono sólo naturalsinoestético. Tener el cuello como le tiene la gente sanase les antojabaridículo.
-¡Cuánto sientodoctorque no le podamos tener por aquí sino unas horas!-le dijo el médico municipal de Guámbaro que había ido a recibirle a bordo.
-Yo también lo sientoporque hay algo aquí cuyo estudio me atrae: lalepra. Pero a usted vey esta misma tarde sale un vapor para Europa y no puedopermanecer más tiempo alejado de mi clientela de París.
El médico municipaldon Eleuterio Gutiérrezera inteligente y culto.
-¡Ahla lepra! Es mi especialidad y nuestra mayor desgracia.
Echaron a andar hacia el mercadono lejos del cual estaba el hotel en queiba hospedarse Baranda. En los alrededoresen tabucos infectosse agazapabanturcos astrosos que vendían todo género de baratijas y cachivaches. Vestíanchaqueta de un rojo desteñidocalzones muy anchoscomo refajos cosidos por elmedioy gorro encarnadocaído hacia atrás. Las mujeres llevaban cequinessobre la frente y grandes arracadas de coral en las orejas.
Las más de las verdilleras estaban lazarinas.
Primero pasó una negra de enorme papocon un cesto de patatasa la quefaltaban los dedos de una mano y el labio superior. Luegouna india con la bocahinchada y sangrienta como un tomate reventado. Más tardeotrallena depápulasde ojos redondosglaucos y viscosos de sapo. Su nariz era carnosa yrayaban sus mejillas estrías bermejas. Su cabeza terminaba en punta. De suspárpados manaba un pus verdoso. Después pasó un indiode cabeza salpicada deislas de peloscalva por el occipucio y los parietales. Y así fueron pasando ypasandolos unos con escrófula; éstos con herpestumores y excrecenciaspolicromas; aquellos con liquen vesicularlegañososcojostuertoscon sólolos muñonesy otros que se arrastraban sobre las posaderas enseñando unapierna como un jamón podrido o un brazo pálidode ceracon filamentos azulesy negruzcos. A un mulato le faltaba la mandíbula inferior. Parecía un pavo...
-¡Y no hay modo de aislarlesdoctor! -exclamó don Eleuterio ante aqueldesfile macabro-. No tenemos dónde. Además¡son tantos!
La elefancia griegausted lo sabeno se cura. Hasta hoyque yo sepano hadescubierto la ciencia el modo de combatir el bacillus leprae. Sin negarque se transmita por herenciaopino -y perdóneme Virchow- que se difundeprincipalmente por contagioel sexualsobre todo.
¿Cómo explicarse la propagación de la lepra en Roma por las tropas dePompeyo después de la guerra de Oriente y la propagación de la lepra en Europapor los cruzados?
Ese bacillus que se ha hallado en el tejido celular de los lepromas yen las células nerviosaspero pocas veces en la sangrese elimina por lasmucosas y la piel. La única medida salvadora que recomienda la higiene esaislar a los enfermos en hospitales ad hoc. En esos lazaretos se lespuede cuidar y asearlesevitando así las muchas complicaciones a que estánexpuestos y dulcificando de pasoen lo posiblesus horrorosos padecimientos.
-Como ustedopina -le interrumpió Baranda- el Congreso de Leprólogos quese reunió en Berlín hace dos o tres años. Sus conclusiones eran lassiguientespalabra más o menos: -«La lepra es una enfermedad pegadizay todolazarinouna amenaza constante para las personas que le rodean. La teoría dela lepra hereditaria cuenta cada día con menos prosélitos.»
-Exactoexacto. La gran dificultad con que tropezarnos es la de no tenervías de comunicación con el interior del país. ¿Cómo trasladar a esosinfelices de un lugar a otro en lomos de muladurante días y díasy altravés de senderos escabrosos dondepor no haberno hay ni posadasobligándoles a dormir a la intemperie? Sería matarles de hambre y de fatiga.Hace años intentó el gobierno confinar a esos pobres en una isla mediodesiertaentre las protestas y lágrimas de sus familias. ¡Si hubiera ustedvisto aquel fúnebre convoy arrastrado en balsas por el río!
Así se explicaba el doctor que en los campos no hubiera labradores. No seveía un aradoun molinouna chimenea.
Todo respiraba la desolación de los pueblos arrasados por la peste o laguerra. ¡Qué contraste entre aquella vida de la naturaleza y aquella muerte apedazos de sus míseros habitadores!
- XII -
La desaparición de Barandaprimeroy la de Aliciadespuésprodujeron enGanga escándalo formidable. Petronio Jiménez publicó en una hoja sueltaconel pseudónimo de Alejandro Dumasun artículo furibundo. Lapublicación de las hojas sueltas era una epidemia entre los gangueños.
Por un quítame esas pajasestaban durante días y días disparándose hojasvolanderas en que se ponían de oro y azul.
Cuando la polémicaagriándoseamenazaba pasar a vías de hecholapolicía citaba a los contendientesexigiéndoles una fianza personal queprestaba verbalmente cualquier amigo con residencia fija. Por manera que elduelo era punto menos que imposible.
En Gangasegún un chuscono se batía más... que el chocolate.
«La hospitalaria y generosa Ganga -decía Petronio en su pasquín- ha sidovíctima de la perfidia de un extranjero advenedizopara quien los gangueñosno tuvieron sino alabanzasobsequios y distinciones. ¿Qué nos traen esosaventureros que vienen de París de Francia sino los vicios de aquella inmundaBabilonia? ¡En guardiagangueños! ¡Ojo con los intrusos que se introducenhipócritamente en nuestros hogares para profanar el tálamo de la esposainmaculadapara seducir a nuestras puras e inocentes hijaspara contarnoscuentos verdes que la decencia y la moral de todos los tiempos reprueban ycondenandigan lo que digan esos espíritus superficiales encenagados en lacrápula. Los pueblos no pueden vivir sin moral y sin religióny ¡ay deaquellos que las olvidan o menosprecian! Roma cayó por sus vicioscomoNíniveVeneciaPalmira y Napoleón I.
A nosotros nunca nos engañó el doctor Baranda. Al través de su fisonomíadulce escondía un alma doble y pequeña. El hombre que sostenía que el cerebrohumano es una máquina; que no hay responsabilidad moral -y ahí está elilustre doctor Zapote que puede testificarlo-no podía haber obrado de otromodo. El árbol se conoce por sus frutos...»
Don Olimpio felicitó al libelista que se pavoneaba en e sos días por elCamellónborrachocon los pantalones caídossin corbata ni chalecoy elcasco embutido hasta el cogote. Zapote publicó a su vez en La Tenaza otroartículo no menos declamatorio y ofensivo.
Se trató de elevar al gobierno francéspor iniciativa de don Olimpiounainstancia o cosa así escrita en un francés patibulario por un marsellésexpulsado de todas partes por anarquistay firmada por todos los vecinosa finde que entregase a Baranda los tribunales «de la república hispano-latina».
Zapote les llamó la atención sobre lo descabellado y ridículo depretensión semejante.
En la farmaciaen el parqueen los cafésen todas partes se formabancorros que discutían a gritoscon vehemencia tropicalla conducta infame deldoctor. Algunos de esos altercadosverdaderas justas oratoriasacababan enpalosy todos en borrachera.
-¡Síha sido un canalla! -voceaba el dueño del Café Cosmopolitarepitiendolos argumentos de Petronio-. ¡Ha faltado a los deberes de lahospitalidada la decenciaa la moral!
-Canalla ¿por qué? -objetaba un parroquiano escéptico-. Después de todo¿quién es Alicia? Ademáscaballerosen un país como el nuestro donde lasmadres venden a sus hijas al mejor postorno hay derecho para alarmarse por tanpoca cosa. Con un catreuna máquina de coser y un techo de paja¡no hayvirgo que resista entre nosotros!
-¡Eso es mentira!
-¿Mentira? No nos hagamos los pudibundos. ¿Quién de nosotroscasado osolterono tiene por ahí un chorro de hijos naturales? No me refiero a lasseñorasa las damasque suelen ser virtuosas porque no las queda otroremedio. Todos en Ganga nos conocemos y espiamos.
-¡No calumnies a Ganga! -gruñía Garibaldi-. Y en París y en Londres¿nopasa lo mismo? ¿No hay allí trata de blancas? La sociedad es igual en todaspartes.
-Sípero en Europa se persigue y castiga al traficante de carne humanaalpaso que aquí... ¿Cuántas indias y negras de esas que venden a sus hijasestán en la cárcel? Yo no sé de ninguna...
Las señorasa su vezcomentaban por lo bajo el suceso.
-¿Qué te parecehija mía? -murmuraba misia Tecla-. ¿Habrá sinvelgüensa?
-Y la peladita no era fea. ¡Tenía unos ojos! Nadie lo hubieracreído.
-Noy lo que es el doctortampoco era feo. ¡Qué simpático! ¿Verdad?
Y cada una envidiaba interiormente a Aliciano pudiendo menos de admirar suaudacia. Este sentimiento era acaso el único real que latía en el fondo detodo aquel barullo.
-Es verdad. ¡Quién lo hubiera creído! Si parecía que no rompía unplato...
-Mi hija -agregaba misia Tecla- ¡es india!
Don Olimpio rumiaba en silencio la carta que Aliciamomentos antes departirle había escritopor mano de Plutarcodiciéndole por qué lesabandonaba. Aspiraba a una vida mejory la posición social que Baranda laofrecía no era para desdeñarla. Rumiaba a la vez su despecho de lujuriosoburlado. Y cerrando los ojos la veía con el pelo sueltomeneando las caderastembloroso el pechofresca la bocapasar junto a él siempre desdeñosa yaltiva.
Entristecidocasi llorosoiba a su cuarto donde todo estaba lo mismoyallí permanecía largo ratomirando a la cama vacía que aún conservaba elolor de su cuerpo... ¿En qué pensaba? No pensabasentía.
* * *
La Cuaresma se venía encima. Misia Tecla bordaba un manto para la Virgen delos Dolores y las beatas no se daban punto de reposometidas a toda hora en lasacristíaayudando a los curas y monaguillos a limpiar la iglesia y guarnecerlas imágenes. En un rincón de la Catedral colgaban de la pared piececitosnaricespiernasmanos y ombligos de ceramechones de pasa cerdosaalpargatasy estampas de santos.
Todo esto servía como de marco a un San José desmedrado y amarillentoquetemblaba en una urna de cristal a la luz polvorienta de varias lamparillas deaceite.
Desde muy temprano el clamor de las campanas alternaba con el estrépito delas charangas que recorrían las calles bajo un sol de justicia. Todo ardíaentre espesas oleadas de polvo.
Detrás de los soldadosindios y cholos canijos que marchaban en pintorescodesordenagobiados por el peso de los máusersde los morriones y las mochilasy por la saña caniculariba una legión de pillosmedio en porretaarmadosde palos de escoba y tocando en latas de petróleo.
El orgullo de Ganga era el ejércitoel cualsegún don Olimpiopodíarivalizar con los mejores de Europa en punto de valordisciplina y equipo. Eluniforme no podía ser más adecuado al clima. Vestían como los soldados rusos.
Don Olimpio iba a la cabeza del batallónsable en manocaballero enreluciente mulo. Su aspecto tenía de todomenos de marcial.
La ciudad entera se echó a la calle ese día. Las negrasescotadasconpañuelos de yerbas en la cabeza y en el cuelloy quitasoles rojos y verdes enlas manosse preguntaban de una acera a otragritandopor su salud y la desus familias. Por algunas aceras se alargabancomo cordones de ovejas blancasanémicas jovencitas que acababan de hacer la primera comunión. Negrosgigantescosvestidos como verdugos inquisitorialescon el capuchón caídosobre la nucapasaban de prisa con gruesos cirios apagados en las manos. Eranlos sayones o nazarenosquienes habían de pasear en andas lasimágenes por la ciudad. De pronto reventaba en pleno arroyocon susto deltranseúnteun racimo de cohetes o caían del cielodisueltos en lágrimasmulticolorasvoladores con dinamita.
Los perros ladraban o fornicaban entre las piernas de la muchedumbresin elmenor respeto a la solemnidad del día.
Al salir de la iglesia la procesiónse armó el gran remolino: paloscarrerasllantos y quejidos. ¿Qué ocurría?
Que el populacho intentó despachar al otro barrio al anarquista marselléspor no haberse quitado el sombrero al paso de la Virgen. El más furioso detodos era un negro.
-Síque se lo lleven a la cáicepo hereje. ¡Sinvegüensa! ¿Poqué no se quitó e sombrero cuando pasó la santísima Vingen?
Hubo mujeres desmayadascabezas rotas y hurtos de relojes y carteras.
La policía tuvo que arrancar a viva fuerza de las garras de aquellossalvajes borrachos al marsellés que gritaba colérico: Tas de cochons!
A un lado y otro de los ídolos de palo se extendían hileras de negras ymulatas viejas con hachones que movían sus lenguas rubicundas. PetronioGaribaldiZapote y Portocarrerollevaban los cordones de la Virgencuyacorona de laca con lentejuelas azules y amarillas temblaba rítmicamente acompás del paso de los sayones. Todo el mundo se descubrióponiéndose derodillas con fanatismo búdico. Los chiquillos se trepaban a los árbolesa lasventanas y a los faroles para ver bien el cortejo. Curas panzudos y hepáticosde fisonomía mongólicaiban a la cabeza hisopeando al gentío y gruñendolatines. Las campanas volteaban sin descanso los cohetes estallaban horrísonoslos perros ladraban y la charanga tocaba pasillos y danzones.
Del abigarrado oleaje popular se exhalaba un olor acre a ginebraa ganadolanar y agua de Florida.
De súbito se oyó un grito desgarradorcomo de un cerdo a quien degüellan.Era el negro de marras a quien el marsellés acababa de dar una puñalada.
Las imágenes se quedaron abandonadas en medio de la calle. Los curashuyeron; las puertas se cerraron brusca y estrepitosamente. Los soldadosrepartían culatazos a diestro y siniestro sobre la multitud que corríaatropellándosemaldiciendo y quejándoseposeída de un miedo contagioso.Muchosque habían subido a las ventanas y los farolesrecibían a patadalimpia a los que agarrándose a sus piernas querían trepar también. A unamulata la habían desgarrado el corpiño y mostraba el torso desnudo. Unachinitaa quien su madre llevaba en vilose había prendidocomo un cangrejode las pasas de una negra. Dando alaridos rodaba por el suelobajo los pies delos que huíanun amasijo de niños y viejas.
Por una de las bocacalles desaguaba un torrente oscuro agitando los brazos yretorciéndose como los posesos de un grabado de Hondius.
Al través del lenguaje mímico de aquellos ojos abiertosde aquellas bocascontraídas y de aquellas manos crispadasse leía el efecto mecánico de unmiedo invencible. Las caras menos expresivas eran las de los indiosy las másgrotescas las de los negros.
Don Olimpioempujado y envuelto por la marea humanasubido al atrio de lacatedralse metió a medias en el temploa imitación del Raimundo LuliodeNúñez de Arce.
En la noche propincualas nubes de polvo caliente y asfixianteagujereadaspor las luces rojizas de los cohetes y las bengalasfingían un incendio entrecuyas llamas se debatían gritando centenares de víctimas.
Segunda parte
![]()
![]()
- I -
Aliciaconvertida en madame Barandarecibía los jueves en su elegante apartemancomo ella decíade la rue de la Pepinière.
A la entrada del recibimientoseparado de la sala por una cortina de rasocolor de malvahabía un biombo chino. El mobiliario era de estilo de Luis XVI.Junto a un piano de colaque casi nunca se erguíacomo un avestruz en unapatauna gran lámpara japonesa con su pantalla pajiza. La alfombraquecubría todo el pisoera azul. En los ángulospalmeras y otras plantas deestufa abrían sus hojas finas y verdes. Un retratode cuerpo enterodeldoctor ocupaba el hueco entre los dos balcones de la calle. De las otras paredespendíanen trípticos de marcos dorados y verdesreproducciones de FilippoLippide Ghirlandajo y Botticelli. Sobre la chimeneaa cuyo pie ardía unasalamandrase destacaba un reloj de bronce entre dos candelabros de Sajonia. Enel centro del salónsobre una columna de ónixse veía otra lámparaestiloImperiode ónix también; no lejosuna mesa de marquetería y esparcidosaquí y alláen caprichoso desordenveladores de malaquita y mosaicoscuajados de bibelots de toda clase. En el pasilloa pocos pasos de laentrada del pisose extendía una chaise-longue con cojinesy a ciertadistanciaun gran cofre que hacía veces de sofá y de cama. El gabinete deconsultasmuy espaciosoestaba unido a la alcoba del médico. En el centrohabía una mesapara los reconocimientos y las operacionescon un colchón yuna almohada de cuero; junto al escritorioatestado de papeles y revistasunabiblioteca giratoria sobre la cual resaltaba un lindo busto de mujerde Juliala primera novia que tuvo Baranda en Santomuerta a los diez y ocho años; undiván y dos armarioscon puertas de cristalrepletos de libroslos más demedicina: pegado a la chimeneaun chubesqui; en las paredesdos acuarelas deGustavo Moreauuna cabeza de árabede Delacroixy dos copias perfectaslaunadel Cristo de Velázquezy la otrade la parte inferior de la maravillosamuerte del duque de Orgazdel Greco. También había una gran butaca de cuerorojoy en la pared una especie de vasar con frascos rotulados e instrumentos decirugía cuidadosamente colocados en un gran estuche de terciopelo.
Mientras el doctor permanecía en su consultorioAlicia charlabaen elsalón o en el saloncitoen un francés rotomezcla de español y patoisconuna serie de señoras extravagantes y cursisentre las cuales figuraba madameDiázesposa de don Olimpio -monsieur Diáz-. En parte porimitacióny en parte por seguir a Aliciadon Olimpiono queriendo ser menosque los demás compatriotas suyosse vino a París donde radicabano sin haberdejado sus negocios en regla. Empezó por vender la tienda y colocar parte de sudinero al diez por cientoen Ganga y el resto en New Yorkal tres. No erarico. Todo aquel papel moneda convertido en oro le rentaba lo suficiente paravivir con holgura.
El amoro lo que a él se le antojaba amorque sentía por Aliciaseevaporó tan pronto como puso el pie en París. Alicia le parecía tan featanindiaal lado de estas mujeres quesi bien costaban un ojo de la cara -unoeil de la figuracomo él decía-¡eran tan seductorastan elegantestan lascivas y complacientes! Pero no por eso olvidaba «la trastada» deldoctor. Le detestaba hipócritamentemovido por una envidia inconfesable. Nopodía admitir el hecho de que un hombre con quien había vivido en su casaconquien había comido a diariofuese superior a él. No admitía otrasuperioridad que la del hombre inaccesiblesoberbio y desdeñoso.
Don Olimpio solía venir los jueves: tomaba una taza de té y se iba sin vermuchas veces al doctor. Si estaba madame de Yerbasentonces se quedaba.
-¡Ayhija mía! -exclamaba Alicia perezosamente echada en el sofá sobreuna montaña de cojines-. El matrimonio es una estupidez. Lo mejor es vivirsolasin hombresporque los hombres son todos unos canallasunos canallas sinexcepción.. N'est ce pasmadame la marquise?
-C'est vrai -contestaba la marquesa de Kostofuna polaca venida muy a menosen dinero y en belleza. De puro pintadaparecía un cadáver. Pasaba de loscincuenta; pero ella aseguraba no tener sino cuarenta cumplidos. Se apretaba elcorsé que daba grimalogrando disimular el vientrepero no las caderasquese desbordaban montuosas. Olía a persona que no se asea y a vaselina rancia. Alpronto se la tomaba por una prestamista o una alcahueta.
Doña Tecla recurría a cada triquitraque a Alicia para que la tradujese loque se hablaba.
-Por eso hacen bien las parisienses -continuaba Alicia- en amarse entre síporque los hombres ¡son si rosses! ¡Para lo que sirven los hombres!N'est ce pasmadame la marquise?
-C'est vrai -apoyaba la marquesa con sus ojos de cordero agónico.
-Pueshijayo no soy de tu opinión -objetaba Nicasiauna cubana viudainteligente y honestaque la profesaba sincero afecto. Yo quise mucho a mimarido...
-Lo de todas las viudas -repuso Alicia riendo.
-Que resucitase y veríamos. Nono; todossin excepciónson unosgranujas. Convéncete.
-Pues si alguien no debe quejarse eres tú. Mira que el marido que tienes...
-¡Ma... rido!
-¿Sabesmi hija -dijo doña Tecla-que mi pobre marimonda se me muere?
-Claro. ¿A quién se le ocurre traer monos a París? ¿No ve usted que sonde tierra caliente?
-El frío les mata -añadió Nicasia.
-¿Y cómo no nos mata a nosotras? -preguntó cándidamente doña Tecla.
-Porque no somos monos. ¡Mire usted qué gracia! -exclamó Alicia.
En esto tocaron a la puerta. Era Plutarco. Alicia le saludó con marcadafrialdadechándole una mirada de sordo rencor así que se dirigía hacia elgabineteen busca de Baranda.
Luegoguiñando un ojo a doña Teclahizo un mohín desdeñoso.
-Parece que quiere mucho al doctor... -dijo doña Tecla subrayando latercera palabra.
Así parece -contestó con desabrimiento Alicia-; pero yo no me fío -agregópor lo bajo-. Sabrás que Eustaquio le costea los estudios. En finque le hahecho gente.
-A lo menos es agradecido -siguió doña Tecla con malignidad.
Alicia se levantó desperezándose. Vestía con elegancia llamativade malgusto. Se peinaba a la griega colocándose en un lado un clavel rojosu colorpredilecto.
-¡Qué frío hace! -exclamó.
-Tú siempre tienes frío -dijo Nicasia.
-¡Siempre! Cada día echo más de menos el clima de mi tierra. No sabescuánto daría por un rayito de aquel sol -y empezó a pasearse frotándose lasmanos-. Este clima de Paríseste cielo siempre grisme producen una tristezaindecible...
-Y a mí -agregó doña Tecla.
-¿Quién te hizo esa falda? -la preguntó Nicasia tocando la tela.
-Paquínque es quien me viste siempre.
-Ya te habrá costado.
-¿A mí? ¡Ni un sou! El doctor paga. Es para lo único que sirvenlos hombres. Pero siempre se están quejando de lo mucho que gastamos... lasmujeres legítimas. N'est-ce pasma chère?
-C'est vrai -contestó la marquesapensando en otra cosa.
-¿Dónde compras este té? Es excelente -preguntó Nicasia acabando la taza.
-En la rue Cambon. ¿Verdad que es delicioso?
-Buenoqueridayo me voy -dijo doña Tecla levantándose-. Nos veremosmañana en la Capilla española.
-Y por la noche en la Comedia Francesa -agregó Alicia.
-¿Qué dan?
-No lo sé. Creo que Le Passéde Porto-Riche. Madame de Yerbas medijo ayer que iba. Iremos todos.
Ya en la puertahasta donde la acompañó Aliciahubo de decirla al oídodespués de plantarla en las mejillas dos ruidosos besos:
-Ten cuidado con Plutarcomi hija.
-¡A quién se lo dices! Adiós.
La marquesa también se disponía a irse; pero volvió a sentarsevisiblemente preocupada. Cuando el salón quedó vacíose puso a mirar loscuadros uno por uno.
-¿Sabe ustedAliciaque tiene usted aquí obras de mucho mérito?-tartamudeócon el pensamiento en otra parte.
-Ni me he fijado.
Luegovolviéndose de prontoañadió:
-Alicia¿me puede usted hacer un favor?
-Usted diráma chère.
-¿Me puede usted prestarhasta la semana próximadoscientos francos?
-Eso y más -contestó Alicia sin poder disimular su sorpresa.
Doña Teclaal llegar a su casatuvo una disputa con el cochero. Seempeñaba siempre en pagar un franco por la carrera.
-En Ganga nadie paga más -decía.
-Espèce d'imbécile!-gruñía el automedonte furioso-. Salopeva!
Doña Tecla no entendía.
- II -
-¿Qué te parece la marquesa? -dijo Alicia a Barandametiéndosele derondóncomo solíaen el gabinete de consultas.
-¿Qué ha hecho? -preguntó el médico con extrañeza.
-Pues pedirme doscientos francos.
-¿Y qué hiciste?
-¿Qué iba a hacer?
-Pues decirla rotundamente que no. ¿Te parece bien que yo me pase aquí losdías trabajando para que vengan esas perdularias...?
-Nola marquesa no es una perdularia.
-El otro día fue la Presidenta. Mañana será misia Tecla. Esto no puedeseguir así.
-Ya empezó el sermón -dijo Alicia.
-Te he prohibido que recibas a esa gentuza que nadie sabe de dónde viene niqué hace en París.
-Pues hace lo que todo el mundo: divertirse.
¿Qué hacíancon efectoen París aquellos idiotasgroseroschismosos ypresumidos? Ir al Prentán o al Lubrecomo ellos decíanpasearse en coche por el Boisvisitarse entre sí para comentar las noticiasque recibían de sus respectivos paísessiempre en guerray tijeretearse losunos a los otros sin misericordia; hablar mal de los francesescalificándolesde adúlterosfalsos y frívolosy alquilarpor últimodurante el veranovillasy châlets en las playas más elegantes.
Las muchachas olvidaban en seguida el español. Y no hablaban entre sí sinoen francésarrastrando mucho las erres.
En cambiolos papás no aprendíanni a palosa decir bon jour.
Muchas se echaban a medio-vírgenes; escandalizaban en los bailes con susmeneos tropicales de cintura y su conversación desenvuelta e impúdica. Noleían un librono iban a un museoa una conferencia. En suma: no vivían sinola vida superficial y sosa de las soirées familiaresde los cotillonesen casa de algún presidente prófugode esos que vienen a París a darse tonodespués de haber robado en su tierra a troche y moche.
Los jóvenes se enredaban con infelices obreritas o cocotas arruinadasfinde saison. Usaban corbatas y cuellos carnavalescos; saludaban exagerada yridículamente con el codo en el airecomo perro que se mea en la pared;jugaban al billar en el Grand Café; iban a las carrerasa loscafés-conciertos; hacían bicicleta.
A lo mejor estas familias exóticasadeudadas hasta el pelodesaparecíande Parísyendo a morir oscurecidas e ignoradas a su tierra natal. Sedesesperabanporquepor millonarios que fuesenno lograban intimar nunca confamilias de la buena sociedad parisiense. ¡Qué digo intimar! No lograban nirelacionarse con ellas. Las gentes que trataban eran burgueses de medio pelomujeres divorciadasratés artísticosaventureros cosmopolitascirculados algunos por la policía extranjera. Una vez que se atracaban en susfiestas salían burlándose de ellosllamándoles rastásbrasiliens ycosas por el estilo.
No veían de París sino la parte decorativala prostitución dorada yostentosa.
Este era el mundo en el cual Alicia se movíamundo querepugnaba al médico porque él era superior a ellos en inteligencia y cultura.Tenía sus amigos apartemédicos y periodistas de cierta nota que nunca levisitaban porque éltemeroso de las indiscreciones de Aliciapretextaba estarsiempre ausente.
A sus oídos habían llegado las acerbas críticas de que era objeto porqueapenas salía con Aliciaquien gracias a sus prodigalidades y sus melosasperfidiasse captó las simpatías de aquel mundo estrambótico. La mássolapadamente encarnizada de las enemigas del doctor era madame de Yerbasviudade un presidente de por allámujer astuta y zalameracon algo de odaliscadequien se contaba que estuvo presa en Nueva York por hurto de alhajas y ropasyque se entregaba por dinero a los ministros suramericanos. Tenía un hijoMarcoAurelioque vivía en el ociosiempre currutaco y a quien apodabanlisonjeándole la vanidadel futuro presidente.
Madame de Yerbasque se figuraba realmente pertenecer a una aristocracia...sin pergaminos ni blasonesde lo cual daban testimonio sus tarjetas concoronasexplotaba la memoria del maridoun abogaducho audazintrigante yambiciosoque plagó los campos de batalla de hijos naturales y hasta semurmuraba que en ellos se casó a la belle étoilesin ceremonia niformalidades de ningún génerocon la Presidenta. Todos repetían laleyenda del «héroe de la Parra»donde se sabe que el Yerbas corrió como unconejo... delante del enemigo.
La Presidenta (así la llamaban) vivía con cierto lujo aparentey cuandodaba algún té danzante se las ingeniaba de modo que Le Gaulois y LeFigaro la mencionasen en la journée mondaine. Detestaba al doctorporque no la había hecho casoa pesar de sus continuas insinuaciones ylagoterías.
El doctor gustaba mucho a las mujeres y casi todos sus infortuniosdomésticos nacían de la pasión que las inspiraba. A su despacho acudían amenudo jóvenes y viejaspretextando quiméricas enfermedadescon el soloobjeto de metérsele por los ojos.
Marco Aurelio de Yerbas era un mozo pálido y canijomedio rubicundoquevivía de las horizontales y del juego. Hizo buenas migas con Petronio quetrasno pocas intrigaslogró venir de cónsul a Parísdonde le dejaron cesante alos seis meses. Lo primero que hizoapenas desembarcófue comprarse un gabánque le llegaba hasta los piesunos cuellos de payasoun monóculo y unasortija de brillantes falsos. Marco Aurelio le presentó en el CercleVoltaireun círculo cosmopolitadonde se jugaba de firme.
-Yo no me resigno -le gritaba a Marco Aurelio paseándose con él una tardepor el bulevar Malesherbes-yo no me resigno a morirme de hambre. Yo me agarroa la primer vieja que encuentre.
-A propósito -le contestó Marco Aurelio-; en el Grand Hôtel viveuna vieja riquísima que anda siempre a caza de jóvenes. ¿Quieres que veamossi está? Suelo verla en el salón de lectura o en la terraza.
¡Qué nombres tan extravagantes y tan sucios usan estos franceses! -exclamóPetronio fijándose en los rótulos de algunos establecimientosa medida quesubían hacia la Magdalena-. Bazin y compañía. ¡Jaja! Cornou. ¡Jaja! Coulon. ¿Por qué no cambiarán de apellido? ¡Mire usted quellamarse Bacín y Culón! -Despuésobservando la muchedumbre que iba y veníacontinuó-: Lo que me admira de este país es el orden. Nadie se mete con nadie.¡Cualquier día sale en Ganga una mujer sola como sale aquí!
No le cabía en la cabeza que aquel enjambre humano pudiese circularlibremente sin pegarsesin decirse groserías.
-¡Ohqué hembrachico! -se interrumpió de repentecogiendo a MarcoAurelio del brazoal ver pasar junto a ellos a una jamona rubia de macizonalgatorio-. ¡Qué hembra! Esas son las que me gustan a mícon mucha cadera ymucho pecho.
-Eso no es chic -observó Marco Aurelio-. Aquí gusta lo contrario: lamujer delgadarectilínea y ondulosa. Las hay que por enflaquecer ni comen.
-¡Porque este es un pueblo degenerado! La mujer para la cama debe ser gordacon mucha carne donde pueda uno revolverse a su antojo. Una mujer flacasinsenosin caderasa mífrancamenteno me dice nada. Prefiero una gorda fea auna linda en los huesos. Dame gordura y te daré hermosuradice un refrán.
-Tu ideal entonces debe ser la Venus hotentota. ¡Esa sí que tiene nalgas! Ola Diana de Efeso. ¡Esa sí que tiene pechos! Cuando lleves aquí algunosañoscambiarás de opinión. Es que vienes de por allá donde predominan lasvacasa causasin dudade la vida sedentaria que hacen. Nuestras mujeresapenas andan. Se pasan el día en las mecedoras o en las hamacas porque el calorlas impide salir a la calle. ¿Quién se atreve a pasearse bajo aquellos solesvolcánicos?
-No me convences -contestó Petronio abriendo los brazos a modo de alas-.Según túno hay mujeres hermosas por allá.
-Muchas; pero...
La vieja de que hablaba Marco Aurelio era una austríaca de más de sesentaañosque usaba peluca y se pintaba con ensañamiento. Tenía una panzahidrópica y unas caderas de yegua normandapara disimular las cuales usabaunos corsés semejantes al aparejo de un caballo de circo. Su sombrero era unjardín flotanteerizado de plumas y lazos de todos colores. En sus manoscuadradas y rechonchas relampagueaban con profusión los brillanteslosrubíeslas esmeraldaslos topacios y los zafiros.
El blanco de su caraunido al rojo de su capa de torerohacía pensar enuna cabeza de yeso pegada a un busto de almagre.
-¡Vaya un esperpento! -gritó Petronio al verla-. ¿Quién se atreve coneso?
-Pero tiene cuartos -arguyó Marco Aurelio-. Voilà ton affaire.
La austríaca era la irrisión de todo el mundoempezando por la servidumbredel hotelque no la veía una vez sin echarse a reír en sus narices. Andaba enla punta de los piescomo un pájaromirando en torno suyoal través de susimpertinentes de careycon insolencia inquisitiva.
- III -
A trueque de no disputarel doctor pasaba por todo. Huía del escándalocomo de la peste. Cuando Aliciaen medio de sus repetidas cólerasle gritabametiéndole las manos por los ojoséltapándose los oídoscorría aesconderse en su cuarto. El medio de que se valía casi siempre para sacarlealgo era ese: amenazarle con un alboroto.
¡Cuán a menudo se lamentaba con Plutarco!
-¡No me deja vivirquerido amigono me deja vivir! El otro díadesesperadoconsulté a un discípulo de Charcoty me dijo textualmente:«Tiene usted tres caminos: o dejarla o sufrirla o... matarla». -Y he optadopor soportarlaignoro hasta qué punto. Temo que la paciencia me falte. Seencela de los mosquitos. Cada vez que salgo a ver a un enfermo me insultaporquesegún ellano hay tales enfermossino mujeres con quienes tengo cita.Hasta hace poco me seguía por todas partes y era cosa de verla corriendoaltravés de los coches y los ómnibuscon la cara encendidahasta darmealcance. Entoncesen plena calleentre lágrimas y sollozosme llenaba deinjuriassin respeto a los transeúntes que se paraban a oírla.
Plutarco callaba meditabundo. Se culpaba de haber intervenido en la fuga deAliciade haberla traído a Paríssin sospechar lo que estaba sucediendo.Quería a Baranda con cariño filial y padecía con sus dolores como si fueranpropios.
No le ataban a ella ni los hijosporque Alicia odiaba la maternidad. Alsentirse cierta vez embarazadase zampó varias purgas seguidas abortando entreagudos dolores. La hemorragia fue tan grandeque estuvo a dos dedos de lamuerte. Después usaba preservativosy cuando sospechaba que podía estarencintale preguntaba consternada a su marido tocándose las mamas y elvientre:
-Ditú que eres médico: ¿tendré algo? Porquemiratengo los pechos muyduros y pesadosy la barriga muy redonda.
-Empacho -contestaba él para quitársela de encima.
-¿Te burlas? ¡Nono quiero tener hijos! ¡Y tuyosmenos!
Al finpara calmarlaañadía:
-Es que vas a caer mala.
-¡Mentira! -gritaba ella.
-Bueno. Vete y déjame en paz. ¡O me voy yo!
-¡Lárgate! ¿Si creerás que me asustas?
Y Barandafuriosose echaba a la calle.
Escenas de este jaez se repetían con frecuencia.
Alicia no ignoraba que el médico tenía una querida. Era Rosala compañerade su vida de escolar. A poco de haber llegado a Parísreanudaron sus viejasrelaciones amorosas. Cuando Alicia lo supotuvo un ataque de nervios. Barandase mostró duro con ellallegando en su enojo hasta decirla que era unaignoranteque a su lado se aburría y que él necesitaba una mujer que lecomprendiese.
-Si soy ignorante no es culpa mía- sollozaba ella-. Recuerda que cuando tesuplicaba que me enseñases a leer y escribirme contestabas que así mequeríasignorante; que te cargaban las mujeres leídas. Me llamabas tu salvajita.Eres tornadizo y contradictorio. Como ya no te gustome echas en cara lo quefue para ti mi mayor atractivo.
Y él la dejaba sola en aquella casallorando las horas enteras. ¿Adóndeiba? A casa de Rosa. Apoyada la cabeza sobre las piernas de su amigaselamentaba de sus amarguras.
-Ya no tengo fuerzas para luchar -la decía-. Por lo más mínimo se enfurecey me colma de dicterios. Trabajo como un minero y no doy abasto para vestirla.Raro es el día en que no se compra un sombrero de ochenta francos. No sale decasa del modistocuyas cuentas me estremecen. Toma coches hasta para ir a laesquina y les deja royendo horas y horas a la puertamientras charla tanfresca con las amigas. Le presta dinero a todo el mundo. Ignoro si me es infiely maldito si me importa. Lo que me urge es alejarme de ella para siempre. ¡Noverlano verla!
Rosa le acariciabapasándole los dedos por el pelo y los ojosyarrullándole como a un niño.
-La clientela se me va -seguía el médico- porque siente por muchos de ellosinvencible antipatía.
Sin ir más lejosel otro día se encaró con uno de ellos diciéndole queyo no trabajo de balde y que era preciso que me pagase a toca teja o que de locontrario no volvería a abrirle la puerta. Me he visto en el caso de tener quementirla diciéndola que algunos de mis clientes no me paganpara poner coto asu despilfarro.
Se queja a menudo de que no la quierode que sólo te quiero a ti. Y esciertoRosa mía. Tú y sólo túeres el consuelo de mis horas tristeselrefugio tibio y apacible de mis tribulaciones. -Y la besaba largamente en lasmanos.
Semejantes lamentaciones hallaban eco sincero en el corazón de Rosa. Leamabasi no con el fuego de antescon cariño melancólico. En su fisonomíase reflejaban sus sentimientos: era de cara ovalada y algo pomulosa; la frentedespejada y noble; los labios gruesosmezcla de bondad y sensualismoy susojos húmedosde un azul suplicanterecordaban un cielo de lluvia con sol.Cuando el médico se ausentóestuvo a pique de meterse monja. La tiraba lavida del claustro. Flotaba en torno suyo una tristeza crepuscular de ser débily vencido. No pedía ni exigía nada. Era una de esas mujeres que atan de porvida y llegan a dominar insensiblemente a fuerza de no tener voluntad y deplegarse a todo. Discreta y lacónicano se atrevía a condenar ni a juzgarsiquiera; no por falta de criteriosino por exceso de timidez y delicadeza.¡Se juzgaba tan infeliz y para poco!
Con todono podía a veces disimular el enojosi bien pasajeroque en elladespertaba el relato de las iniquidades de Alicia. No osaba aconsejar al médicoque la abandonasetemerosa de que en su consejo pudiese vislumbrarse unegoísmo que estaba lejos de abrigar. Al propio tiempo sentía por Alicia unaadmiración ambiguala que sienten los débiles por los audaces y los fuertessobre todo cuando comparaba su proceder humilde con el proceder rebelde de laotra. Celos silenciosos que dormían en su corazónbrillaban a ratos en susojos como relámpagos en noches de estío.
-¿Por qué persiste en vivir con ella? -se preguntaba muchas veces-. ¿Laamará? ¡Quién sabe! Por lo mismo que le martirizapuede que se sienta ligadoa ella por esos amores que alternativamente tienden a unirse y separarse comolas aguas del mar.
El mismo Barandacuando se interrogaba a sí propiono sabía quécontestarse a punto fijo. El médico salía muchas vecescon su toleranciacientíficaal encuentro del hombre sentimental.
-Es una enferma ¡y cuántos casos análogos no he tenido en mi clínica! Mideber es asistirlacuidarla; pero no puedo prescindir de que tengo nerviostambién. ¿Soy acaso un marmolillo? Nuestro escepticismo nace de lacontemplación repetida de la miseria humanade que no hemos podido hallarenel mármol de disecciónal través de los músculos y las víscerasnada quenos incline a creer en un libre albedrío.
Cuando el médico pierde todo influjo moral sobre el pacienteestá perdido.Es mi caso. Creo más en la terapéutica sugestiva que en las drogas. No puedotratarla como médico. Ademáslo confiesola odio. La odio cuando la veo taninjustatan insurrectatan desvergonzada. Entoncesolvidándome deldeterminismo de los fenómenos psíquicossiento impulsos de matarla; pero nosoy ejecutivo. El análisiscomo un ácidodisuelve mis actosparaliza mivoluntad.
Nacida en aquel medio socialmosaico étnico en que cada raza dejó suescoria: el indio su indolencia; el negro su lascivia y su inclinación a logrosero; el conquistador su fanatismo religiosoel desorden administrativo y lafalta de respeto a la persona humana; engendrada por padres desconocidostalvez borrachos o histéricosbajo aquel sol que agua los sesosy trasplantadade prontosin preparación mental algunaa esta civilización europeatancompleja y decadentede la cual no se le pega al extranjero vulgar sino lonocivo y corruptor... Quien sabe explicarse las cosaslas disculpa mentalmente.Cada uno de nosotros se parece al explorador del cuentoque se jactaba de habercivilizado a los salvajes por la persuasión.
-No he disparado un solo tiro. Soy enemigo de toda violencia -decía-; perocomo uno de los circunstantes pusiera en duda la veracidad de su relatoledescargó un bastonazo.
Alicia ignora que está enferma; es másse irrita cuando se la dice que suconducta obedece a una diátesis histérica. ¡Maldita neurosis que no exige alpaciente que guarde cama! No le impide andarcomerpensaraunque sin rigurosaasociación de ideas. El desorden reside en lo afectivo. El enfermo se dispara;carece del poder de dominarse... La mayoría de los procesos célebres¿quéson sino cursos de frenopatía viviente?
La parte de la patología concerniente a los desarreglos nerviosos estáenvuelta en sombras. Aún no sabemos cómo se combinan las emociones y lasideas; no sabemos dónde ni cómo se forman las pasiones. Hipótesis más omenos admisibles; pero la verdad se nos escapa como agua entre los dedos.
El verdadero hombre de ciencia no es el que afirma en redondoporque lasverdades de hoy pueden resultar mentiras mañanasino el que dudael que midey pesa el pro y el contra. ¿Sabemos algoen rigordel llamado mal comicialpor los romanos? ¡Cuántos epilépticossalvo la convulsióndan pruebasde una salud cabal!
Era un domingo de comienzos de Octubre ligeramente frío y gris. Barandareflexionando asíbajó por la rue Royale hasta la plaza de la Concordiadonde rodaron en otro tiempobajo la hoja de la guillotinatantas cabezasilustres. En el centroentre dos grandes fuentes negrasexornadas de nereidasy tritonesse erguía el obelisco monolítico de Luqsorechando de menosbajoaquel cielo murrioen su enigmática lengua jeroglíficael sol de Egipto. Enel fondopor detrás del Palacio de Borbónasomaba la cúpula de oro ypizarra de los Inválidosparecida a las cinceladuras de Eibar. No lejosa laderechase veían un pedazo de la Grande Rouemedio perdida entre el follajeamarillento y verdosocomo una inmensa draga inmóvil. En último términolatela de araña de la torre Eiffel temblaba en la bruma opalina. A la derechalaavenida sin fin de los Campos Elíseos huíaentre dos frondosas hileras decobre bruñidohasta perderse en la boca de túnel del Arco de Triunfo. Unamarea de fiacresautomóvilesómnibus y bicicletassubía y bajaba en todasdireccionesentre el hormigueo de burgueses que atravesaban la gran plazademano de sus chicos. El doctor se paró en un refugio a contemplar el vistosopanorama. Luego torció a la izquierdaentrando en los jardines de lasTullerías.
Un enjambre de chiquillos se divertía alrededor del gran estanque empujandocon cañas una flota de barquichuelos que surcaban el aguaa toda vela. Llegóal parterreentre cuyo céspedesmaltado de estatuasmenudeaban lasrosaslos geranioslas margaritaslas begonias y otras flores...
Un viejo daba de comer en la mano a una nube de gorriones que se posabanfamiliarmente en su cabeza y en sus hombros. En torno suyo se apiñaba unamuchedumbre curiosa y risueña.
El espectáculo de aquella florescenciacuyos tonos primaveralescontrastaban con la bruma invernal del cielocomunicó a su espíritu fatigadouna sensación campesina agradable y plácida.
En el fondo de los jardines se levantaba la mole cenicienta del Louvreconsus techos de pizarrasemejante a un órgano de iglesiacolosal. En una de lasalamedas varios jóvenes en mangas de camisa jugaban al foot ball sin ladestreza ni la gracia de los sajonesy aquí y allániños anémicosseguidos de sus amas y gouvernanteslatigueaban sus trompos que huíangirando sobre la hierba. Entre los árbolesunos cuantos adolescentes sinsombrero cantaban cogidos de las manosrecordando a los angeles cantores queLuca della Robbia agrupó en torno del órgano de Santa María del Fiore.
¡Qué ridículo se le antojó el arco del Carrousselafeminada copia delarco de Septimio Severocomparado con las solemnes construcciones que lerodean!
La banda militar alegraba el aire con sus sones impulsivos y viriles. Barandase sentó en una silla espaciando sus ojos por los tapices de verdura ydejándose acariciar por el fresco incisivo de la tardesaturado de armonías.
- IV -
Salían de la «Comedia francesa».
-La noche está espléndida -dijo Baranda-. Podemos ir a pie.
Y echaron a andar por la avenida de la Óperahacia los bulevares.
-¡Qué hermosa avenida! -exclamó doña Tecla-. Parece un salón de baile.
Sobre el asfalto brillante y tersocomo la luna de un espejo bituminosoresbalaban sin ruido fiacres y automóviles. Por las anchas aceras iban yvenían ondulantes mujeres de exquisita elegancia y caballeros de frac. En elfondo de la calle rectilínea y fulgurante se destacaba la fachada sombría dela Gran Ópera.
Se detuvieron un instante para contemplar la rue de la Paixiluminada pordos filas de faroles. A lo lejosla columna Vendômeimitación de la deTrajanode Romarecordaba los triunfos de la Grande Armée.
-¿Qué te ha parecido Le passé? -preguntó Alicia a Nicasia.
-Interesantísimo.
-E inmoralísimo -agregó don Olimpioque durante la representación nocesó de cuchichear con la Presidentamientras doña Tecla dormitaba.
-Pues a mí -continuó Alicia- el tipo de la Dominique me parece falso. Yo nome explico que se vuelva a recibira no ser a tirosal hombre quesi más nimástoma la puerta y... ¡ojos que te vieron ir!
-¿Qué quiereshija mía? Así aman las francesas. Son mujeres sin pasiones-agregó la Presidenta.
-El amorsegún Stendhal -dijo el doctor- es una fiebre que nace y seextingue sin intervención de la voluntad.
-No siempre -dijo Nicasia.
-El único personaje -prosiguió Alicia aludiendo a Baranda- que me parecereales François Prieur. Es mentirosomujeriego y voluble como todos loshombres. No comprendo cómo Dominique puede amarle.
-¿Quién te ha contado a ti -la arguyó su marido- que el amor le pide suhoja de servicios a nadie? Una mujer inteligente y honesta puede enamorarse deun hombre abyectoy a la inversa. El amor sienteno analiza.
-No tan calvodoctor -dijo la Presidenta-. Pero ese tipo -interrogóNicasia- ¿por qué planta a una mujer tan buenatan leal y tan noble?
-Porque así son los hombres -contestó Alicia.
-Porquecomo dice Schopenhauer -arguyó Plutarco-una vez satisfecho eldeseoviene la decepción.
-Nadahija -repuso la Presidentadejando a don Olimpio con un requiebro enla boca-; los hombres son como los animales: después que nos poseen...
-Os eructan en la cara -agregó Plutarco riendo-; como dice Shakespeare porboca de...
-Gracias -respondió don Olimpio sin medir el alcance de lo que decía-.Todos se miraron sorprendidosmenos doña Teclasiempre en Babia.
-En todo amor -observó Baranda- hay siempre una víctima...
-Y dilo -recalcó Alicia.
-Hay siempre uno que ama y otro... que se deja amar.
-¡Cínico! -exclamó Alicia nerviosa.
-Ni que decir tiene -indicó Nicasia- que la víctima es siempre la mujer.
-O el hombre -contestó Baranda.
-Las mujeres no aman -saltó Petronio que venía detrás con Marco Aureliohablando de cocotas y requebrando a cuantas pasaban junto a él. Las mujeres soncomo nosotros. Ni más ni menos. Usteddoctortendrá mucha ciencia; perousted no conoce a la mujer.
El doctor no se tomó el trabajo de contestarle.
-¡Ese Prieurese Prieur! -continuó Alicia-. ¡Qué admirablemente pintado!Es una fotografía.
-¡Cómo miente! -añadió Nicasia.
-Y mientecomo dice Dominiquepor el placer de mentir. ¡Qué granuja!-exclamó Alicia echando una mirada de rencor a su marido.
-Todo hombre -reflexionó Baranda- que gusta a las mujerestiene quementirlas. Y la razón es obvia. La leyenda del casto José no pasa de ser unaleyenda. Por otra parteel hombreen generales polígamo.
-¿Por qué se casa entonces? -rugió Alicia-. Que sea francoal menos. Peroeso de que nos jure amor y fidelidad ante un juez y un cura para echarse al díasiguiente una queridasin contar las conquistas callejerasme parece el colmode la desfachatez.
-En Oriente -dijo la Presidenta- los hombres son menos hipócritas. Tienenabiertamente sus serrallos y no hablan de matrimonios ni de adulterios. Peroaquí cada hombre tiene un harén escondido ycon todono cesa de predicarnosuna fidelidad que no practica ni en sueños.
-Verdad -dijo Nicasia.
-El matrimonioal findesaparecerá. El divorcio es el primer paso-intervino Baranda-. Y desaparecerá porque está en contradicción con lasleyes naturales. Ademásla mujer no se resigna con su papel de madresino quese obstina en quererprolongar al través del matrimoniosepulcro del amorcomo dijo el otroestados de alma que la intimidad y la monotonía de la vidaen común hacen imposibles.
-¿Y los hijos? -preguntó Nicasia.
-Eso es harina de otro costal -repuso Baranda-. Los padres tienen lapresunción de creer que ellos son los únicos capaces de educar a sus hijos.¡La educación! Ahí es nada. Llaman educar al ceder a sus caprichos o aloponerse a sus inclinaciones. Opino que el hijo debe educarse lejos del regazomaterno y de la vigilancia del padre.
-¡Qué horror! -exclamó la Presidenta.
-La pedagogía -continuó Baranda- es la ciencia más complicadala queexige mayor suma de conocimientos de todo linajeempezando por la antropologíay acabando por la estética. ¿Cuántas son las madres que saben de patologíade terapéuticade higiene...? De los padres no hablemos. Se figuran que conaconsejar autoritariamente a los hijosintercalándoles alguno que otrobofetón en el textoestán al cabo de la calle. Son los menos llamados aeducar porqueaparte de su ignoranciano pueden seguir paso a pasoa causa dela esclavitud de sus quehacereslas propensiones del niñode las que sólo seenteran por lo que les cuentan las madresque serán todo lo solícitas que sequierapero carecen de facultades críticas. Cada padre se jacta de conocer asu hijo como nadiey resulta que el primer extraño le conoce mejor.
-¡Música! -le interrumpió Alicia con desdén.
-Según usted -objetó la Presidenta-hay que echar los hijos al arroyo comoa los gatos. ¡Qué ideas tan originales las suyas!
Don Olimpioque no se atrevía a meter bazasacudía la cabeza sonriendo enseñal de no estar concorde con el sentir de Baranda.
-El problema social -prosiguió Baranda dirigiéndose a Plutarcosin hacerel menor caso de los demás- reside ante todo en eso. ¿Qué logramos con unabuena legislación si desconocemos el organismo individual? Lo primero esestudiar al hombrepuesto que la sociedad se compone de hombres. Las reformasvendrán luego espontáneamentecomo una necesidad colectivanacidas de laconstitución mental del individuo.
-Conformesdoctor -dijo Plutarco.
-Ustedes dos siempre están de acuerdo -dijo Alicia con sarcástica risa.
-¿Quieren ustedes que tomemos algo en la Taverne Royale? -preguntóMarco Aurelio.
-Nograciases muy tarde -contestó Alicia-y Misia Tecla tiene sueño.
-No es tanto el sueñomi hijacomo el dolor de los callos -contestó doñaTeclaque se arrastraba cojeando y dormilenta.
-¿Por qué no llama usted a un pedicuro? -preguntó la Presidenta-. Sufreusted porque quiere.
-Se lo he dicho muchas veces -añadió don Olimpio-. ¡Como si no!
-Pues entonces nosotros nos despedimos aquí -dijo Marco Aureliosombrero enmano.
-Sípuedes irte -contestó la Presidenta-. Don Olimpio me dejará en casasi no le sirve de molestia.
-No diga usted esomi señora. Para mí es un placer-. Y cambiaron unamirada de inteligencia.
Mientras Petronio y Marco Aurelio entraban en el Café Americanolosotros tornaban hacia el bulevar Haussmann.
Luego de dar una vuelta por el cafésubieron al restaurante donde tocabauna orquesta de zíngaros. Allí estaba todo el cocotismo de los cafésconciertos. Mujeres provocativasrelampagueantes de joyascasi en cuerossepaseaban de mesa en mesa pidiendo que las invitasen a cenar. Petronio pidió uncognac; Marco Aurelioun jerez. El desfile de ancas y senosmultiplicado porlos espejosen aquella atmósfera afrodisíacaimpregnada de perfumes y deolor a carne limpialigeramente entenebrecida por el humo de los cigarrillosfue encalabrinando a Petronioque miraba a todos lados aturdido y anhelante.
-¡Qué lata nos ha dado el doctor! -exclamó a la segunda copa- ¡Cuidadoque es pedante!
-Pero sabe. Le tienes tirria porque te desdeña.
-¡Qué ha de saber! Di tú que lleva muchos años en París y algo se pega.Y en cuanto a desdeñarme... -Monsieur? monsieur?
-¿A quién llamashombre?
-Al mozo.
-Pero al mozo no se le dice monsieur. Se le dice garçon.
-Bueno. Es igual. Otro cognac. Esta noche me la amarro -contestóllevándose la copa a los labios con mano temblorosa.
-Como todas las noches.
Chispo yatuteaba manoseando a todas las prostitutas.
-Il ne se gène pas -exclamó una de ellas a quien plantó un sonoro beso enla nuca-. De quel pays êtes vous? Du Brésil? Espèce de rastá...! -y levolvió la espalda.
-¿Cómo se dice -le preguntó a Marco Aurelio- acostarse de balde?
-A l'oeil.
-Oyetú; tu veux coucher avec moi a l'oeil?
-Tout de suite -respondió la horizontal en tono de burla-. Tu est si joligarçon! Et surtout tu est si bien élevé!
-¿Qué dice? ¡Tradúcemelo! -preguntó Petronio casi seguro ya de haberhecho una conquista.
-¡Que te vayas a la porra!
-¡Ah grandísima tía! -Y se levantó dispuesto a pegarla. Marco Aureliointervino sacándole por un brazo del café.
-París no es Gangaquerido. Aquí no se puede levantar la mano. Y menos alas mujeres. Ademáscada una de esas tiene su macró que la defiende.
-Yo me jutro en París y en los macrós. Le pego un tiro a unoy en paz. -Y se llevaba la mano al revólver que portaba siempre consigo. Bajoel imperio del alcohol era capaz de eso y mucho más. No pocas veces tuvo quever con la policíaporquecuando se embriagabase volvía pendenciero yprocaz.
-Bueno -dijo Marco Aureliocambiando la conversación-. ¿Cuánto tienesencima?
-Tres luises -contestó Petronio tambaleándose.
-Yo tengo seis que me dio don Olimpio. ¿Quieres que probemos fortuna?
-Andando.
-Y se fueron al Cercle Voltaire.
Por los bulevares subían y bajaban cocotas de todo pelajeatacando a lostranseúntes: una mulata de la Martinicagorda y desfachatada; una vieja rubiacon un perromaestra en sabias pornografías; otra viejade bracero con unaniña al parecer de diez años: pálidacon el pelo suelto y las piernas alaire; unos mozalbetes muy pintadosde andares ambiguossubían y bajabanparándose en las esquinasmientras los gendarmes les seguían a distancia conlos ojos. Algunos tipos patibularios simulaban recoger colillas mirandoaviesamente bajo la visera de la gorra embutida hasta el cogote. Los cochesrodaban muy despacio. En las esquinastiritando de fríocon uno o dosnúmeros bajo el brazozarrapastrosos granujas voceaban La Presse y LeSoir. El mundo noctámbulo de la crápuladel hambre y el crimensedesparramaba por el bulevar Montmartrehusmeándolo todocomo perrosconandar tortuoso y vacilanteparándose aquí y allá. Eran souteneursraterosmendigosladrones y asesinos: la triste legión de degenerados que nutren lacrónica diaria de las miserias de las ciudades populosas.
-El souteneur -dijo Marco Aurelio- vive de la prostitutaa quienapalea y asesina cuando no le da dinero. Pues ese souteneurcuando trabajaes decircuando mata y robacolma de regalos a su querida. Si ha ganado en elcabaretla obsequia con un ramo de violetas de diez céntimos. Ya ves que no lefalta su nota sentimental.
-¡Qué curioso! -dijo Petronio.
- V -
A los gritos de Alicia subió la portera consternadatemiendo encontraralgún cadáver en el descanso de la escalera. Baranda salió a abrirla encalzoncillos.
-¿Qué ocurre? -balbuceó la portera-. ¿La señora está enferma?
-¿Qué quiere usted que ocurra? Lo de siempre. Los malditos nervios.
-Era lo único que te faltaba -voceó Alicia saliendo de su cuarto-: chismearcon la portera.
Y encarándose con éstaa medio desnudarsela dijo:
-No hay tales nervios. Es que me ha pegado.
Despuésvolviéndose a Baranday cerrando bruscamente la puertaañadió:
-¡Cobardecobarde! En la calle te haces el sabioel analítico y aquí meinsultas como el último souteneur.
-Pero ¿no comprendes -respondió el médico- que esta vida es imposible?
-¿Y a ti te parece bien lo que haces conmigo? Yo entré muy tranquilasindecirte palabray de prontosin motivo algunoempezaste a llamarme imbécil.
-Y tú ¿por qué me llamaste cínico y mentiroso delante de esa gente quesabes que me odia?
-Porque lo eres. Hace más de un año que no vives maritalmente conmigopretextando que estás enfermo.
-Y lo estoyde los riñones.
-Sí; pero para ver a la otra no estás enfermo ¡Farsante!
-¿Es que yo no puedo tener una amiga?
-Una amigasí; pero esa es tu querida. Tu querida. ¡Niégalo!
-Es la huérfana de un amigo a quien quise mucho. Mi deber es atenderla.
-¡La hija de un amigo! ¡Si eres otro François Prieur! ¿Quién te hacecaso? Tan pronto dices que es la hija de un amigo como que es tu amante.Después de todonada se opone a que sea la hija de un amigo y al propio tiempotu querida. ¡Ahhipócrita!
Después de una pausacontinuó:
-Lo que quiero que me digas es por qué me sedujiste. ¿Por qué te casasteconmigo? Yo estaba tranquila en mi pueblo hasta que tuve la desdicha deconocerte. Tu famatu figuratu aire melancólico y dulce...todo contribuyóa fascinarme. Me conociste virgen. Yo no había tenido un solo novio. Meentregué a ti desde la primera nochesin la menor resistencia. ¡Lo que llorécuando te fuiste! Pensé que no volvería a verte.
Recuerdo quea poco de casadosme engañaste. Me dejabas sola en el hotelen un país extraño cuya lengua yo no hablabay te ibas con las cocotas. Y yote suplicaba llorando que no me abandonases. Temblando de frío y de sueño teesperaba hasta el amanecery tú te aparecías diciéndome que habías pasadola noche con un enfermo. ¡Y yo lo creía! Claroera una infeliz sin mundo nimalicia. Y saltándote al cuello te besabate besabaloca de amor y deangustia. Y ahora que vuelvo los ojos atrásrecuerdo que volvías la cabeza yme rechazabas. ¡Como que venías harto!
Y el médico se paseaba nerviosomedio afligidopero sin dar su brazo atorcer. -Síharto... de ver miserias y oír lamentos.
-Y ahora -continuaba Alicia- porque me rebeloporque no quiero ser plato desegunda mesa¡me insultas y me ultrajas! Yo seré una histéricacomo túdicespero tú eres un miserable. Yo no he leído en los libros; pero he leídoen la vida y ya nadie me engaña. ¿Y quién es más digno de censura: yopobrelugareñasin principios ni cultura intelectualo túsabioeducado enParíshecho a la vida del refinamientocomo llaman los parisienses a todasesas porquerías de alcoba? Asígname una renta con que poder vivir y verásqué pronto se acaba todo. ¡Yo no quiero vivir asíno quiero! -Y pateaba enel suelo furiosadando vueltas de aquí para alládesgreñada y en camisa.
El médicoen jarrasla miraba fijamentemeneando el busto con malreprimida cólera.
-Habla sin gritar -la decía.
Ella continuabaposeída de un deseo irresistible de hablar sin tregua.
-Me echas en cara que no quiero tener hijos. Nono les quiero. ¿Para qué?¿Para darles el triste espectáculo de nuestra vida? ¡Ohno! Tú eres uno detantos maridos a la francesasin escrúpulossin corazónpara quienes lamujer legitima no cuenta. ¡Eres de la madera de los cornudos!
-¿Qué me quieres decir con eso? ¿Que me la pegas? ¿A mí qué? Cuando nohay amor...
-Soy más decente de lo que imaginas. Tú lo que merecías era eso: una mujerque te la pegara hasta con los mosquitos. Pero yosin saber leer ni escribirtengo más sentido moral que tú. ¡Verdad es que más sentido moral que tú letiene un perro!
-¡Pero no gritespero no grites! -la dijotapándola la boca con la mano.
-¡Canalla! ¡Canalla! -gritaba ella ahogadamentepugnando por desasirse.
Cada uno dormía en su cuarto. Baranda entró en el suyo cerrando la puertacon estrépito.
-¡Ahqué harto estoy! -suspiraba-. ¿Cuándo tendré el valor deabandonarla?
En el silencio de la nochemientras todo dormíalos sollozos de Aliciasonaban conto el maullido lastimero de un gato que se queda en la calle bajo lalluvia.
- VI -
La mañana era fría y brumosa. Un atisbo de sol que pugnaba por abrirse pasoal través de la neblinaarrojaba sobre el piso húmedo y pegajoso de losbulevares y las masas oscuras de los edificios una claridad incierta decrepúsculo invernal. De los árbolesque aún conservaban sus follajescaíana manta las hojas secas y amarillas. Eran las once de la mañana y parecían lascinco.
Una muchedumbre heterogénea circulaba apresuradamente atravesando las callesatiborradas de cochesbicicletasautomóvilesómnibus y carros. Se veíanhombres de chistera y levitacon sus serviettes bajo el brazo; tipossepulcrales de alborotadas cabezas; empleados de comerciogarçons livreurs delLouvre y el Bon Marché con sus libreas y sus tricornios de ministros en díasde gala; obreros de blusa con herramientas de carpintería y cubos de pintura;obreritas con cajas de sombreros y negros líos de ropa; vendedores ambulantescon sus carretitas llenas de frutaslegumbres y flores; infelices que tirabanjadeantescomo bestiasde diminutos vehículos cargados de baúlesmuebles ysacos. Alrededor de los kioscos se paraban algunos curiosos a ver los grabadosde las ilustraciones y las caricaturas obscenas de los semanarios satíricos.Escandalizaban el aire el graznar de gansos de las trompetas de losautomóvilesel cascabeleo de los carros y los fiacres y el trote hueco ysonoro de los percherones de los ómnibus sobre el asfalto. Pasaban carros detodas formas y dimensiones: unos largoscomo escaleras horizontales con ruedasatestados de barricas o de barras de hierro que cogían medio bulevar; otroscuadradosde macizas ruedascon cantos ciclópeostirados por una teoría decaballos gigantescos que iban paso a paso sacudiendo el crinoso cuello.
Petronio salía del Círculo donde pasó la noche jugando. Andaba lentamentecon los brazos caídosmuerto de fatiga y saturado de alcohol. Cuanto de negrotenía en las venas le había salido a la caraque era cenicientaorlada decarnosas ojeras de carbón.
La niebla fue disipándose; el sol parecía brillar al finpero indeciso. Nopasaba de un claror violáceo. Petronio echaba de menos el sol de Ganga. Todo sele antojaba de una tristeza fúnebrepenetranteque le hacía pensar en elsuicidio. Siguió andando hasta el Grand Hôtelfrente a cuyas puertas una filade cocheros leía La Libre Parole y L'Intransigeant. Dio unavuelta por el patioentró en el Salón de lecturaa ver si estaba la vieja ysalió luego hacia la rue Royale.
-¡Qué bruto he sido! -se decía-. Por ambicioso lo he perdido todo. Debíhaberme ido cuando ganaba quinientos francos. ¡Qué bruto he sido! El banqueroy la casa son los únicos que ganansobre todola casa. Esa no pierde nunca. Yahora¿qué me hago sin un céntimo? ¡Qué bruto he sido!
Ya no tenía a quien pedirle. Le había pedido a Barandaa Marco Aurelioadon Olimpioal dueño de su hotel... ¿A quién recurrir?
Andando a la ventura llegó hasta el puente de la Concordia. De bruces sobreel murocontempló largo rato el caudaloso río sobre cuyo lomo se deslizabanvaporcitosbalsasremolcadores y lanchas de carbónhacia la parte en queNôtre Dame levanta sus dos torres chatas de fortaleza medioeval. Abajoen lasmárgenesunos cuantos bobos pescaban á la ligneinmóvilescon lacaña tendidamientras un hombre esquilaba a un perro y una vieja apaleaba uncolchón.
Petronio se sentía muy solo y muy tristeperdido en la inmensidad de esteParís quecomo la naturalezase traga con igual indiferencia al genio que alimbécila la virtud oscura que al vicio ostentosoal luchador que al vencidoa la riqueza insolente que a la mendicidad haraposa...
-¡Quién sabe -pensó- si acabaré por echarme al Sena!
De pronto brilló el solun sol artificial que no calentabaun sol nebulosocomo un huevo visto al trasluzque sólo servía para hacer más desolada lafisonomía de la ciudad enorme.
![]()
![]()
- VII -
No tenían hijos; peroen cambiotenían un perrito lanudo que era el niñomimado de la casa. En sus ojillos negros y húmedos y en su cola retorcida sereflejaban las alegrías o las tristezas de su amo. ¿Estaba el doctor de buentalante? El perritoponiéndose en dos piesle saltaba encimale lamía lasmanos ladrando de puro contento. ¿Estaba abatido y caviloso? Se echaba a suspiesmirándole larga y sumisamentecomo implorándole que le contase suspenas.
El perritoque respondía por Mimítenía su historia. Pertenecióprimero a un ciegoa quien guiaba; después a unos gitanosy por últimoa unguitarrista ambulante queen pago de una cura gratuita que le hizo Barandasele regaló. Pasó hambresfríos y miseriasy recibió palos y puntapiés...Por eso tal vez era sufrido y apenas ladraba a no ser a la gente haraposaporla que parecía sentir inveterada inquina. No se daba con Alicia en cuyas faldastemblaba de miedo cada vez que le cogía por el pescuezode las piernas deBaranda.
-¡Sinvergüenzafeogranuja! -le gritabasacudiéndole el hocico ydándole azotillos en las ancas. Mimí se acurrucaba silenciosocon lasorejas gachashaciéndose un ovillo en el regazo de Alicia. ¡Cuán otro semostraba con el médico! Una sola caricia suya le desarticulaba de alegría lacolumna vertebral.
-¿No vale más la compañía de un perro que la de un hombre? -solíapreguntarse Barandapasándole la mano por el lomo.
El perro nos comprendea su modo; nos ama con más absoluto desinterés; dela exudación de nuestro cuerpo extrae como el óleo con que unge su cariñoinalterable; nos huele a distancianos obedece con un gestonos oye cuando lehablamos y nos responde meneando la cola y las orejaschispeantes y parleroslos ojos. Llora y enferma cuando enfermamos y hasta muere de dolor cuandomorimos. ¡Y el hombre es tan ingratoque llama cínico a lodesvergonzado y canallesco! ¿Por qué? Porque el perroprofundamente olfativoy lúbricono se recata como el elefantepor ejemplo. No hay animal mássociable. Entre los perros hay clases como entre los individuos: les hayaristócratas y plebeyos. Una mirada hoscaun silencio prolongado bastan parahacerles sufrir. Poseen una sensibilidad exquisita y aman con un refinamientocomparable sólo con el del hombre.
Les hay filántropos y justicieros; egoístasladronessinceros ehipócritas. Las obras de los naturalistas y los relatos de los viajeros rebosande anécdotas sorprendentes de sus extraordinarias facultades psicológicas.
* * *
Estaba el doctor en su despachocon Mimí sobre las piernascuandoentró mistress Campbelluna vieja inglesa extravagante que trajeaba conllamativo lujoimpropio de su edad. Se pirraba por los colores chillones. Sucara era redonda y prognataa trechos rubicunda; sus ojosazules e incisivos.No hallaba gato en la calle a quien no le hablasebesuqueándolecon su voz deventrílocuo: -Tu as fait ta toilettecheri? -A los perros flacos lescompraba ella misma huesos y piltrafas en la carnicería más próximacon mofade los granujas que la rodeaban como a un sacamuelas.
Era una maníaca ambulatoria. Tan pronto estaba en el Cairo o en París comoen Nueva York o en Sevilla. No podía permanecer una semana en parte alguna. Apesar de sus sesenta años cumplidosno hablaba sino de amor -era su ideafija-y los más de sus viajes obedecían al deseo que la devoraba de hallar unmarido o un amante. Pasaba por los países como una exhalaciónacordándosesólo de las joyeríasde las tiendas de antigüedades y de ropas. Ver uncuadro o unos zarcillos viejos y querer comprarles en el acto era todo uno. Pocola importaba el mérito de la tela. Lo principal para ella residía en suantigüedad.
Se apasionó de Barandacomo de otros muchosy sabedora de sus disensionescon Aliciatrataba hipócritamente de separarles.
-Mi querido doctor -le decía-¡cuánto le compadezco! ¡Pobre amigopobreamigo! -Y le atizaba un beso en la frente.
Baranda no sabía ya cómo quitársela de encima. Ni frialdadesni desdenes;nada podía con ella. Simulaba no enterarse.
Iba a su fin y de lo demás se la daba un ardite. Todos los díascomo uncronómetroestaba allíen su gabineteso capa de consultarle respecto de susalud.
-You sweet dear! -decía besuqueando a Mimíque pugnabaariscamente por escaparse de sus brazos.
-Debíamos endilgársela a Petronio -dijo Plutarco-; a él que anda en buscade una vieja rica.
Mistress Campbell no entendía el castellanopero adoraba en los españoles.Su leyenda de apasionados y celosos la desconcertaba en términos de que al vera algunose ponía pálida y trémula.
-¡Ohlos españoles! -exclamaba-. ¡Dicen que son tan ardientes! ¿Esverdaddoctor?
Jugaba con dos cartas. A la vez que demostraba al doctor la más férvidasimpatía por sus contrariedadesaconsejaba a Alicia que se divorciase.
-¡Ohdear! No comprendo cómo puede usted seguir viviendo consemejante hombre. Yo que ustedme separaba.
A menudo salían juntas Alicia y ella. La conversaciónpor lo comúnversaba sobre el mismo tema.
-Mi matrimonio -decía la inglesa- fue un idilio. ¡Qué amor el que me tuvoaquel hombre! Siempre andábamos unidos. No me dejaba ir sola ni a la esquina.No volvía una vez a casa sin traerme un regalo. He was perfectly charming.
Y Aliciaignorantede que el marido de la inglesa fue un badulaqueunborracho que murió de delirium tremensexaltándose poco a poco con lapintura de aquel idilio imaginarioantítesis de su revuelta vida conyugalacababa por contarla sus más recónditas intimidades. La inglesa experimentabaal oírlas un regocijo inefable que salía a sus ojos penetrantes y duros.
Nunca logró que Baranda se explayase con ella y mucho menos que lademostrase la menor inclinación física. Era una vieja ilusacuyo erotismounido a su fortunala hacía creer en sexuales correspondencias fantásticas.Su vida entera era un tejido de desengaños por el estilo. En el Cairo hallócierta vez a un joven que fingió amarla para cogerla los cuartos.Auto-sugestionándose se forjaba en la fantasía las mis ridículas escenas deamor.
Iba a ver al médico vestida con lujosaturada de afrodisíacos perfumesindios. Creía en el poder fascinador de la toilette. -Una mujer -decía-vestida interiormente de sedapulquérrima y olorosapor vieja que seapuededespertar apetitos genésicos en un joven.
¡Cuántas veces llegó a aquel gabinete con el propósito deliberado deviolar al médicoexcitándole con todo género de estímulos libidinosos! ¡Ycuántas veces también salíadesengañada y macilentaarrastrando su fiebreinsaciada de caricias por la vía pública llena de hombres que ignoraban lasconvulsiones de su carne!
- VIII -
¡Qué mundo tan divertido el que recibía los sábados la Presidenta en sucasa! Monsieur Garionun cornudo; la señora de Páezuna adúltera; Zulemaun turco jugador y corrompido; mademoiselle Lebonuna medio virgen; mistressGaltonuna norteamericana quemientras el marido se mataba trabajando en NuevaYorkse divertía en Parísgastando como una loca y pegándosela con todobicho viviente; monsieur Maigreun peludo poeta decadentecon más grasa en elcuello de la camisa que inspiración en los versos; madame Cartucheuna jamonasáficade quien nunca se supo que tuviese que ver con ningún hombre; monsieurGrilleun mulato escuálido y pasudodiputado por la Martinicaantiguo amigode Baranda; Colliniun pretenso barón italianode inconfesables aficiones;monsieur Lapinun violinista cuya cabeza parecía una esponja.
Mistress Galton no hablaba sino de modistas y carreras de caballos. Maigre nodecía dos palabras sin citar a «su maestro» Verlaine; Grille se jactaba desus quiméricos triunfos parlamentariosy Collini cantaba las bellezas deNápoles y Caprisaboreando mentalmente un plato de macarrones. El violinistano hablaba; arañaba las tripas.
Todos se despellejaban a la sordinasin perjuicio de prodigarse cara a caralas más ridículas lisonjas.
-¡Oh! -exclamaba la Presidenta-. ¡Monsieur Lapin supera a Sarasate! ¡Quéarcoqué arco!
Lapin se inclinaba ceremonioso.
-¡Qué versosqué versos tan sugestivostan armoniosos y penetrantes losde Maigre!
Maigre se doblaba llevándose la mano derecha al corazón.
-Para oratoriala de Grille. ¡Ni Mirabeau!
Grille sacudía la hirsuta pasa.
Y todos decían a coro:
-Pero ¡qué buena es usted! ¡Qué buena y qué inteligente!
Y por lo bajo:
-¡Valiente estúpida!
Una vez que se ibanles ponía de vuelta y media.
-¿Has vistohijanada más pedantesoporífero y sucio que Maigre?
-¿Y has oído rascatripas más rascatripas que el conejo ése?
-¿Y mulato con más humos que Grille?
-¿Y sabes de cornudo más cornudo que Garion?
* * *
-¿Qué se ha hecho la inglesa? -preguntó Nicasia.
-Creo que se ha ido a Pekín -respondió Alicia riendo.
-Esa mujer -añadió la Presidenta- debe de tener azogue en el cuerpo. Nopara en ninguna parte. El doctor la echará de menos...
Alicia sonrió malévola.
-¿Por qué? -saltó Plutarco.
-Dicen que... -insinuó con su natural perfidia la dueña de la casa.
Plutarcosin dejarla acabarcontinuó indignado:
-¿En qué cabeza cabe suponer que un hombre de su gustode su inteligenciay de su instrucción vaya a hacer caso a un vejestorio semejante?
-¡Misterios del amor! -exclamó la Presidenta volviendo los ojos conpicardía a don Olimpioque bajó los suyos ruborizado-. ¡De cuántasaberraciones por el estilo no están llenas las crónicas mundanas!
-¡Ahsí! Y de falsos amores de mujeres que explotan a viejos libidinosos-contestó Plutarco subrayando cada palabra.
La Presidenta se puso como el papel. Don Olimpioverde.
-Lo que no me negará usted -intervino Nicasia echando un capote- es que lainglesa iba con mucha frecuencia al gabinete de Baranda.
-Como van otras muchas. ¿Qué quiere ustedseñora? No todos los hombrestienen el don de fascinar a las mujeres.
-¡El don! -dijo Alicia despechada-. Para fascinar a esa vieja locamalditoel don que se requiere. Diga usted que ahí había otra cosa...
-Lo que puedo afirmar es que el doctor nunca la dijo «por ahí te pudras».Y la prueba la tienen ustedes en que la inglesa ha desaparecido.
-¡Hum! -gruñó Alicia-. Ya volverá.
-Hablemos de otra cosa -interrumpió Marco Aurelio-. ¿A que no saben ustedeslo que le ha pasado a Petronio?
-¿Qué? -preguntó don Olimpio.
-¡Lo más cómico del mundo! Figúrense ustedes que se fue a Niza con unavieja austriaca...
-¿Otra vieja? -interrumpió la Presidenta.
-Con una vieja austriaca que conoció en el Grand Hôtel. Cada vez que ledaba dinero le hacía firmar un pagaré.
-¡Jaja! ¡Qué memo! -exclamó Nicasia.
-Y ella ¡qué tiburón! -añadió Alicia-. Así debíamos ser todas lasmujeres.
-¿Y ese es el moralista de Ganga? ¿El que tronaba contra la corrupciónsocial? -exclamó Plutarco.
-Y ahora sucede que la vieja -continuó Marco Aurelio- le persigue por todaspartes amenazándole con llevarle a los tribunales si no le devuelve loprestado.
-¡Ayqué gracia! -dijo Alicia.
-Y Petronio ¿qué dice a todo eso? -preguntó don Olimpio.
-Pues se ríeaunque no las tiene todas consigo.
-El caso no es para menos -observó Nicasia.
-Pero a ese Petronio le falta un tornillo -exclamó doña Tecla.
-Siempre le faltó -añadió Alicia-. Acuérdese usted de su vida en Ganga.Es medio loco.
-Y mala persona -agregó Plutarco-. Juegabebees licenciosocamorrista...Acabará mal.
-¿Por qué le tiene usted esa tirria? -le preguntó Marco Aurelio.
-¿Tirria? Ninguna. Me es repulsivo. Le creo capaz de todo. Pero ustedMarcoAurelio¿no era su amigo?
-¡Amigo! ¡Psch! Yo no soy amigo de nadie.
En esto apareció la criada con el té que la Presidenta fue sirviendo tazapor tazaempezando por la de don Olimpio.
-¡Cómo le saquea! -murmuró por lo bajo Nicasia dirigiéndose a Alicia.
-Le está dejando sin un céntimo. Me alegropor idiota. Es un sátiro eseviejo.
-¡Cuidado que se necesita estómagoporque mirachicaque es feo!-agregó Nicasia-. Quien me parece más idiota que él es doña Tecla.
-Esa es filósofa... o ciega -dijo Alicia riendo.
-A veces me figuro que se hace la sueca -añadió Nicasia.
-Nomi hija. Siempre fue igual. ¿Qué quieres? Hay criaturas así. Sonfelices.
-De lo único que se queja -continuó Nicasiaburlándose- es de los callosy de la muerte de Cuca.
-¡Pobre! -finalizó Alicia.
Ya en la callePlutarcocon tono de dura reconvencióndijo a Alicia:
-No comprendo cómo se atreve usted a hablar mal del hombre que la ha elevadoa una categoría social...
-¿Y a usted qué le importa? A usted también le ha elevado...
-Sípero yo he sabido pagarle con la más profunda adhesión y el másgrande respeto. Al paso que usted... La culpa es míaporque si yo no hubieraintervenido en el asuntoestaría usted hoy de seguro en Ganga de cocinera oquizá de algo peor.
-Y sería sin duda menos desgraciada.
-Lo que hace usted con el doctor -continuó Plutarcotras un silencio- esinfame. Que el doctor tenga una querida¿justifica en manera alguna suconducta de usted?
-Usted ¿qué sabe? A usted ¿quién le mete?
-¿A mí? Mi deber de amigo. Mi agradecimiento... El doctor está enfermo.
-Por mí ¡que reviente!
-¿Que revienteeh? Reventará usted primero. Porque si el doctor no tieneenergía para ponerla a usted en la calle...
-¿Me pone usted? ¡A verrepítamelo!
- IX -
-¡Era lo único que me faltaba! -exclamó el médico-. ¿Puede usted creeramigo Plutarcoque Alicia anda diciendo por ahí que la inglesa es mi querida?
-Lo sé.
-Lo grave no es eso. Lo grave es que añade que me da dinero. ¡Figúreseusted!
-Esa mujer ha perdido el juicio.
-Síde puro despecho. Como para mí genésicamente no existe (tengo misrazones)imagina que me acuesto con todas las mujeres que conozco. Es unahistérica malévola y obstinada. A diario me dice que me hará todo el dañoque pueda y que no estará satisfecha hasta verme en medio de la calle pidiendolimosna.
-¿Y qué va a ser de ella entonces?
-¡Figúrese!
-A mí no me odia menos que a usteddoctor. ¿Sabe usted lo que dice de mí?Que soy su alcahuete de ustedque le busco a usted las mujeresy hastainsinúa que entre usted y yo hay algo más que una amistad sincera...
-¿Qué quiere usted? Así son las histéricas. ¿Y qué hacer? ¿Qué hacer?-gemíallevándose las manos a la cabeza.
Baranda estaba enfermoa más de los riñonesde la voluntad.
-No le quedadoctormás que un caminoo esa mujer acabará con usted a lapostre: dejarla.
-¿Y la casa? ¿Cómo saco de aquí mis libros y mis muebles? Porque lo quees la casa no se la dejo. Imagínese usted el espectáculo que me daría siviese sacar una sola silla. ¡Ahno! Todo lo prefiero al escándalo.
Tras una pausa continuó:
-¡Si viera usted cómo tira el dinero! «¡Ahmiserable! (así me llama).¿Quieres que ahorre lo que. te has de gastar con la otra? ¡Qué mal meconoces!» He llegado a cogerla miedo. ¡Ahsi mis nervios motores respondiesena mis deseos! Pero es inútil. Pienso una cosa y hago otra.
Después de otra pausaprosiguió:
-¡Si asistiera usted a nuestras comidasa nuestros fúnebres tête-à-tête!Yo no la miro; pero ella me devora con los ojos como si se tratase deauscultarme el cráneo. La criada nos sirve como una sonámbulatemerosa de quea lo mejor estalle aquel silencio en un Niágara de improperios. Por supuestoque la pobre Rosa es su pesadilla sempiterna. ¡La infeliztan buenatanhumilde! Es ellausted lo sabequien me ayuda cuando tengo algún trabajourgente. Va a la Biblioteca Nacional y me toma las notas que necesitola que mepone en limpio los originales para la revistasla que me escribe las cartas yquien me consuela en mis horas de angustia... De la una no recibo sino insultosamenazas y asperezas; de la otrasólo palabras de cariño y simpatía...
Plutarco se paseaba por el gabinetepreocupado y nervioso. Miró a la calleal través de los cristales del balcón.
-¡Qué hermoso díadoctor! ¿Quiere usted que demos un paseo a pie por losCampos Elíseos hasta el Bosque?
-No me vendría mal un poco de solya que soy todo sombra por dentro.
- X -
Bajo los castañosen bancos y sillasse agrupaban charlando familiasburguesasentretenidas en ver el flujo y reflujo de landósvictoriastílburisfiacrescupéscarretelas y automóviles que rodaban por la granavenidacamino del Bosque de Bolonia o de la Plaza de la Concordiaenvueltosen el oro chispeante de aquella tarde diáfana y tibiade límpido azul.
En lujosos trenestirados por caballos que piafaban orgullosos enarcando elcuellomostraban su belleza arrogantes mujeres tocadas de caprichosos sombrerosmultiformes.
-En días como éste -observó Plutarco- en que la primavera vuelvesi no alas ramas de los árbolesya casi mustiasal cielo y al airees un placerindecible pasearse por París. ¡Cómo goza el ojo con el espectáculo de tantamujer elegante y seductoracon el relampagueo del sol en el barniz y losmetales de los vehículoscon el ancho cielo azul y la perspectiva de estospaseos poblados de árbolesjardines y fuentesque dan la sensaciónsimultánea de la clausura de la ciudad y de la libertad sin límites del campo!En nuestros países no disfrutamos de esta alegría luminosa de la naturalezaporque no tenemos estaciones. Pero aquídespués de las brumas y las crudezasdel invierno¡con qué inefable delicia saboreamos esta dulce resurrecciónprimaveral!
Se detuvieron ante el Palace Hôtela cuya puerta se apiñaba unamuchedumbre que aguardaba impaciente la salida del Sha de Persia.
-¿Puede usted creerdoctorque no sé una palabra de los persas?
En esto salió el autócrata con su gorro de astrakán y su levita negra. Susojosa flor de têterevelaban una tristeza de lúbrico aburrido yenfermo. Sus grandes bigotes grisesadheridos en parte a las mejillas terrosasparecían un rabo de zorra.
-Vive le Sha! -gritaron algunosy el landócustodiado por la guardiarepublicana y seguido por los del séquito imperialechó a andar hacia elBosquepaseo predilecto del monarca.
-Prepárese usted -dijo el doctor con cierta jovialidad- a oír toda unaconferencia (usted la ha pedido) geográfico-histórica sobre la Persia.
-Je ne demande pas mieux -contestó Plutarco sonriendo.
-El antiguo imperio medo-persa -dijo el médico- estaba situado en la parteoccidental del Asia. Le limitabanpor el Nortela cordillera del Cáucasoelmar Caspio y la Partia; por el Estelos montes de la India; por el Surel marEritreoel golfo Pérsico y la Arabia; y por el Oesteel desierto de LibiaelMediterráneoel mar Egeo y el Ponto-Euxino. El Éufrates dividía el imperioen dos porciones desiguales: la unaal occidente de dicho ríocomprendía lapenínsula del Asia Menorla SiriaFenicia y Egipto; la otra abarcaba lascomarcas que se extienden entre el Éufrates y el Indo. Al paso que la Media erallana y fértilla Persia antigua era muy caliente y árida y estaba cubiertade arcilla dura y de pantanos pestíferos. A esta inclemencia del medioobedecíasin dudala sobriedad y el vigor indomable de los persas. SegúnHerodotoelpersa no enseñaba a sus hijos sino tres cosas: «montar acaballotirar el arco y decir la verdad». Las más célebres ciudades de esteimperio -el más grande de la antigüedad- eran PersépolisSusa y Ecbátana.Sabemos de las costumbres de los persas por los escritores griegos EstrabónHerodoto y Jenofonte. La organización política de aquella inmensa monarquíarecuerdapor lo sólida y vastala de los antiguos romanos y la de losingleses. Dejaban a cada país sus costumbressu lenguasus magistrados ycierta autonomía. Así proceden los anglosajones en la India. Hubiera sidoimposible imponer la homogeneidad a dominios tan abigarrados en que se hablabalo menos veinte lenguas distintas. Darío no exigía de sus súbditos sinoimpuestos regulares en proporción con los recursos de cada territorio. Dividiósus Estados en veinte satrapíasLa provincia de Persiaque comprendía aPersépolis y Pasagardaestaba exenta de todo tributo. Estas contribuciones sepagaban en numerario o en caballos y carneros. Babiloniapor ejemplopagaba enjóvenes eunucos. El sátrapa era espiado por un secretario regio y un generalque ejercía la autoridad militar.
El imperio fue desmembrado en diferentes épocas. Bajo los Sasanidas quedóreducido al Asia Menor. A partir de la conquista de los árabesPersia cambiósu nombre por el de Irán. Devorada por un sol tórridopobremente regada porríos que se pierden en los arenaleses hoy casi un yermo. Contienesinembargoalgunos valles fértiles y bosques de pinosálamos y robles verdeanen las faldas de sus montesen cuyas entrañas abundan el cobreel plomoelmármol y las piedras preciosas. Peralesolivarescerezos y melocotonerospueblan sus jardines. Sus caballosdromedarios y camellos eran famosos;rebaños de búfalos y cabras pacían en sus llanurasy el osoel león y elleopardo llenaban sus selvas. Sólo dos razasde origen ariolos medas y lospersasdominaban en el Irán. La Mediael país de las llanurasocupaba laregión que se alarga desde la frontera de Asiria hasta la Ecbátana. Persiaocupaba la parte montañosa.
-Continúedoctor. Le escucho extasiado.
-Los persas fundaron un imperio colosalpero no inventaron nada nuevoni encienciasni en arteni en industria. Hasta su advenimientoel viejo mundooriental había sido gobernado por semitas como los asirios o medio semitas comolos egipcios. Con el persael genio ario aparece por vez primera en lahistoria. Rejuveneció la savia de las razas decrépitas yagrandándose poco apocollegó a su auge con los griegosherederos de la civilización asiática.Al hundirse la monarquía babilónicaal empuje de los persas dirigidos porDaríola misión de los semitas parece terminada. Mil años más tardeconlos árabespudo creerse que los persas marchaban a la cabeza del progreso;pero su influjo en el desenvolvimiento humano fue casi nulo. El persa eraasimiladorpero no original. Con el roce de los pueblos sojuzgadossucarácter se corrompió. Imitaron a los caldeos en el uso de las joyasde laorfebrería y del adornoy a las babilonios en el de los amuletos. Se pirrabanpor las sortijaslos collareslos brazaleteslos vidrios de coloreslascopas de plata y los muebles incrustados de oro y marfil. Contra este lujofastuoso tronaron vanamente los retóricos griegos. Eran admirables jinetesnosuperados ni por los partos ni por los árabessus discípulos. La caballeríapersa caía sobre el enemigo como una tromba y desaparecía lo mismo. Suprocedimiento consistía en provocar y fatigar al adversario. El soldado persamontado al revéscon los pies hacia arriba y la cabeza hacia abajomientrasel caballo corríadisparaba sus flechas. La infantería no era menosaguerrida. Su equipo se componía de una tiara de fieltrode una túnica conmangasde una coraza de hierrode largos pantalones y de altas botas atadascon cordones. Sus armas eran un escudo de mimbreun dardo arrojadizoun arcoflechas y un puñal pendiente de la cintura. Cada legiónvestida a la usanzanacionalmarchaba aisladamente. El incontable ejército de Jerjes debió deofrecer la más brillante y multicolora perspectiva.
Los asirios ostentaban cascos con cimera y corazas de lino acolchado; losescitasbonetes puntiagudos; los indiostúnicas blancas; los caspianossayones de pelo de cabra; los árabeslarga ropa talar remangada; los etíopespieles de leopardo; los traciostocas de zorray los pobladores de laCólquidacascos de madera. En medio de este deslumbrador desfile iba elmonarca en su carrotirado por dos caballos nisanossegún la descripción deHerodoto. Cuando se cansaba de ir en el carromanos femeninas le trasladaban auna litera.
Del lujo de los persas nos hablan los griegos que encontraron en el campo deMordoniusdespués del triunfo de Plateatiendas tejidas de oro y platalechos doradoscráterascopas y vasos de oro.
Quitaron a los muertos los brazaleteslos collares y las cimitarrasqueeran también de oro.
En generalel persa se mostraba clemente con el vencidosobre todo si serecuerda la crueldad de los asirios. Sólo la rebelión era castigada sinpiedad. Con todosu historia está plagada de escenas de sangre. El epilépticoCambises y Jerjes cometieron no pocas iniquidades. El persa se sometía sinprotesta a la voluntad del soberano. Soportabasin quejarselos mayoressuplicios. Cambisesantes de casarse con su hermanade quien se enamoróperdidamenteconvocó a los jueces reales para consultarles si había algunaley que permitiera el matrimonio entre hermanos. Los jueces -muertos de miedo-le contestaron que no existía ninguna ley aplicable al caso; pero que síhabía una que autorizaba al «rey de los reyes» obrar como se le antojase.
Los hábitos sanguinarios y sensuales de Oriente están contados con riquezade pormenores en los primeros capítulos del Libro de Ester. Fíjese en cómo sedescribe el boato de Artajerjesel Asuero bíblico:
«Se habían tendido por todas partes toldos de color azul celeste y blanco yde jacinto. sostenidos de cordones de finísimo lino y de púrpura que pasabanpor sortijas de marfily se ataban a unas columnas de mármol. Estaban tambiéndispuestos canapés o tarimas de oro y platasobre el pavimento enlosadode piedra de color de esmeralda o de pórfido y de mármol de Parosformandovarias figurasa lo mosaicocon admirable variedad. Bebían losconvidados en vasos de oro y los manjares se servían en vajilla siemprediferente; presentábase asimismo el vino en abundancia y de exquisita calidadcomo correspondía a la magnificencia del Rey».
-Pero ¡qué memoria tan admirable tiene usted! -exclamó Plutarco.
-Es lo único que me queda -contestó Baranda.
-¿Y cuál es la religión de los persasdoctor?
-El estudio de los Vedas (código religiosoen vigor todavía entre losBrahamanes) ha demostrado que la religión persa nació del naturalismo. Losmagos persas (magoen pehlvisignifica sacerdote) tomaron sus doctrinas a losgimnosofistas indios (Diógenes Laercio). El persa cree en un Dios bueno-Ormuzd- (equivalente al Indra védico) y en un Dios malo -Ahrimán-eternosrivales. Formaban la corte celestialcomo si dijéramosde estos diosespersonificaciones de los fenómenos naturales y genios que representaban lasfuerzas vivas del Cosmosespecie de hipóstasis de todo lo que tieneinteligencia y cuyo origen debe buscarse en la adoración de las almas. Elmazdeismo simbolizaba la lucha entre el bien y el malla luz y las tinieblasla vida y la muerte. Para conjurar al espíritu maligno inventaron plegariasritos y ceremoniastoda una ciencia de sortilegios y evocaciones. El granprofeta de esta religión fue ZarathustraZoroastro o Zerdusch. Mítico o realpues nada se sabe de su vidase considera como el legislador religioso de lospersas. Se le atribuyen libros sagradosde los que sólo se conservanfragmentos en el Avesta. Para los griegos y los romanos fue el fundadorde la magiadígase taumaturgo.
Según EstrabónGregorio NaziancenoAmiano Marcelino y otrosel tipoclásico del mago y del encantador en Occidente fue el persa. Una planta que losarios empleaban en sus libaciones -aclepsia acida- se convirtió entrelos persas en un símboloqueal decir del Avestadaba la muertelavidala salud y la belleza. Para ellos personificaba el genio de la victoria yde la saludque se dejaba beber y comer de sus adoradores.
Con el nombre de Avesta se designa el conjunto de los textosmazdeístas o «libros sagrados de los antiguos persas»que se hallan hoy enBombayen poder de los Parsisy en Persiaen poder de los Guebres.
El Avestalibro litúrgicotal como ha llegado hasta nosotrosrepresenta los ritos del Gran Avesta primitivocuya destrucción parcialse atribuye a Alejandro. Según la tradición parsiel Avesta secomponía primitivamente de veintiún nasks o librosde los cuales seposeían fragmentos en tiempo de los Sasanidas. De estos libros sólo seconserva uno completo: el Vendidadde carácter civil y religiosoenque se tratan cuestiones cosmogónicas. Está redactado en forma de diálogosentre Ormuzd y Zoroastro. La antigüedad conoció el Avesta; pero la EdadMedia y el Renacimiento le ignoraron. El Vendidad recuerda la Leymosaica.
La limpieza fue siempre la principal preocupación de las religionesorientales. Casi todas las leyes judaicas obedecen a la higiene. Se proscribe elcerdo porque el cerdo es nauseabundo. En el Avesta el objeto impuro porexcelencia es el cadáver porque engendra la corrupción y la peste.
El fin de la purificación es evitar el contagio que pasa del muerto al vivo.De donde viene la prohibición de arrojar los cadáveres al agua. El líquido-la ciencia moderna lo ha confirmado- es el conductor principal de la impureza.El gran purificador es el fuego.
Toda la religión del Avesta descansa en esta mezcla de misticismo yde previsiones higiénicas. El perroa quien la mayoría de los pueblosorientales mira con desprecioes muy estimado de los mazdeístaslo cual puedeque responda a que el perro es el amigo y el protector del hombreel adversariosiempre vigilante de sus enemigos y el guardián de sus rebaños.
El Vendidad consagra todo un capítulo a las leyes que tiran aprotegerle. «Cincuenta palos al que maltrate a un perro de caza; setentaa unperro vagabundo; doscientosa un perro de pastor; de quinientos a ochocientosal que mate a un perro. Mil palos al que mate a un erizo...»
Sin proclamar como el budismo la piedad universalel mazdeísmo proclamólos deberes del hombre para con el animalparticularmente para con el buey quele ayuda en su laborle da su carne y le viste con su piel. Según Darmesteter(cuya traducción francesa de los libros del Irán le recomiendo)eladvenimiento de la religión de Zoroastro representa el advenimiento de lajusticia para los animales. «El alma del buey lloraba. ¿Por qué me hascreado? Heme aquí víctima de los malvados que me maltratan. No tengo másprotector que tú. Asegúrame un buen pasto...»
La nota predominante de esta religiónque no excluye los tormentos delinfiernoes una dulzura penetrante. Zoroastro triunfa del mal por la santidad yla plegaria. Muchas páginas del Avesta exhalan un inefable perfumeevangélico.
-¡Qué hermoso es el estudio! -exclamó Plutarcoperdida la mirada a lolejos de la Avenida del Bosqueque tenía algo de fantástico.
-Gracias al estudio -prosiguió Baranda-hemos podido penetrar en el alma deaquellas arcaicas civilizaciones. Champollion descifra los jeroglíficosegipcios: Botta y Layard hacen surgir de los desiertos de Asiria suntuosospalacios; Rawlinson y Oppert leen en los libros que dormían entre el polvo delas ruinas de Nínive... La arqueologíaque ha pulverizado tantas leyendaslabíblica inclusivehace hablar a la esfinge que parecía eternamente muda;obliga a las pirámides a contar sus secretos secularesy da vida y movimientoa los laberintoslos obeliscos y las necrópolis. Del suelo de la Mesopotamiabrotan capitales enterasdueñas un tiempo del Asiaque nos revelancon losextraños caracteres de sus murossu idiosincrasia mental... La historiadesimple relato novelescose ha transformado en ciencia. Hasta poco ha se creíaque los griegos habían sido los iniciadores de toda culturaque eranoriginales y que nada debían a las civilizaciones que les habían precedido.Mientras los helenos vivían en la barbarieen las orillas del Nilo y en lasllanuras de Caldea florecían magníficos imperios.
-Quisiera saber algo de la Persia modernadoctor. Por ejemplocómo vive elSha -preguntó Plutarcocada vez más anheloso de instruirse-. ¡Es taninteresante todo eso!
-Precisamente he leído en estos días la relación de un viaje a Teheran decierto diplomático francés.
El palacio real -dice- constacomo toda casa persade dos partes: unadestinada a los hombresy otraal harén. Está rodeado de jardines de rosassombreados por cipresespinosplátanos y saucesarrullados por el rumor defuentes de porcelana azul. Al este del jardín de las Rosasel sol de lospalacios levanta sus dos torres cuadradas con belvederes exornados dearabescos amarillos y azules. Desde estas torreslas odaliscas observan laentrada populosa de los bazares. Al pie de las torres se abre una galeríacubierta de tapices de Gobelinos que representan El coronamiento del Fauno yEl triunfo de Venus. En la parte norte está el museouna sala sin finde riqueza incomparable. El suelo desaparece bajo las alfombras persas máscaprichosasmagistrales modelos del arte antiguo. Allí se yergue el trono delos Pavos realesdeslumbrante de oro y esmaltes preciososcuajado de pájarosfantásticos y de quimeras que se eclipsan ante las fulguraciones deldiamante-solevaluado en ciento cincuenta millones.
Luego viene el Cuarto de los Diamantestapizado de espejos y de cristalesque cuelgan del techo en irisadas estalactitas.
Despuésla Bibliotecatesoro de viejos manuscritos con inestimablesminiaturas. Después viene la Puerta de las Voluptuosidades que conduce alharén y que sólo pueden franquear el Sha y los eunucos.
Al salir de las habitaciones realesse atraviesa una galería que da sobreun patio redondo. Allí está el Ministerio de relaciones extranjeras. Una seriede ventanas de madera y una reja le separan de un jardín sembrado de plátanos.En el centro del jardín corre una fuente. Un gran vano se abre en la fachada:es la Sala del Trono. Las columnas de alabastro sostienen el entablamento. Enlas paredes una serie de retratos de reyes arrojan una nota grave atenuada porla vecindad de múltiples espejitos de brillantes facetas. En el fondo unaarcada sombría se ilumina de súbito: son los cambiantes de los vidriosfloridos que se reflejan en el agua de un estanque.
En primer término está el Trono. Es de mármol blancotransparenteconincrustaciones de oro. Está sostenidoen el centropor columnas cortasconleones sentados en la base. A los lados ostenta pequeñas estatuas de pajesvestidos a la persa. El respaldoespecie de encaje cinceladose extiende entredos columnitasque conducen a una galería bajarecargada de inscripcionesque completa esta magnífica tribuna imperial.
En torno del estanque rectangular se mueven los dignatarioscon sus grandesturbantes de tela blancasus amplias y largas túnicasen que enormes grapasincrustan sus raros botonesde los que penden cadenitas de perlas.
Un silencio repentino acalla el rumor de esta multitud inquieta yparlanchina; las cabezas se doblanlas actitudes se tornan humildes ysuplicantes. El rey de los reyes acaba de entrar. Atraviesa lentamente losjardinessube al trono donde se sienta a la usanza orientalapoyado en cojinesrecamados de perlas. Su levita negracerrada con botones de diamantesseesfuma ante el relampagueo de las piedras.
La crestainsignia del Poderse abre como un abanico de fuego sobre unrostro melancólico y dulce. Con gesto rítmico e inconsciente acaricia suslargos bigotesmirando en torno suyo con mirada misteriosa que sale como de unsueñomientras su poeta favorito canta las glorias de la tribu de los Kadjors.Cada vez que suena el nombre de Mouzaffer-ed-Dinla muchedumbre se prosterna.De los labios del Sha caen algunas palabras benévolas. Después se le presentala taza de café y el Kalian de oro y por último empieza el desfile detropas y funcionarios al trueno tempestuoso de las músicas militares...
-¿Verdad que el cuadro tiene vida y color? -agregó Baranda terminando suconferencia.
-¡Admirableadmirable! -exclamó Plutarco viendo con la imaginacióna laluz de aquella puesta del sol parisienseel fausto y la opulencia de la corteoriental.
- XI -
Alicia recibió furiosa al médico.
-¿Te parece bien que me haya pasado el díaeste día tan hermosoencerrada?
-Porque has querido.
-No. Porque no has querido tú acompañarme. Me aburro de andar sola por esascalles como perro sin amo. ¡Con qué placer hubiera dado un paseo por elBosque!
-¿Y por qué me niego a acompañarte? Porque el salir contigo es un eternodisputar. Apenas ponemos los pies en la calleempiezan las recriminaciones ylos insultosy todo a gritos para que se enteren hasta las piedras.Comprenderás que pocas ganas han de quedarme luego para volver a salir contigo.
-¿Y acaso te calumnio? ¿No eres un hombre sin pudor? ¿Cómo llamas a esode vivir públicamente con una mujer que no es la tuya legítima?
-Yo no vivo públicamente con mujer alguna. Esa mujer -te lo he dicho milveces- es una amiga.
-¡Mientes!
-Una amiga que me ayuda en lo que tú no puedes ayudarme. ¿Puedes túcopiarme los artículostomarme notas?...
-¡Si no sé leer! ¿Por qué me lo repites? ¡Para humillarme!
-Bueno. ¡Déjame en paz!
-¡Qué he de dejarte en paz! ¿Por qué no me hablabas así en Ganga?¡Hipócrita!
-¡No me nombres tu tierra! ¿Hipócrita yo? ¿En qué? ¿Qué diré de ti?Recuerda lo que fueron nuestros amores en Ganga. Puramente epidérmicos.
-¡Ahsi me hubiera entregado del todono te hubieras casado conmigo! Mehubieras plantado como has hecho con otras. Peroclaroel deseo de poseerme...
-¡Valiente posesión! Cuando empleas preservativoste estás quejando unahora de la matriz porque el agua fría te daña; y cuando no les empleasmeobligas a realizar el acto a medias. ¡Y quieres que me acueste contigo!
-¡Nono quiero tener hijos! ¡Soy más honrada que tú!
-Si tanto miedo tienes a los dolores del alumbramiento¿por qué no tecasaste con el Espíritu Santo? Hubieras concebido por obra y gracia suya...
-¡No te burles!
-Pero eso me tiene sin cuidado. Después de todopuede que tengas razón.¿A qué engendrar más infelices? A mí lo que me importa es la paz.
-¿Cómo quieres que la haya después de tus continuas infidelidades? ¡Quéinmundicia es la vida conyugal! Por un matrimonio honrado y puro¡cuántoscomo los que describe Octavio Mirbeau en Le journal d'une femme de chambre!
-¿Cómo has podido leerle?
-¡Me le ha leído Nicasiahombre! No me fastidies más. Después que me hascorrompido...
-¡Corromper! ¡Corromper! Todoshombres y mujeresnacemos corrompidos.¡Cuán otro hubiera sido contigo si me hubieses tratado con más ternura!
-¿Que no he sido tierna contigo? ¡Qué descaro! ¡A vermírame de frente!
-Suponiendo que fuesen ciertas todas esas traiciones sentimentales de que meacusas...
-Al finconfiesas.
-¿No tengo otros méritos a tu consideración? Pero a la mujer ¿qué laimportan los méritos intelectuales del hombre? Ya puede ser un canallaunineptoque con tal de que la ame y la sea fieltodo se lo perdona. Y ya puedeser un genioque si no se pliega a sus caprichos y no la rinde pariasno lamerecerá el más mínimo respeto.
-Tú ¿inspirarme respeto? ¿Porque tienes los ojos melancólicos y sabesunas cuantas paparruchas?...
-Ya que no por lo que valgo mentalmente -eso eres incapaz de apreciarlo- porhaberte al menos sacado de la oscuridad en que vivías. ¿Quién eras tú? Unamiserable inclusera...
-En Ganga no hay inclusa. ¡Mientes!
-Una india...
-¿Y tú? ¡Quién sabe de qué huevo saliste!
-¡Alicia!
-Tú puedes ofenderme; pero yo no.
Toda conversación era inútil. El médico no la amaba y ella sentía por élla sorda inquina que sucede a los amores contrariados y la envidia tácita queinspira a todo ser inferior-sea mujer u hombre- la superioridad desdeñosa.
Tratar de convencerla era machacar en hierro frío. Nadie podía alejarla desu delirio lúcido. Aquel hombrea quien ella juzgó honrado -para la hembra lahonradez masculina se reduce a la monogamia-aparecía a sus ojos despechadoscomo un libertino despreciable. No abrigaba otro designio que vengarseinfernándole la vida. Su saludcada vez más quebrantadasus pérdidas dedinerosus cavilacionessus disgustosmaldito lo que le preocupaban. Élcontoda su instrucción y su talentono había parado mientes en que la mujer todolo soportagolpes e injurias inclusivemenos la indiferencia amorosa. Unamujerdesdeñada corporalmente por el hombre a quien amaes capaz del crimen.Ser imaginativo y sentimentalno puede menos de representarse por modoplástico el desdén como la prueba más palmaria de una traición. Y entoncesveal través del vidrio de aumento de los celosal hombrea un tiempoquerido y odiadoprodigar a una rival las lúbricas caricias que ella sefiguraba haber monopolizado de por vida.
- XII -
Alicia se levantó aquella mañana más irritable que de costumbre. Empezó atrasladar los mueblescomo solíade un lugar a otrodando gritos a la femmede chambre. Dormía poco y comía menos. Después de almorzar se echaba enel canapéentre cojinesy allí permanecía adormilada una o dos horas.
-¡Es usted más cerrada que una mula! -decía a la sirvientaque no sabíadónde meterse-. ¿A quién se le ocurre poner el biombo en el pasillo? A verdéme usted acá ese gueridon. ¡Y lárguese! No sirve usted más que deestorbo. ¡Bestia! -Y con una actividad de ardilla se ponía a revolverlo todotan pronto subiéndose en una silla como tendiéndose en el suelo para ver sihabía polvo bajo los muebles.
No eran las seis de la mañana. Una luz borrosa que entraba por los cristalesdel balcón dejaba ver la silueta de la femme de ménage que barría lasala.
-¡Pase usted la escoba por aquí! -la gritaba Alicia-. ¡Por allí! Veausted cómo está eso de polvo.
No pudiendo dominar su impacienciatomaba ella misma la escoba.
-Peroseñora...
-¡Qué señorani qué señora! ¡Lárguese usted también! ¡No he vistogente más inepta!
Luegopasando al pasillo donde estaba un gran armario de ropase ponía acontar los manteleslas servilletaslas toallas...
-¡Aquí faltan dos fundas de almohada! ¡Y tres sábanas!
A los gritos despertaba el médico.
-Ya empezó Cristo a padecer -gemía-. A verque me preparen el baño. Tengoque salir en seguida.
-¡Aguardasi quieres! Lo primero es arreglar la casaque está hecha unainmundicia.
-¡Cuándo acabarás! No hay día en que no se te ocurra algún nuevocambió. Deja los muebles. Los vas a gastar con tanto llevarles de un lado paraotro.
-¡No me da la gana! ¿Me meto yo con tus enfermos? No te faltaba más queeso: que te metieras en las interioridades de la casa.
A cada olvido o equivocación de las criadasrespondían nuevos gritoslamentaciones y lágrimas.
-¡Estas burras van a acabar conmigo!
-¡Y tú vas a acabar con todos! -exclamaba el doctor desesperado.
Daban las once y Aliciadesgreñada y polvorientacontinuaba trajinandolocuaz y febricitante.
El médico por no oírla se largaba a la calle.
-¡Es lo mejor que puedes hacer! -aullaba Alicia tirándole la puerta.
Cambiaba de sirvienta todos los meses. ¿Quién podía soportar aquel deliriolocomotor acompañado de apóstrofes?
- XIII -
El Círculo Voltaire estaba en la rue Laffite. Desde lejos se le distinguíapor los dos grandes faroles que esclarecían la entrada. A la izquierda de lapuerta principal había una sala de recibo que se poblabaal caer la tardedecocotas que iban en busca de sus amantes o de jugadores gananciosos.
Traspuesto el vestíbulo y empujando una mampara de cristalesse llegaba aun salón oriental tapizado de rojo y rodeado de columnas. En el centro seerguíasobre empinado pedestaluna estatua de bronce con un candelabro decinco bujíasceñida en la base por un diván circular de cuero junto a cadacolumna había un jarrón con plantas tropicales. A la izquierda se abría unasala con una mesa de cuatro asientosprovista de carpetas y avíos de escribiry no lejosen una mesa arrimada a la paredse amontonaban los periódicos deldía. Sobre aquella mesa sólo se escribían angustiosas epístolas en demandade dinero. No había que preguntar: cada carta era un sablazo.
A la derechaen sendas mesitasse jugaba al ecartéal ajedrez y alos dados. En el fondoseparada del salón por otra puerta de cristalesestabala sala del baccaratmuy lujosacon grandes medallones en las paredesque representaban simbólicas mujeres desnudas. Del techo colgaban dos enormeslámparas de bronce erizadas de innúmeros globos eléctricos.
A un lado y otro se extendían largos divanes de cuero castaño en que seechaban a dormir algunos jugadores recalcitrantesperdido el último céntimo.Pasada la puertaa mano izquierdaestaba el cajeroun judío obesode ojossaltones y adormiladosque apenas podía moverse. Tenía al alcance de la manouna caja cuyas gavetas abiertascomo el teclado de un armoniumconteníanordenadamente fichas de cinco y veinte francos y embutidos de oro y plata. Enuna ancha cartera negra depositaba los billetes de quinientos y mil francos querecibía a cambio de placas.
En torno de la mesa del baccaratempujándose sobre los que jugabansentadosse revolvía febril una muchedumbre cosmopolita: generalessur-americanosviejos con la Legión de Honor y otras condecoracionesbanqueroscómicosliteratoscorredores de bolsaduques entretenus yvagos que vivían del sable. El tipo judaico predominaba.
-Un louis tombe! -voceaba uno.
-Quart au billet -decía otro.
-Cent louis à cheval -decía una voz catarrosa.
Y el croupier repetía las posturas. Luego agregaba gangosamente:
-Lés jéux sont faits? Faités vos jéuxmessieursfaites vos jeux! Lesjeux sont faits? Rien ne va plus!
Y con la raquetasemejante a un lenguado de ébanopasaba de las manos delbanquero a las del punto los naipes.
-¿Carta? -decía el banquero.
-Carta -contestaba uno de los paños.
-No -respondía el otro.
-Siete -replicaba el banquero tirando las cartas sobre el tapete y queriendodisimular el regocijo que chispeaba en sus ojos.
-Bon partout -agregaba el croupier barriendo con la hoz laspilas de fichas rojasblancas y verdes de los puntosque ponía luego enordenno sin escamotear de cuando en cuando alguna que se deslizaba por labocamanga de su fraque.
Un criado de librea pasaba de tarde en tarde un cepillo por el tapete paralimpiarle de la ceniza de los cigarros.
El banqueroen cuya cara fangosa había algo de una quimera meditabunda de Notre-Dameestaba de buenas.
Ganaba más de cien mil francos.
Algunos jugadoreslevantándose de prontotomaban la puerta. Otros sequedaban allí rondando a los que ganaban para darles un sablazoo jugandomentalmente. En muchos semblantespálidos y ojerososse reflejaba unaansiedad taciturna. En otrosuna indiferencia de camellos. Nadie hablaba. Todosestaban pendientes de las cartas queen su vertiginoso y monótono vaivénsellevaban capitales enterossin un gritosin una protestasin unaconvulsión...
La noche volaba en medio de este torbellino calenturientode este obstinadoretar a la fortunaciega y caprichosatan goyescamente simbolizada por JeanVeber en una mujer desnuda y cínicacon un ojo vendadocomo caballo depicadorsujeta de una cuerda por un mendigo astroso que lleva una rueda en unbrazo. Y esta mujeren cueros y borrachacon un plumero rojo en la cabeza y unpalo atravesado sobre los hombrosbaila al son de una murga de míserosidiotas...
-La banque est brulée! -gritó el croupier.
Todos los jugadores se levantaron.
-Combien la banquemessieurs?
-Cinquante louis -dijo uno.
-Cent -dijo otro.
-Trois cents!
-Cinq-cents!
-Six cents!
-Mille!
-Mille louis -pregonó el croupier-. Personne dessusmessieurs?
Y como nadie respondieseañadió:
-Adjugée á mille louis.
Mientras el banquero cambiaba billetes por fichas y el croupier barajabacomo un prestidigitadorlos naipesun viejo gordo iba leyendo en voz alta elnombre de los jugadores inscritos en una pizarra. Entre esos nombres figuraba elde Petronio que acababa de llegar con Marco AurelioEl alcohol y el libertinajele habían aviejado. Sus ojeras eran más violáceas y su arco zigomático máshondo. Velaba sus pupilas una sombra siniestra y su labio inferior caídotemblaba. A menudo se llevaba una mano a la pantorrilla porque imaginaba que unbicho repugnante le subía por ella.
Según contaba Marco Aureliomuchas noches se figuró ver perrosgatos yratones. Su inapetencia era tal quecon todo de ser las dos de la mañanaaúnno había comido.
De su lío con la vieja austriaca sólo le quedaban quinientos francos.Estaba entrampado hasta los ojos y ya no podía pasar por los bulevares porqueen todos ellos debía algo. Calándose el monóculo y mostrando a Marco Aureliocinco fichas verdesle dijo:
-¡Mis últimos cartuchos!
-Faites vos jeuxmessieurs -gritó el croupier-. Faites vos feux! -yempezaron a llover sobre la mesa placas de todos colores y billetes de banco. Eltapete semejaba una ensalada de remolachaspatatas y pepinos.
Petronio pidió un cognac. Luego encendió un cigarrillo.
-Nueve -dijo el banquero.
-Bon -respondió uno de los puntos arrojando las cartas con violencia alcentro de la mesa.
-Exquis! -añadió el otro punto.
Petronio se quedó mirando fijamentecon una mirada de odio profundoalbanquero que sonreía con aquella boca que le cogía de oreja a orejamientrasel croupier recogía las posturas.
-J'ai la guigne aujourd'hui -dijo uno de los jugadores.
-Faites vos jeuxmessieurs! Faites vos jeux! Les jeux son faits? Rien neva plus! Rien tombe! -gritó el croupier.
-Ocho -dijo el banquerocada vez más sonriente.
-Bon partout -respondió el croupier segando de nuevo aquel campode fichas.
-¡Mal rayo te parta! -gruñó Petronio.
-Cet homme là est extraordinaire. Quelle veine! -exclamó uno de lospuntos.
-Jamais j'ai vu une chose pareille! Il a passé... Combien des fois il apassé? -preguntó otro.
-Ce soir-ci? -dijo una voz-. Sais pas. Mille fois je pense.
-Faites vos jeuxmessieurs! Faites vos jeux!
Los jugadoreslejos de retraerse y esperar a que pasase la rachatriplicaban las posturascomo hipnotizados por el banquero y atraídos por lasfichaslos luises y los billetes que se acumulabancreciendodelante del croupier.Era curioso observar la timidez con que jugaban cuando ganaban y elatrevimiento con que apostaban cuando perdían. ¿Era el placer áspero quedespierta exponerse a un peligro?
-¿Cuánto hay en banca? -preguntó Petronio con voz aguardentosa.
-Sesenta mil francos -respondió el croupier.
-Quinientos luises -añadió Petroniono sin sorpresa de los circunstantes.
-A qui la main? -preguntó uno.
-A moi -respondió Petronio con desdén.
-Carta -dijo el banquero.
-Carta -pidió uno de los puntos.
-Carta -añadió Petroniotemblándole las manos.
-Cuatro -respondió el banquero.
-Dos -dijo uno de los puntos.
-Baccarat -dijo Petroniocasi tan bajo que apenas se le oyó.
Al ver que no daba señales de vidael banquero y el croupier leinterrogaron simultáneamente con los ojos.
-Monsieur?... -osó decir el croupier.
Los jugadores se miraban los unos a los otros estupefactos.
-No tengo dinero -respondió Petronio tras una larga pausa.
Un rumor de colmena corrió entre la muchedumbre atónita.
-Pues cuando no se tiene dinero -dijo el banqueroen voz alta- no se juega.
-Pero ¡se mata! -rugió Petronio descerrajándole un tiro a boca de jarro yemprendiendo la fuga. La multitud le rodeó tratando de desarmarle. A ladetonación acudió la policía. No faltó quienaprovechándose de laconfusiónrobase del tapete algunos luises. Petronioviéndose perdidovolvió el arma contra sí perforándose el cráneo.
- XIV -
Cuanto ganó don Olimpio en Gangavendiendo comestibles averiadosibapasando a manos de la Presidenta...
Doña Tecla nada veía. Su anemia cerebral iba en aumento. Se figuraba que elúnico lazo que les unía era la animosidad que sentían por el médico. ¿Porqué le aborrecían? Porque el doctor no se recataba para decir a quien quisieraoírle que la Presidenta era una tía y don Olimpioun zoquete. AdemásdonOlimpio no olvidaba ni el desdén con que contestó a su brindis la noche delbanquete en Ganga ni el haber seducido en su propia casa a Alicia.
Todono obstantese lo hubiera perdonado si Baranda hubiera sido unamedianía. ¿Quién era don Olimpio? Un pobre diablo salido del fondo de unaaldea que no figuraba en el mapacomo quien dice. Si no hubiera visto nunca almédico de cercade juro que hubiera formado en el número de sus admiradores.Pero el hecho de rozarse con élde frecuentar su casade saberpor la mismaAliciaciertas intimidades que le pintaban como hombre apocado e irresolutosuponía que le autorizaban a tratarle de tú por tú. Esta pretensiónigualitaria no pasaba de mera pretensiónporque en presencia del doctor no seatrevía a desplegar los labios. Habituadopor otra parteal despotismo deaquellos paísesque a la larga envilece y familiariza el espíritu con losmedios violentosno se postrabaen rigorsino ante el palo y la amenaza.
Un hombre toleranteque no andaba a cintarazosle parecía tonto decapirotepor intelectual que fuese. El desdén silencioso del médico lemortificabale hería en el amor propio. Se desquitaba a su modopropalandomalignamente que Baranda era un cirujano de pacotilla.
-En Ganga -decía para probarlo- operó cierta vez a una señora y luego decosida tuvieron que abrirla de nuevo. ¡Porque se dejó olvidado un bisturí enel vientre de la víctima!
El hecho era cierto: sólo que el cirujano a quien aludía no fue Baranda.
Nadie daba crédito a estas paparruchas; pero la calumnia corría. Lavenganza que urdía la Presidenta y él era obligarle a abandonar a Rosa. Coninsinuaciones primero y sin ambages despuésinfluían en el ánimo de Aliciapara que no le dejase a sol ni a sombra.
-Tú no debes permitir esohija mía. Figúrate que se le antoje testar ensu favor. Nadaque te quedas en la calle. Ustedes no tienen hijos...
-Eso -agregaba don Olimpio-. No tienen hijos. De modo que no tienes derechosino a la cuarta marital. Poca cosa.
Alicia se quedaba meditabunda. Luego exclamaba:
-Quien tiene la culpa de todo es ese correveidile de Plutarco. ¡Le odio!¡Le odio! ¿No sabeshijaque quiso violarme en el buque cuando me trajo aParís? Y en cuanto a la Rosa... ¡A esa la arranco yo los ojos! ¡Ahestasfrancesasestas francesas!
La Presidentamás astuta que don Olimpiopudo apreciar el efecto de sumalévola sugestión.
* * *
La escena entre el doctor y Aliciaa raíz de esta conversaciónempezósiendo dramática y acabó en idilio.
-Como me sigas embromando -gritaba el médico- te planto en medio del arroyo.Como suena. ¿Dónde está la ley que me obligue a seguir viviendo contigo? Aver ¿dónde?
Aliciatemerosa de que el doctor pusiese en planta lo que decía ysorprendida por aquella energía inesperadarompió a llorar.
-¡Me dices eso porque no me quieres! ¡Porque nunca me quisiste! ¡Porquesoy pobre y no tengo a nadie en el mundo!
Después de un silencio entrecortado de sollozos continuaba:
-Me parece que lo que te pido nada tiene de absurdo. ¡Porque te amosíporque te amo! -y se le echaba encima a besarle-. ¡Porque estoy celosa!
Barandaa su pesarenternecidola calmaba:
-Vamosno llores.
-Estoy enfermame lo has dicho muchas veces haciéndome trabar frascos yfrascos de bromuro y de cuanta droga hay en la botica. ¿Qué culpa tengo deestar enferma?
Luego añadía jeremiqueando:
-Bueno. Si no quieres dejarlano la dejes. Yo no puedo ni quiero obligarte.¡Cuánto me has hecho padecer! ¡Cuánto he llorado por ti! ¡Y dices que mevas a plantar en el arroyo! ¡Qué desgraciada soy! ¡Qué desgraciada!
De sobra sabía el efecto que semejantes reprochesvelados por una ternuratal vez ficticiatal vez sincerapero transitoria y superficialproducían enel almanaturalmente sensiblede su marido. Era artera y perspicazcomo todaslas histéricasy sólo el miedo al castigo ponía dique a sus arrebatos.
-Te prometo -continuó-te prometo enmendarme. Pero ¡no seas tan duro! ¡Yno me dejes tan sola!
Y la escena acabó en una cópula sobre el divánen una cópula de gallorápida y desabrida.
Alicia pudo entonces convencerse de que todo había concluidode que ya nole inspiraba el amor más mínimola más ligera ilusión. Lloró en silenciocon lágrimas ardientesy pensó en su madre cuyo recuerdo no podía consolarlaporque nunca la había visto. Luego la entró una curiosidad irresistible desaber quién fue y cómo era físicamente y si había tenido más hijos. Desúbito la asaltó una sospecha. ¿Sería su padre don Olimpioaquel viejorepugnante y lujurioso? ¡Ahno! No se hubiera atrevido a querer seducirme.¿Era el primer casodespués de todode que un padre -y un padre natural-tratase de corromper a su propia hija? El hombre es capaz de todo. Impúbersemasturba o se pervierte en el dormitorio de los colegios con los condiscípulossin menoscabo de violar gallinasgatas y perras... De hombreno respeta edadni categoría socialni parentesconi lazos de amistad como haya una falda pormedio.
-¡Ahqué nauseabundo es el hombre! ¡Qué nauseabundo! -exclamaba haciendouna mueca de asco.
- XV -
La muerte de Petronio produjo al principio cierta dolorosa sorpresa en lacolonia sur-americana. Cada cual la comentó a su modo.
-No me coge de improviso -exclamó Baranda.
-Era un alcohólico. Y los borrachos acaban por lo común suicidándose.
-¡Pobrecito! -gimió doña Tecla-. No puedo olvidar que era paisano mío.
Marco Aurelio apenas pudo dar cuenta de lo sucedido. ¡Fue tan rápido!Ademásél no estaba presente. Escribía en aquel momento una carta a donOlimpio pidiéndole cien francos.
A Plutarco tampoco le sorprendió.
-¿No dije que iba a acabar de mala manera? No se puede vivir impunementecomo él vivía.
-Me parece estarle viendo -decía Marco Aurelio- con aquel andar lánguido ytortuoso de quien no está habituado a pisar en calles iguales y rectassorteando centenares de transeúntes encontradizos. Hablaba siempre a gritosmoviendo los brazos como quien nada en seco.
-Me acuerdo -añadía por lo bajo don Olimpiodirigiéndose a los hombres-de que recién llegado a Parísandaba como loco. -«¿Quién es ésa?» -mepreguntaba a cada paso. -«Una cocota». -«¿Una cocota?» -«Síuna cocotade un luis». -«¿De un luis? ¡Si parece una gran señora!» -«¡Ayamigole replicaba yo. ¿Qué pensará usted cuando vea a las grandes en el Casino deParís o en el Bois?» Luego me preguntaba cómo había que hacer paraconseguirlas. -«Mírelassígalas -le contestaba yo-. Ellas le abordarán.¡Cosa más fácil!» (Y don Olimpio aprovechaba la coyuntura para echarla decorrido y conocedor del cocotismo elegante). -El pobrecontinuabasalíasiempre pitando porque le sacaban el quilo. -«¡Qué mujeres más metalizadas!decía. Aquí hay que andar con cuatro ojos!» -¡Pobrepobre!
-Si hubiera seguido los consejos del doctor -repuso Plutarco- el día en quevino a pedirle doce luises... El doctor estaba dispuesto a pagarle el viaje deregreso a Gangaa pesar de las necedades que escribió contra élcuando unoscuantos canallas se conchavaron para apedrearle.
Don Olimpio empezó a pestañear y a tragar saliva.
-Pero no había modo de arrancarle de París.
La Presidentaque solía reírle los chistestuvo para él unas cuantaspalabras de simpatía. Observándole una vezpensó que debía de ser maestroen el arte de hacer gozar a las mujeres. Semejante presunción tomaba cuerpocuando le veía andar cayéndose sobre las caderas como buey que baja unacuesta; pero nunca pudo atraparleporque Petroniosobre visitarla de higos abrevasandaba aturdido entre el alcoholla timba y los cafés-conciertos.
Alicia y la Presidenta estaban ansiosas de saber el efecto qué habíaproducido en Rosa un anónimo que la mandaron.
Se habían confabulado para hacerla romper con Baranda. En ese anónimo ladecían que el doctor estaba mal de dinero (y no mentían)que ya no sentíapor ella ni amor ni cariño y que estuviese alerta porque de un momento a otropodía plantarla.
Baranda comprendió en seguidatan pronto como Rosa le enseñó la cartaque todo aquello era obra de Alicia en complicidad con la Presidenta. En elánimo de Rosa quedósin embargocierta desconfianza. Lloró abrazada almédico recordándole lo mucho que le quería y pronosticándole que searrojaría al Sena si la abandonaba. El médico se mostraba más apasionado deella cada día. La blancura deslumbrante de su piel y el azul mimoso de suspupilas irradiaban sobre él una especie de sugestión lasciva inexplicable.Rosa había adquirido una melancólica belleza otoñal; su ingenio se habíaaguzado con los añosla lectura y el continuo roce intelectual con el médicoy su sensibilidad de francesa se impregnó de la caliente morbidez tropical desu querido. Éste salía aturdido de sus brazoscon el oído lleno de arrullosla boca de besos anchoshúmedos y sonoros y el cuerpo tembloroso deeléctricas caricias...
¿Por qué no se resolvía a vivir de una vez con ella lejosdonde Alicia nopudiera sorprenderles? ¿Por qué se resignaba a seguir viviendo con aquellahistéricacon aquella víboracomo él decía?
-¡Lógicalógica! -exclamaba-. ¿Es que la lógica existe fuera de nuestrarazón? ¡Quién penetra en lo subconscientequién explica el automatismo denuestra vida interior!
- XVI -
Alicia continuaba gastando en su persona; pero al médico le contaba hastalas camisas que se ponía.
-Hay que economizar -decía.
Compraba lo peor del mercadoen términos de que el doctor se quedaba amenudo sin comer. Sustituyó la luz eléctrica con lámparas de petróleo. Lasospecha de que la pudiese dejar en la callesegún la insinuación de laPresidentadespertó en su alma de lugareña una avaricia sorda. Del dinero queel médico la daba mensualmente para los gastos domésticosse guardaba lamitad.
Cuando el doctor se quejaba de su tacañería en unas cosasen lasnecesariasy de su despilfarro en otrasen las superfluasexclamabacolérica:
-¿Te pido yo acaso cuenta del dinero que te gastas con la otra? Yoalo menossoy tu mujer legítima y tengo derecho a lo tuyoal paso que laotra es una advenedizauna intrusa que no tiene derecho a nada.
Aliciaauxiliada por la marquesa de Kastofla vieja polacahabía dado conuna costurera quemediante una determinada retribuciónse prestaba a todogénero de enjuagues. Presentaba cuentas ilusorias de ilusorios trajes queAlicia simulaba pagar guardándose los cuartos.
Barandapara pagar una de esas facturastuvo que recurrir cierta vez a unprestamista.
-Te advierto -la dijo- que de hoy más se acabaron las cuentas. Así lo hecomunicado a todos los fournisseurs. Conque ya lo sabes.
Alicia gritópateóllorócomo siempre que se la contrariaba; pero eldoctor se mantuvo firme. Tenía que guardar los honorarios de los enfermos bajollave porque al menor descuido pasaban al bolsillo de Alicia. Iba poco a pocoformando una a modo de alcancía con las rapiñas caseras. Las alhajas y losvestidos podía venderles mañana en caso de apuro.
Su aversión por Baranda crecía silenciosamente. Una vez que estuvo en camaapenas si entró en su cuarto. «¡Ojalá reviente!»exclamaba para sí. Notenía para él un solo gesto agradable. Cuando no se pasaba semanas enteras sinhablarlele dirigía las mayores ofensas.
-El bello -le llamaba con ironía-el irresistible.
-Eso sería antes -agregaba-porque lo que es hoy ¡estás más envejecido ymás feo! Claro. ¿Crees que se puede ser Tenorio impunemente?
-Porque non dare -respondía Baranda para enfurecerla.
-¿Cuándo me acerco yo a ti? ¡Si me das ascohombre! ¡Vanidoso! Porfortuna que yo no necesito de machos para vivir. No soy sensual. Ademásdesprecio a los hombres. Si quisieratendría los amantes a porrillo.¡Figúrateen París! ¿Qué mujerhasta las viejasno le tiene?
-Si tanto me odias y tan antipático te es el hombre¿por qué no teseparas? -contestaba el médico.
-¡Eso es lo que tú quisieras! ¡Que te dejara a tus anchas con la otra! Perono lo conseguirás. ¡Qué mal me conoces!
-¿Y si un día tomo la puerta?
-¡Atrévete! Te seguiré hasta el fin del mundo. No por amorno te hagasilusionessino por fastidiarte. ¡No sabes todavía con quién has dado!
Alicia andaba dentro de casasalvo los días de recibo en que seelegantizabacon el pelo sueltola cara untada de vaselina que la daba ciertorepulsivo aspecto culinarioy una bata roja desteñida y sucia. No era asícomo podía despertar estímulos amorosos en el médico. Rosapor el contrariocuidaba mucho de su personamostrándose siempre atildadalimpia y aromosa.
![]()
![]()
- XVII -
Las casas y los hotelitos del Bosque se escondían discretamente entre losfollajesa medias de un esmeralda pálidoa medias de un cobre rojizo. Unabruma ligera suavizaba los contornos de las cosas y el claror rubicundo quefluía del cielode un cielo nostálgicopenetraba en la verdura como reflejossutiles. Del césped húmedode los árboles leonados se desprendía unambiente de tristeza indefinible.
Los tonos calientes y viriles que el estío había fundido en una opulentauniformidadpropendían a disgregarsediferenciándose en una descoloraciónque era como la agonía de las hojas.
-El invierno y el estío -observó Baranda- son estaciones estancadizas: lasavia dormita en los troncos y en los ramajes secos llenos de escarcha; laexuberancia vital se entumece en el espesor de las frondas paralíticas cuandolos soles de Julio y Agosto calcinan hasta el aire. Pero la primavera y elotoño son estaciones ardientes y movedizasen que el jugo de la naturalezapasa del apogeo a la indigencia y de la indigencia al apogeo. Abril y Mayo sonun himno de amor y de vida; Octubre y Noviembre son una elegía.
En anchas victoriasde pesados caballos negros y aurigas sexagenariostomaban el aireenvueltos hasta el vientre en gruesas mantasviejosvaletudinariosde mirada errabunda y boca entreabierta. El París elegante yricoel Paris de las demi-mondainesde las actrices célebresde losbanquerosde la nobleza hereditariade los hombres de letrasde losextranjeros acaudalados y de los granujas de levitase mostraba alegre yorgulloso en aquella vanity fair.
Baranda y Plutarco se sentaron en un bancoa la sombra ficticia de unfresno.
-Me siento fatigado -suspiró el médicollevándose una mano a los riñonesy contrayendo los músculos faciales.
-Este aire matinal le hará bien -contestó Plutarco.
-Si pudiese irme al Mediodíaa un lugar seco y templado... Los inviernos mematan. Pero ¿cómo dejo la clientela? Los enfermos son caprichososlas mujeressobre todoy poco les importa la ciencia del médicosi no simpatizanpersonalmente con él.
Había enflaquecido mucho; sus ojos parecían más grandes y profundos y suvoz revelaba una penosa laxitud psíquica.
Después añadió sonriendo con amargura:
-Ayer recibí un anónimo...
-De Alicia sin duda -le interrumpió Plutarco.
-Dictado por Alicia y escrito por la Presidenta. En él se me dice que Rosatiene un amant de coeur con el que se gasta el dinero que la doy.
-¿Cabe mayor calumnia? -agregó irritado.
-Una mujer celosadoctores capaz de todo.
-Más que celosadespechada. Yo no creo que Alicia tenga celos. Los celosnacen del amor y usted sabe que Alicia me detesta.
Después de un silencioproducto de su fatiga mentalcontinuó:
-El otoño cuadra más con mi temperamento que la primavera. Fíjese usted enla languidez con que ruedan las hojas por la atmósfera pálidaen lamelancólica magnificencia de esos tapices salpicados de virutas de oro yherrumbreen la lejanía brumosacomo la de los lienzos de Coroty en estasavenidas elegíacamente risueñas... ¿No parecen hablarnosa su modode loefímero de las cosasde la irremediable decadencia de cuanto existe?
Por el centro del gran paseo rodaban con profusión toda clase de vehículosdesde el sólido landó hasta la frágil charrette tirada por diminutos ponyes.Por una de las allées laterales pasaban en trotones caballos delargo cuello y mutilada colaestirados jinetespaisanos y militaresdealborotados bigotes rubiosque parecían salir de un cuadro de Détaille.
-He pensado seriamente en el divorcio: pero el divorcio en Francia no es cosahacedera. Requiere tiempo y ciertas formalidades engorrosas. Por otra partenobasta que uno de los cónyuges o los dos le pidan. La ley francesa se pasa deabsurda. Los únicos motivos valederos a sus ojos son el adulterio flagrante ola condenación a una pena aflictiva o infamante de uno de los contrayentes. Loque se refiere a las injuriasa las mil vilezas que amargan la vida en comúnqueda al arbitrio del juez. La autoridad eclesiástica ¡quién lo diría! esmás liberal en este punto que el Código. Aparte de esto¿usted cree que unamujer como Alicia no me acusaría de todo lo imaginable? Y yo saldríaperdiendo. Los pocos enfermos que me quedanacabarían por abandonarme. No veosolución.
El ladrar de los perros que pasaban retozando junto a ellossuspendió susreflexiones. Les había de todas las razas: inglesesde enorme cabezachatos yde expresión criminal; alemaneslargosrechonchos y sin patascomo sihubieran crecido bajo una cómoda; japonesesde fino pelograndes orejascaídas y nariz roma; danesescon la piel manchada de negro y blanco;terranovasmajestuososnobles e inteligentes; galgos temblorosos y tímidos;lanudosartísticamente esquiladoscon sus collares de platanerviososaudacesde mirada imperiosa y atención intensa. Eran los más revoltosos.Pasaban de una acera a otra culebreando entre los cochespersiguiéndose confingido enojoladrándoserevolcándose sobre la yerba. De pronto se sentabany quedaban mirándose fijosinmóvilescomo si fueran de porcelana.
-Hasta en los perros hay clases -observó Plutarco-. ¡Qué diferencia deestos perros aristócratas a los plebeyos de Lavillettepor ejemplo! Estosvenden alegríajuventud y fuerza. Aquéllos respiran tristezadecrepitud yhambre. Sin duda que el perro imita a su amo hasta en el modo de andar. Fíjeseusteddoctoren el perro de esa vieja: va cojeandosoñoliento y de malhumor. En cambioaquel que sigue a ese mozo robustode andar firme y rápidocorre y salta con vigor juvenil comunicativo.
Barandareanudando su pensamientocontinuó:
-Créame ustedquerido amigo: soy digno de compasión. La mayor desgraciaque puede aquejar a un hombre es caer en las garras de una mujer así. Leperseguirá mientras viva con la tenacidad de la idea fija rayana en locura.Nadani la misma muertepodrá aplacarla. Tales mujeres obran impelidas poruna fuerza irresistiblepor un fanatismo calenturiento que las lleva al crimeno al heroísmo. Son verdaderas maníacas contra las cuales no hay defensaposible. No perdonanno excusan. Carecencomo todas las mujeresdelsentimiento de la justicia. Y esto nace de su debilidad. El hombre mata de ungolpe; la mujer se ensaña y goza viendo padecer a su víctima. Si yo le contasea usted las pequeñeces de Aliciacreería tal vez que exageraba. Hace cuantopuede por infernarme la vida. A ratos me entra un deseo incontrastable de huirde huir muy lejos. Pero me falta la decisión. Voy derecho a la abulia. Cadadía me siento más idiota de la voluntad...
Plutarco experimentaba un dolor sincero al oír las quejas de su protector.
-Su paciencia me asombra -le decía-. Yo que ustedla mataba.
-Tengo frío -repuso Baranda poniéndose en pie.
Echaron a andar hacia la Porte Dauphine. En un bancocasi frente al PavillonChinois estaban Nicasia y Alicia conversando. El doctor y Plutarcofingiendo no verlaspasaron a la otra aceraen dirección a la Avenida de lasAcacias. Ya quedaba poca gente. Alicia y Nicasia habían entrado por la AvenidaHenri-Martin. Se habían detenido ante los lagos entreteniéndose en echar migasde pan a los patos y los cisnes que se arremolinaban voraces junto a la orilla.¿De qué hablaron luego? Del divorcio.
-La ley es injusta con las mujeres -dijo Nicasia-. Concede al hombre elderecho de matarnos si le somos infieles. En cambioel hombre puede tener todaslas queridas que quiera...
-Como que son ellos -arguyó Alicia- los que hicieron la ley. Para ellosloancho; para nosotraslo angosto. Lo de siempre.
-¿Conoces el Otelode Shakespeare? -preguntó Nicasia.
-No -contestó ligeramente avergonzada Alicia-; pero ¿quién no sabe queOtelo es la encarnación del celoso?
-Pues en el Otelo dice Shakespearepor boca de Emiliaque la mujeres tan apasionada y frágil como el hombre y que tiene los mismos caprichos.
-Vele a decir eso a mi marido. Te saldrá con que la mujer es un serinferior. Mi situación -continuó después de una pausa- es verdaderamenteangustiosa. Figúrate que a ese hombre se le antoja testar en favor de Rosa.Nadaque me quedo en la calle. ¿Qué harías tú en mi caso?
-¿Yo? Pues no lo sé. Tal vezresignarme. ¿Qué vas a hacer? Si tedivorciaslo más que puedes lograr es una pensión con la que apenas podrásvivir. Esosuponiendo que la ley te dé la razón. Tú no puedes probar que esehombre tiene una querida. ¿Cómo lo pruebas? Según me has dichola casa estáa nombre de ella. En cuanto a sorprenderles... ¿Y qué sacarías con eso? Darun escándalo y... quedarte en la calle. Yo que túempleaba otros medios: ladulzurala bondad...
-¿Dulzura con ese infame? ¡Jamás!
-Pueshija...
De prontocon la faz demudadaexclamó Alicia:
-¡Es ella!
-¿Quién? -preguntó Nicasia sorprendida.
-¿Quién ha de ser? ¡Rosa! Míralaviene por la Avenida de las Acacias.
-¡Y qué elegante viene! Con su bolero de nutria con cuello de chinchilla ysu sombrero de fieltro rojo con plumas. Eso cuesta -añadió Nicasia con ciertaenvidia.
-De fijo que se han dado cita en el Bois -continuó Alicia sin escuchar aNicasia.
Todo era pura casualidad. Plutarco y el doctor entraron por su lado y Rosapor el suyo sin la menor connivencia. ¿No era el Bosque un paseo público?
Al atravesar Rosa la GrilleAlicia se la plantó delante y con elmayor desgarro la dijo:
-¡Qué ganas tenía de encontrarme con usted frente a frente!
-No comprendo -contestó Rosa asustada.
-Hágase la tonta. ¡Hipócrita! ¡Cínica!
Rosasin contestarretrocedió aturdida.
-¡Canalla! -rugió Aliciaencarándose de nuevo con ella.
-Usted será la canalla -replicó Rosa mecánicamentecon voz trémula ypalideciendo.
-¿Qué has dichograndísima pelleja? -rugió Aliciaechándosela encimatemblorosa y quebrándola la sombrilla en la cabeza. Luego la arrancó elsombreroarañándola en la caraentre un torrente de injurias.
-Au secoursau secours! -sollozó Rosafuera de sídefendiéndosetorpementecon los ojos cerrados.
A los gritos acudieron Baranda y Plutarco.
-¿Qué significa esto? -exclamó el médico consternado-. ¿Te has vueltoloca?
Plutarco cogió a Alicia por un brazo mientras Rosaatolondrada y llorandose pasaba el pañuelo por el rostro salpicado de sangre. Nicasia trataba en vanode calmar a Aliciaque gritaba cada vez más reciopugnando por desasirse dePlutarco:
-¡Ramera! ¡Meretriz!
Barandavolviéndose a Rosala preguntó con cariño:
-¿Te ha hecho daño? ¿Te ha hecho daño esa... miserable?
-¡Tutéalatutéala delante de míhijo de perra!
-¡Alicia! -exclamó Plutarcoapretándola con fuerza.
-¡Cobardeno me apriete!
La gente se arremolinaba en torno de ellos preguntando qué ocurría.
Algunos cocheros se chuleaban.
-Ahlala! -exclamó un biciclista riendo.
Mientras Baranda recogía el sombrero y la sombrilla de RosaPlutarcolevantando en vilo a Aliciala empujaba hacia un coche. Aliciadando patadas ymordiscoscontinuaba gritando las más obscenas palabras.
-¿Por qué no me han dejado matarla?
Ya en el cupé con Nicasiasacando la cabeza por la ventanillacon el pelosobre la frente y el sombrero ladeadono cesaba de vomitar sobre Rosa y elmédico los más corrosivos insultos.
Baranda acompañó a Rosa hasta su casaprodigándola en el camino todaclase de consuelo.
-Esto no puede continuar así -decía-. Esto tiene que acabar. Pero ¡cómo!Pero ¡cómo! -agregabacon la voz entrecortada de sollozos.
-No te aflijasqueridono te aflijas. No ha sido nada. Unos arañazos.
Y hubo besos y abrazos de una ternura exquisitay palabras de amor y deconsueloreveladoras de dos almas débiles que se refugiaban en una mismatristeza.
* * *
Llegado a su domicilioel médicorendido de fatigade debilidad (aún nohabía almorzado) y de angustiase echó sobre el canapé gimiendo y llorandocopiosamentecomo si se le hubiera roto un tumor de lágrimas en cada ojo.
-¡Llorallora! -exclamaba Alicia con infame complacencia.
-¡Miserable! ¡Miserable! -tartamudeó Baranda incorporándose ydirigiéndose hacia Alicia en ademán de estrangularla.
Pero ellairguiéndose como una culebrachispeantes los ojosapretada labocale rechazó diciéndole:
-¡Qué has de atrevertequé has de atreverte!
Tenía en la mano un bisturí.
- XVIII -
¡Con qué malignidad femenina se comentó en la tertulia de la Presidenta elepisodio del Bosque! Alicia se jactaba de haber abofeteado en público a laquerida de su marido (eran sus palabras).
-Si todas las mujeres fueran así -hablaba la Presidenta-ya se tentaríanlos hombres la ropa antes de meterse a seductores.
Mistress Campbellque había vuelto del Cairosin decir agua vacondenabacon dureza la conducta del doctor. No transigía con el viciocomo ella llamabaal amor de las otras mujeres; pero eso no la impedía entregarse con lasdepravaciones de una troteuse del bulevaral hombre que la gustaba.
Nadie podía sospechar queal través de aquella cara de una pudibundez botticellinase escondiese un pensamiento tan corrompido. Al finpor enredarse conalguiense enredó clandestinamente con Marco AurelioMarcuos Aureliuoscomoella decía pronunciando a la inglesa. Pero de quien estaba enamorada era delmédico. Se disputaban a menudo porque la vieja tenía la pretensión de noquerer pagar con largueza a aquel libertino los placeres que la proporcionaba.La Presidenta era quien instigaba al hijo para que la explotase.
-Hubiera dado cualquier cosa -dijo la de Yerbas- por haber presenciado laescena del Bois. ¡Lo que gozo yo cuando humillan a esas mujeres sin pudorperturbadoras de la paz de los hogares!
-Si yo fuera gobierno -objetaba la inglesa- las mandaba azotar desnudas en laplaza públicapara que sirviera de escarmiento.
-Y yo -agregó Alicia-. Pero las azotaba sin piedad.
Los ojos azules y malignos de la inglesa reían con candelillas de sádicoregocijo.
-¿Y qué tal es esa... Rosa? -preguntó la Presidenta.
-¡Cualquier cosahija! -dijo Alicia con desdén.
-Es muy hermosa -rectificó Nicasia-. Es muy blancade pelo muy rubiocomoel oroy unos ojos dulces y expresivos. Hay que ser justa.
-No lo crea usted -continuó Alicia-. Es un tipo vulgar. Una de tantasfrancesas que vemos por ahí.
-Yo no la conozco -saltó la inglesa-; pero si es asíno revela el doctortener muy buen gusto.
-No sabemos -dijo maliciosamente la Presidenta- sus habilidades. Puedeque no sea bonita ysin embargo...
Y las más libidinosas alusiones empezaron a llover sobre Rosacuyo únicodelito consistía en ser guapa y en haber logrado lo que las otras no: poseer almédico. Marco Aurelio no podía menos de burlarse en sus adentros de losalardes de moral intransigencia de aquellas mujeresempezando por la inglesa yacabando por su propia madresobre todo cuando recordaba a mistress Campbell encamisa dando suelta a sus genésicas aberraciones.
-Estuve la otra noche en la Comedia a ver Cyrano de Bergerac -dijo laPresidentadando otro giro a la conversación.
-¿Qué es eso de Ciriaco? -interrumpió doña Tecla.
-Un dramahijaun drama. Creo que a su marido no le gusta -añadiódirigiéndose a Alicia.
-No sé -contestó ésta.
-No recuerdo quién me contó que dijo que todo él era pura hojarasca.
Para el doctor -era verdad-el Cyrano no pasaba de ser un dramalírico insustanciala la manera de los de Leopoldo Cano y otros dramaturgosespañoles de la propia laya. -Hay allí -observaba- unos astros que pacen enunas praderasquepor contrastesugieren la imagen de unos bueyes quealumbran. ¡Cuánto ripio sonoro y hueco!
Don Olimpio habló de una compañía dramática que estuvo en Ganga y queacabó casi pidiendo limosna por las calles. Doña Tecla y Alicia rieron. LaPresidenta alababa el Cyranono porque fuese capaz de apreciarlesinopor seguir la corriente y por ir en contra de la opinión de Baranda.
-¿Y usteddon Olimpio -preguntó la inglesa-¿piensa permanecer muchotiempo aún en París?
-Lo ignoromi señora. El cambio en Ganga está al 1.500. No sé adóndevamos a parar. La culpaen partela tiene ese cochino gobierno italianoquenos obliga a pagarle a tocateja más de diez millones de liras; de lo contrarionos bombardea. La agitación en Ganga es grande. Todo el mundo está dispuesto adejarse ametrallar antes de consentir en semejante infamia. ¡Diez millones deliras! Si fueran liras de poetastendríamos de sobra con que pagar... Cuandose es débilno cabe más remedio que bajar la cabeza y decir amén. Pero ¿dedónde va a sacar nuestro pobre país esa enorme suma? El café está por lossuelosla exportación de ganados no aprovecha sino a unos cuantos agiotistas.¡No séno sé! Si las cosas siguen asíquerida Teclano tendremos másrecurso que volvernos para allá.
-En seguida -respondió doña Tecla-. No anhelo otra cosa.
La Presidentaponiéndose pálidaexclamó con cierta inquietud:
-Noustedes no pueden vivir en los trópicos después de haber vivido enParís. Ganga¡qué horror! Esa crisis pasarádon Olimpio. En aquellospaísesusted lo sabehay que contar siempre con lo imprevisto. Puede quedentro de unos días reciba usted un cable anunciándole la normalidad en losnegocios.
-¿Quién sabe?
-¿Y le gusta a usted París? -continuó la inglesasin haber entendido lamayor parte del palique de don Olimpioque hablaba en un francés imposible.
-Sí -contestó con desabrimiento-. ¡Qué corrupciónmi señoraquécorrupción! En nuestro país ¡qué han de verse las cosas que se ven enFrancia! ¡Aquí no hay hogarni familiani nada! ¿Qué mujer casada no tieneun amante?
-Verdad -asintió doña Tecla.
-Nosotros estaremos más atrasadospero tenemos más moralidad.
-Cierto -recalcó doña Tecla.
Alicia hizo un gesto de burlón escepticismo.
Don Olimpio no había visitado un solo museoni conocía de París más quealgunas calles; no leía periódicos porque no les entendía ycon tododabasu opinión tan campante sobre la complicada vida parisiense.
La Presidentavolviéndose a Aliciala interrogó por lo bajo:
-Supongo que eso se habrá concluido. Después de lo del Bosque...
-¡Qué ha de concluirse! Yopor de prontoestoy satisfecha. ¡Ayhijausted no sabe el gozo que se siente después de haber abofeteado a un enemigo!
-Me lo imagino -repuso la Presidenta-. Y su marido¿qué dice de todo eso?
-¡Qué ha de decir! Sufre y calla. Es un calzonazos.
-Pero ella ¿no la pegó a usted?
-¿A mí? ¡Si me tiene un miedo cerval!
-Y del anónimo ¿no ha sabido usted nada?
-Nada. Eso no da resultado. -Después añadió:
-Y cada vez que me la encuentreharé lo mismo. ¿Qué puede suceder? ¿Quéme lleven a la Comisaría? No me importa. Estoy dispuesta a todo.
-¡Qué mujercitaqué mujercita! -exclamó la Presidenta dándola unapalmadita en el hombro.
Alicia despreciaba a la Presidentaen cuyas adulaciones no creía.
-¡Mire usted que liarse con ese sapo de don Olimpio! -pensaba para sí; perola convenía su amistad para sus fines ulteriores. No ignoraba que todo aquellolo hacíano por ellasino por despecho. A la única que estimaba realmenteera a Nicasiaincapaz de nada indigno. Censuraba al médico por sus relacionesilícitas con Rosapero reconocía su talento y sus otras buenas cualidades.Era también la única que se conservaba irreprochable en aquel mundo dementirasde rivalidades ruines y de supercherías.
En ambas había cierto fondo análogo de honestidad; pero Nicasia era muysuperior moralmente a Alicia. Nadie pudo señalarla un amanteun solo deslizdesde la muerte de su marido a quien guardó fidelidad absoluta. Vivía conmodestia y orden de lo poco que la dejó el difuntoque colocó en unacompañía de seguros a cambio de una renta vitalicia. No tenía hijos niambicionesy su temperamento equilibrado y frío era su mejor custodia.
Tercera parte
![]()
![]()
- I -
Estaba París insoportablede díasobre todo. De las alcantarillas salíanráfagas pestilentes que obligaban a taparse las narices. Las callesdespanzurradasmostraban sus tripas pedregosas. Las montañas de tarugos negrosy las enormes y humeantes calderas rotativas de asfalto hirviente interceptabanla circulación en muchas de las principales arterias de la ciudad. En casitodos los barrios se veían andamios y albañilescarros que arrastraban cantosciclópeos y se oían martillazos estridentes sobre hierros y maderaschirriarde sierras que cortaban piedrasrechinar de grúasy gritos y latigazos decarreteros.
Una llovizna de cal flotaba en el aire caliente. Los teatros estaban cerradosy sólo los music-halls de los Campos Elíseos y el Moulin Rouge alegrabanlas primeras horas de aquellas noches cálidas de Agosto. No quedaban sino lospobres y los extranjerosinglesas desgalichadas de canotierquerecorrían los museos con el Baedeker en la mano o pasaban en pandillasalargando sus cuellos de cigüeñasen los breaks de la Agencia Cook.
El sudor removía las secreciones acumuladas de los cuerpos que no se lavarondurante el invierno una sola vez. De cada portería brotaba un vaho caliente depies suciosde bocas comidas de sarrode efluvios acres de estómagos quedigieren mal o se alimentan de legumbresde queso y de cerveza barata.
Las calles estaban poco menos que desiertas e impregnadas de la melancolíaque invade a las capitales populosas en esta época del año cuando todo elmundo sale en busca de oxígeno a orillas del mar. La bulliciosa nube debiciclistas que durante la primavera interrumpía el curso de los cochessereducía a empleados de las tiendas y correosque serpenteaban desgarbadamenteen larguiruchas y despavonadas máquinas de lancea través de los fiacres ylos ómnibus.
De noche en la Taverne Royale o en Maxim'sque arrojaban sobrela acera sus luminosas manchas rojizasse veían algunas cocotas de desecho encompañía de españoles y sur-americanos que venían a París por uno o dosmeses. Por los bulevares y las allées de los Campos Elíseos se paseabaninfelices busconas muy pintadascuya decadencia física disimulaba la sombra delos castaños.
Algunos iban a la Gran Rueda a ver la Danza Orientaldondevarias francesas de Argel o de Batignollesal son de un pianode unaspanderetas y un tamborilse dislocaban las caderasla cintura y el vientrecon penosas contorsiones de envenenados con estricnina.
En los bulevares exteriores los bandidos hacían de las suyas. Rara era lanoche en que no reñían entre sídejandoante la policía impotenteunreguero de cadáveres y heridos. Los periódicos daban cuenta de asesinatos y cambriolagesen pleno corazón de París. Los más de estos delincuentes eran souteneursquedurante el inviernovivían de la prostitución. En estíoen queParís se vaciabarecurrían a desvalijar las casas y asaltar a lostranseúntesrevólver en mano.
Era peligrosísimo andar de noche por la ciudad solitaria y silenciosamezquinamente alumbrada por agónicos mecheros de gas.
Barandade puro aburridotomó un cochedespués de comer.
-A los Campos Elíseos -dijo al cochero quedel bulevar Malesherbestorciópor la rue Royaley atravesando la plaza de la Concordiase dirigió hacia elArcopor la gran avenida. Subían y bajaban otros coches con un hombre y dosmujeres o dos hombres y una mujer que se besuqueaban entre risas y algazara. Unpolvillo luminoso que no dejaba ver sino la mancha hierática de los castañosque sombreaban la avenidaenvolvía los objetos. Las linternas venecianas delas bicicletas y los farolescolor de yema de huevoverdes y rojos de losómnibus y los cochesculebrando aquí y allásemejaban una fantástica fugade pupilas multicoloras. En el fondoenvuelto en sombrasse destacaba solemneel Arco de Triunfo como un mastodonte petrificadosin cabeza ni cola.
El cielo amenazaba lluvia. La luna pugnaba por salir de entre la masa denubesgruesas y blancuzcasque la ahogaban. Algunas constelaciones brillabanmuy lejosen desgarrados celajesque hablaba al corazón dolorido del médicode cosas olvidadas y muertas.
Había perdido toda esperanza de paz. Desde el escándalo del BosqueAliciase había crecido y le trataba con la más irritante insolencia. Lo que él nopodía soportaracaso tal vez por su hiperestesia enfermizaeran los gritoslos insultos y los modales groseros. Y Alicia no le hablaba una vez sinofenderlesin echarle en cara su asqueroso lío con Rosa.
Rosa era su idea fija. Si la hubieran dado un céntimo cada vez quepronunciaba su nombretendría un capital. Rosa por aquíRosa por allá.¡Rosa a todas horas! ¿Eran celos? Sí; pero no de amor. Eran celos originadospor la posibilidad de que Rosa la suplantase definitivamente. Alicia habíarenunciado a todo comercio carnal con el médico. Le veía con otros ojos. Eljoven simpático y seductor que conoció en Gangahabía desaparecido de sumemoria. En él sólo veía ahora al hombre falaz que quería despojarla de loque a ella se le antojaba suyo. Una rabia impotente la roía en silencio. No seatrevía a decirle cuál era la causa de su constante malhumorde sus raptos decólera.
-¡Quién sabe -reflexionaba ella- sidespués de todono se le ha ocurridodejarme en blanco! Ella no sabía de leyespero sí sabía queno habiendohijosla ley no la autorizaba a anular el testamento. El médico no teníaparientes. De modo que era libre de dejar su fortuna a quien quisiera. El temorde Alicia aumentaba cuando en sus fugaces momentos lúcidosconsideraba suconducta para con él. Nicasia tenía razón: «la mujersi quiere ser amada ala postretiene que perdonarle mucho al hombre. La infidelidad masculinadifiere de la infidelidad de la mujer en que no suele tener trascendencia. Elhombre raramuy rara vezllega puro al matrimonio. Antes de casarse ¿quéhombre no ha tenido queridas opor lo menosno ha tenido que ver concentenares de mujeres?»
Estas reflexiones duraban poco; como el cielo abierto por un relámpagosuinteligencia se abría un segundo a la crítica; luego se cerrabavolviendo ala oscuridad de la obsesión.
Baranda no podía irse de París. Mal que bienen París vivía de suprofesión. Se sentía muy fatigado para liar el hatoy el hecho de verse enotro paíssin recursosluchando para formarse otra clientelale causaba unaangustia indecible. Estaba seguroademásde que Alicia le seguiría adondequiera que fuese. Y entonces ¿de qué le hubiera servido el cambio? Nohabía en él un arranque masculinouna erección de la voluntadya decaída.En Rosatan psíquicamente tímida como élno veía una aliada capaz desecundarlede sugerirle una resoluciónalgoen sumaque pusiera fin a aquelmartirio.
-Coserélavaréguisaré. Viviremos pobremente -se concretaba a decir-.¿Cómo iba él a conformarse con vivir en la estrechezy menos ahora en que sesentía tan enfermo y descaecido? Era como un buque en alta marsin brújula nitimón.
-A casacochero -dijo al ver que se internaba demasiado en el Bois. Un airefrescovoluptuososaturado del aliento húmedo de la florestaacariciaba sussienes y cerraba sus párpados. De un café lejanoque brillaba melancólicoentre el bosque sombríosalían voces alegres y sollozos de violineshúngaros. Deseos de morirde morir allí mismosoloentre los árbolesenel silencio sugestivo de la nochele asaltaron. ¿Para qué quería vivir? Norealizó ninguno de sus sueños. Se calificaba de raté en cienciaenpolítica y en amor. Ya era tarde para empezar una nueva vida.
-¡Si a lo menos tuviera salud!
Había envejecido mucho; su cabelloel hermoso cabello negro de su juventudque tantas bocas besaron con amorse había vuelto casi blanco; en sus sienesse entrelazaban con profusión las arrugas y sentía por todo una indiferenciade esquimal...
El cielo fue poco a poco despejándose y hacía frío. Se levantó la solapade la levita y encendió un puro. La lunatriste como su almamás quealumbrarle pareció que sollozaba con sollozo mudo y largo que hacíapestañear compungidamente a las mismas estrellas...
- II -
El día amaneció moralmente borrascosomás borrascoso que de costumbre.Barandadespués de desayunarsese preparaba a salir para ver a sus enfermoscuando Alicia entró en el consultoriosimulando buscar algo.
El doctor se la quedó mirando con cierta sorpresa.
-¿Qué me miras? -le preguntó con marcada hostilidad.
El médicosin contestarcontinuó mirándola con fijeza.
-Ya sé que intentas dejarme plantada -agregó Alicia con tono agresivo-.Claroquieres eliminarme para poder entregarte libremente a la otra.
El doctor no respondió palabra.
-¿Para eso me seduciste?
-Sedujistesedujiste.
-Buenosedujiste o seduciste. Da lo mismo. A mí nadie me ha enseñado nada.Yo pude casarme muy bien en mi país. ¡Cuán otra hubiera sido mi situación!
-Síandarías en chancletascomida de piojos... -contestó Baranda.
-¿Conque en chancletaseh? ¿Conque comida de piojoseh? -replicó Aliciaponiéndose en jarras y sacudiendo el busto-. Conmigo te das tono; pero yo noveo que en París te hagan caso. ¿A qué celebridad asistes? ¿Quién te conocefuera de nuestra colonia? ¿En qué revista de circulación escribes? Y lo queescribes ¿quién lo lee? Claroal lado de don Olimpioque es un besugoeresuna lumbrera; pero al lado de las lumbreraseres menos que un fósforo.
Baranda se puso lívido de ira.
-¡Aliciavete! ¡Vete o te estrangulo!
-¿Estrangularme tú? ¡Cobarde! ¿Por qué no estrangulaste a don Olimpio enGanga cuando te contó Plutarco que iba a apedrearte? ¡Estrangular tú! Lo quehiciste fue tomar el buquede prisa y corriendo.
Baranda se tapaba los oídosconvulsoceniciento.
Alicia continuaba cada vez más provocativa:
-¡Medicucho sin enfermos! ¡Bellâtre!
-¡Miserableladrona! -rugió él fuera de sí-.¡Lárgate o llamo a lapolicía! ¡Lárgate!
-¡Cobarde! Todo lo compones con eso: con llamar a la policía. Llámala.¿Crees que me metes miedo?
El médico se puso el gabán y como Alicia le cortase el pasola dio unempellón.
-¡Cobardecobarde! ¿Conque en chancletaseh?
-Síen chancletasprostituyéndote a todo el mundoporque de atrás leviene el pico al garbanzo...
-¿Qué quieres decir con eso? Que mi madre fue una...
No concluyó la frase. Cayó de espaldasvíctima de una convulsióndandoalaridos como si la degollasen.
-¡A ver si no revientas! -exclamó él tomando el sombrero.
-¡Ese hombreese hombre! -sollozaba al poco rato volviendo de su paroxismo.
-Cálmeseseñora -dijo la sirvienta atribulada.
-Déme usted acá la valeriana. Aquel frascoel de la derecha -añadióllorando.
Tomó una cucharada. Luegoal verse solase puso a registrar el despacho.En una de las gavetas había un cofrecito cerrado con llave.
-¿Qué habrá aquí? -se dijo sacudiéndole y tratando después de abrirle-.Tal vez su testamento.
Con unas pinzas intentó en vano descerrajarle. Luego abrió otra gaveta delescritorio. En un sobre halló tres billetes de cien francos que se metióapresurada en el seno.
Por vez primera se fijó en el busto de la joven que estaba sobre labiblioteca giratoria.
-El dice que fue su novia. ¡Vaya usted a saber!
Una hora después estaba Alicia en el portalelegantemente vestidallamandoun coche. El cual la condujo a la capilla española de la avenue Friedlandadonde acudía lo más selecto de la colonia hispanoamericana.
- III -
Baranda estuvo ausenteal lado de Rosavarios díasal cabo de los cualessintió un deseo vehemente de volver junto a Aliciacomo el asesino a la casadonde cometió el crimen. Abatidosin confianza en sí propiodelegó enPlutarco para que se entendiese con ella.
Cuando Plutarco llegó a casa del médicoAlicia se aprestaba a salir. Alverlesu corazón dio un vuelco.
-Vengo -dijo Plutarco- de parte del doctor.
Aliciadisimulando su sorpresarespondió con fingida altanería:
-Aquí no tiene usted que venir a buscar nada.
-Es que se trata de algo muy grave.
-¿De algo muy grave? -preguntó Alicia consternada. Despuésreponiéndoseañadió:
-Pasemos al recibimiento.
Y sentadosrepuso:
-Usted dirá.
-Aliciausted sabe que soy su amigo.
-¡Mi amigo! ¡Qué ironía! Continúe.
-Que me intereso por usted...
-¡Jaja!
-Créame.
-Bueno. ¿Y qué?
-El doctor tiene sobrados motivos...
-Si empieza usted por disculparlele dejo solo.
-Nodemasiado sabe usted que digo verdad. La vida con usted se le ha hechoya imposible. Usted le prometió enmendarse y no ha cumplido su palabra. Estáenfermo.
-Yo también.
-Sípero su enfermedad de usted...
-Histéricoya me lo han dicho.
-Está enfermo. Tiene albuminuria y esta enfermedad requiere una vida sinemociones depresivas.
-¿Albuminuria? Nunca me lo dijo. Sin dudalos excesospero no conmigo.
-¿Cómo quiere usted que la diga nada si sabe que a usted lo suyo no laimporta?
-Bueno. Tiene albuminuria. ¿Y qué?
-Dejémonos de más exordio y al grano.
-Al granoeso es.
-El doctor me encarga que la proponga a usted lo siguienteya quepor lovistola conducta de usted no reconoce otro móvil...
-¿Con qué derecho habla usted de los móviles que pueda yo tener? ¿Estáusted dentro de mí?
-¿Quiere usted cuarenta mil francos y el pasaje hasta Ganga?
Alicia se levantó iracunda y se puso a pasearse.
-¡Cuarenta mil francos! ¡Ocho mil cochinos pesos! ¡Pero ese hombre estáloco!
-Pues si usted no se vase irá él.
-¿A Ganga? -repuso Alicia riendo.
-Pero usted ¿qué se propone?
-Y a usted ¿qué le importa?
-ÓigameAlicia -añadió Plutarco en tono conciliador-. ¡Tenga ustedcompasión de ese hombre!
-¡Compasión! Cualquiera creería que le martirizo. ¡Pobre niño inocente!¿Qué hago yo? Lo que haría cualquiera mujer en mi caso. ¿Usted imagina queno tengo dignidad? ¿A usted le parece bien que un hombre tenga una querida enmis propias narices y que se gaste con ella lo que a mí me corresponde?
-¡Usted no tiene corazón! Usted es una serpiente.
-¡Ojalá lo fuerapara inocularles a todos ustedes la muerte! Pero leadvierto que si continúa usted por ahíle pongo en la calle.
Plutarco calló por un momentoal cabo del cualno sabiendo qué decirtomó el sombrero y se dirigió a la puerta. Alicia le detuvo.
-En resumidas cuentas¿qué pretende ese hombre? ¿Que me largue para quepueda a sus anchas divertirse con la otra? Pues no lo conseguirá. ¡Nolo conseguirá! Que me lleve a los tribunalesque entable cien demandas dedivorcio. ¡Que haga lo que quiera! Todomenos eso. Le pondré de manifiestole calumniarési fuere preciso. Él está habituado a dar con mujeresdébilesy yosin saber leer ni escribirno me doblego a sus caprichos.¿Quiere paz? ¡Que deje a esa mujer! Y que no me venga con mezquinastransacciones de dinero.
-No se haga usted la desdeñosa del dineroporque para usted no hay más queeso. ¡Que la ofrecieran a usted quinientos mil francos...!
Después de un largo silencioagregó:
-¡Cómo se la ha subido a usted París a la cabeza! En Ganga no era ustedasí. ¡Qué humos!
Plutarco no la calumniaba. París la había transformado. Su ambicióndormida despertó con los incentivos del lujo parisiensecomo esas semillasencontradas en los sepulcros egipcios que arraigan a la luz del sol. La idea deheredar al doctora quien suponía rico; la de poder disfrutaruna vez viudade una libertad completasin preocuparse del mañanala roía sordamente. Sumórbida excitación nerviosapor un ladoy por otro su falta de tacto y dediplomaciano la permitían seguir en frío un plan encaminado a realizar susaspiraciones.
-Ya sé yo -prosiguió Plutarco- quiénes son sus inspiradores: don Olimpio yla Presidentaese par de libertinos indecentes.
-¡Mis inspiradores! ¿En qué? ¿Necesitoyo de alguien para ver? Ellosdicen lo que todo el mundo: que no se explican cómo soporto que ese hombre tengauna concubina públicamente.
-Se le ha dicho a usted un millón de veces: Rosa es una amiga del doctor ysólo una amiga.
-No me juzgue usted tan imbécil. ¡Una amiga! Siuna amiga con quiense acuesta. Pero usted ¿es padre o hermano de ese hombre?
-No. Es mi amigo y mi protector. Después de todola culpa no es de usted.Es suya. Si a cada escándalo la administrase a usted una palizaya seguardaría usted muy mucho de reincidir. Pero el doctor carece de energíayclarousted abusa.
-Y a usted ¿quién le mete? ¡Es usted un intrusoun enredador!
-Yo seré lo que usted quierapero usted es una miserableuna ladronayseré yo quien acabará por meterla en la cárcel.
-¡Y usted es un indioun alcahuete! ¡Un vividor!
Y le tiró furiosa la puerta a la cara.
- IV -
Una de las cosas que más preocupaban al médico era cómo había de sacarsus muebles y sus libros de la casasin escándalo de Alicia. El miedo alruidoa la acción violentallegó a ser en él una manía.
-Otro en mi caso -pensaba- lo arreglaría todo en un periquete.
Después de muchos proyectosel de embarcarse para América entre otrosresolvió volver. No era élen rigorquien obraba y menos deliberadamente;era un impulso interior casi mecánico.
Durante muchos días no se hablaron. Comían uno enfrente del otro como dosestatuasdirigiéndose furtivas miradas de rencor. Entre plato y plato elmédico se entretenía en acariciar a Mimí o en hacer bolitas con lamiga del pan. Alicia tecleaba con los dedos sobre la mesa o miraba al techo. Lasirvienta entraba y salía silenciosa y cabizbaja como una sirvienta depantomima. En la casa flotaba una atmósfera de tristeza y abandonosemejante ala que se advierte en las casas vacías o en aquellas donde ha ocurrido unadesgracia. Hasta de los muebles se escapaban bostezos de fastidio.
La criadatemerosa de que ocurriese algo trágicopidió un día su cuentacon mal disimulado regocijo de Alicia.
Buscaré una fémmé dé ménagé que nos haga la limpieza y elalmuerzo y cenaremos en el restaurant. Así me veré libre de másquebraderos de cabeza. Si tuvieras tú que luchar con las criadas...
Ambos se despreciaban con ese desprecio taciturno de quieneshabiendoagotado todo linaje de invectivasno creían ya en la eficacia de las palabrassimples articulaciones sin sentido. Ellacon todoejercía sobre él uninflujo dominadorprincipalmente cuando le clavaba aquellos ojos negros y vivosde culebraceñidos de ojeras de color de cedroque revelaban un corazóninexorable.
Consideró la vuelta del marido como una capitulaciónen extremo lisonjerapara su amor propio.
-¿Vuelve? -pensó-. Luego transige. ¿Transige? Luego me tiene miedo.
Al principio comían en los restaurantes módicos de los alrededores de lagare Saint-Lazare.
-Yo no puedo -acabó por decir Alicia- con estos pollos de cartón y estassopas sin sustancia. Prefiero ayunar.
-¿Adónde quieres entonces que comamos? -balbuceó Baranda.
-Vamos a Durand o a Larue.
-Que cuestan un ojo de la cara -añadió el médico con sarcástica sonrisa.
-Pero se come. Yo te aseguro que a la hora de haber comido en estosrestaurantes baratostengo hambre.
El toque para Alicia estaba en hacerle gastara fin de que la otra nocogiese un cuarto.
Un sentimiento de piedad por sí mismopor su falta de impulsión psíquicale sumía a menudo en una especie de letargo mentalde ensueño errabundocomode quien mira al cielo en pleno mediodía. Envidiaba a los impostoresa losatrevidosa todos aquellos que logran abrirse pasosin curarse de la opiniónpública. ¿Por qué ese temor a lo que al fin ha de saberse? ¿Qué le impedíairseabandonarlo todocasaclientela y amigosa cambio de sustraerse deaquella mujer que era su perdición? La necesidad de lógicaprivativa delespíritu humanole movía a discurrir así; pero de sobra
sabía que todo ello radicaba en la parálisis de su voluntad.
* * *
El calor apretaba. Aliciamenos belicosa que otros díaspropuso a sumarido pasar el mes de Agosto en alguna playa.
-Bueno -contestó él-; pero no lejos de París; porque pueden llamarme conurgencia. No olvidemos que vivimos de la salud del prójimo.
Alicia empezó a arreglar los baúles. Su cuarto se transformó en unamontaña de encajesde faldasde cintasde fichúesde blusasde cajas desombreros.
-¡Ni que fuéramos a dar la vuelta al mundo! -exclamó Baranda.
-¡Déjame! -contestó con aspereza-. No voy a andar hecha una facha.
Tan pronto hacía como deshacía el equipaje.
-¡A verayúdeme usted! -decía nerviosamente a la femme de ménage-.Déme usted acá esa falda. Nola otrala azul. ¡Malditos baúles! ¡No cabenada! ¡Nada! ¿Dónde meto estas enaguas? ¿Y estos corpiños? Y arrodilladaante el baúlperplejacasi llorosasudaba a chorros.
-¡Hijano te impacientes! -exclamaba el médicohaciendo de tripascorazón-. Ten calma.
-¡Déjame en pazy no fastidies! ¿Qué entiendes tú de esto? A verdémeusted acá esas medias. ¡Cuidadono me pise usted el sombrero! ¿Será bruta?¡Que no cabe nada! Lo dicho. Y lo que es asíno voy. ¡No voy! Y la culpa estuyatuya.
-¿Mía? ¿No eres tú quien ha propuesto el viaje?
-Buenohombre. Lárgate. Estos hombres no sirven sino de estorbo. Pero¿dónde rayos meto yo esto?
Y abría los brazos llevándose las manos a las sienes. Después se sentabaaturdidapaseando los ojos de un lado para otro.
El médico acabó por dejarla sola con la criada.
Se figuraba que le habían metido por el esófago aquel promontorio de traposy sombreros. Alicia continuó su faena con ensañamiento.
-¡Ufqué calor! ¿A que todavía se me olvida algo? ¡Ahsílospañuelos! Cuando yo lo decía. ¡Estoy muerta! -exclamó al término de doshoras de aquel trajín que daba jaqueca-. ¡Ufqué calor! -y se tendióabanicándose en una chaise-longue.
Al día siguiente empezó a enfundar los mueblesa enrollar las alfombrasaguardar la ropa de inviernosalpicándola de alumbreen los armarios. Unaverdadera mudanza.
Alquilaron una villa meublée en Onival-sur-Mera tres horas largasde París. Por encargo del médicoPlutarcocon quien Alicia hizo las pacescomo pueden hacerlas el gato y el perrose entendió con el propietario. Lavillaque se llamaba La tempêteno podía estar mejor situada: elfrente daba al mar y uno de los costados a la llanurauna llanura peladasinun árbola trechos verdesalpicada de haces de trigo y sembraduras deremolacha; a trechoshacia la parte que coincidía con la playacubierta deoscuros guijarros que parecían una sábana de almejas.
-¡Ayqué feo es esto! -exclamó Aliciaapenas bajaron de la diligenciaque les condujo de la estación al pueblo-. ¡Si parece un cementerio! ¡Y quéplaya tan horrible! Toda de galetes. ¡Y no hay un árbol! Aquí me entierran amí...
El doctor y Plutarco se miraban afligidos. Entraron en la villa. Desdeel balcón se dominaba el caseríoen parte de chozasque trajo a la memoriade villasde Alicia el caserío de Gangaen parte esparcidas aquí y alláentre las lomascon sus techos brillantes de pizarra y su maderamenmulticoloroy el marcircunscrito por enormes falaises de greda. Unaire frescoimpregnado de yodo y de salitreenvolvía la casa.
A poco descendieron a la playamatizada de tiendas y cabinas. Los chicoshacían fosos y castillos en la arena.
-¡Ufqué burguesía tan antipática! -exclamó Alicia-. No hay una solamujer chic.
-Hijano hemos venido sino a respirar aire puro y a descansar un poco.Probablemente no trataremos a nadie -dijo Baranda.
-¡Qué diferencia de la gente que va a Cabour y a Biarritz! Allí sí quehay elegancia y lujo...
La marea se venía pérfidacon blando murmullohacia la costaenarcandosus crestas de espuma. Algunas mujeres tejían y bordaban bajo las sombrillas.Otrassentadas a la turca en el suelose entretenían en arrojar galetes alaguariéndose de las enormes barrigas de silenos y de las canillas de algunosbañistas que no habían visto el mar ni en pintura. Las mamás luchaban a brazopartido con sus chicos que se resistíanchillando y pataleandoa bañarse. Seveían muchos pies sucios y callososenemistados con el agua desde el veranoanteriormuchos cuerpos disformes por el trabajo manual o la vida sedentaria delas oficinasmuchas caras anémicas y mucho traje de baño estrambótico ydesteñido. Una jamona muy gruesavestida de rojoescotada hasta el ombligoera objeto de malévolos comentarios. No sabía nadar y el bañero la sosteníapor la barba y el vientremientras ella se tendía a lo largoremoviendo laspiernas y resoplando como una foca. No lejos flotaba panza arribacubierto devejigas y calabazasuna especie de cerdode cara rubicunda. Con los pantalonesarremangados hasta la rótulaunos cuantos viejos y niños chapoteaban en losremansos o pescaban camarones y cangrejos. Se oían risasgritos y ladrar deperros que se zambullían participando del general regocijo.
La marea llegaba ya hasta las casetas. La reverberación solar sobre lainmensa lámina movedizacolor de asfaltolastimaba la retina. A lo lejos sedivisaban velámenes de barcos de pesca o el penacho de humo negro de algúnremolcador.
-Plutarcovéngase a almorzar con nosotros -dijo Baranda-. Puede que en elhotel estén ya en los postres.
Alicia no dijo una palabra. Echó a andar por delante con languidezrecogiéndose las faldas.
-Me siento cansada -dijo arrellanándose en una mecedoraasí que llegaron ala villa.
-No más que yo -repuso el médico-. El aire del mar amodorra.
-Y excita -añadió Alicia-. A lo menosa mí me pone frenética.
Todo era malo y cursi para ella. Al sentarse a la mesa exclamó:
-¡Ah! Moules? ¡Me dan asco! Nono.
Baranda inclinó resignado la cabezahaciendo girar un cuchillo.
-No hagas esoque me pone nerviosa.
-¿Te pone? -dijo el doctorllenándose el plato del sabroso marisco-.¿A usted no le gustanPlutarco?
-¡Ohsídoctor! Mucho.
-Pues a mí el lugarcon franquezano me parece feo. Es melancólico yrespira una quietud que concuerda con mi carácter -agregó Baranda.
-¡Vaya que tienes un gusto! A mí me parece horrorosohorroroso. Ni conpinzas se halla nada más triste.
Alicia también hizo ascos al ragoutel segundo plato.
-Bazofia de obreros -dijo-. A verque me hagan una tortilla de yerbas.
Terminado el almuerzose echó a dormira pesar de los reiterados consejosdel doctor.
-Nosotros vamos a tomar aire y a conocer el pueblo. Dormir con el estómagolleno no es sano. ¿Vienes?
-No. Tengo sueño.
-Andando se te quita.
-No. Déjame.
-Se te va a agriar el almuerzo.
-Mejor.
Al médico se le daba un comino de que durmiese o no. Lo que le inquietabaera que después de la siesta se mostraba de pésimo humor.
Estaba harto de aquellas continuas recriminacionesde aquel hablar a gritossin ton ni sonde aquellos modales bruscos y de aquel rostro avinagrado.
Cuando volvieroncerca de las cuatroaún Alicia dormía. El sol picaba deveras espejeando en la superficie de laca del mar. No soplaba la más ligeraráfaga de aire. Una calma chicha pesaba en la atmósferaopacamente vaporosahacia el horizonte y diáfana en el cenit.
El pueblo era feísimo y suciode callejuelas estrechas y tortuosas; pero lacampiña no podía ser más pintoresca.
-¿Se han divertido? -les preguntó Alicia con el ceño adustomarcado delas arrugas de la almohada y los ojos fruncidos.
-Algo -respondió Baranda con displicencia.
-Pues yo encuentro este poblacho cada vez más odioso.
-Pero si no le has vistoa no ser en sueños.
-Me le figuro. Ganas me están dando de volverme a París.
-Tendría graciadespués de haber pagado dos meses de alquiler.
-¡Psi! Qué más da.
-Como no eres tú quien paga...
-Síhombreeres tú. No tienes para qué decirlo. Señor don PlutarcoÁlvarez: sepa usted que quien paga la casa es el doctor don Eustaquio Baranda.¿Estás satisfecho?
El médicovolviéndola la espaldase asomó al balcón. Espació la vistapor la llanuraluego por el mar queal retirarse de la playahabía dejado aldescubierto anchas franjas de arena húmeda y reluciente.
-Buenodoctorhasta luego -dijo Plutarco-. Me voy al hotel a descansar unrato.
El solde un rojo de sangre arterialiba sumergiéndose en el mar poco apoco. El cieloen algunas partespalidecía cuajándose de estrellas claras;en otrasse desgarraba en nublados violetas y amarillos. El agua temblaba rotaa pedazos por anchos regueros de escarlata.
El sol se hundíacada vez más apoplético de púrpuraorlado de un ceñovioláceo obscuro. De repente desapareció como si el mar se le hubiese tragado.Franjas de carmín y oro se degradaban en moribundas lejanías. La lunacomouna ceja de ópaloblanqueaba en una isla celeste de un azul ideal. La sombrafluía con invasión apenas perceptibleapagando los ruidos de la llanuraalargando quiméricamente la perspectiva de las cosas. Sólo el mar levantaba surumor de telas que se desgarran.
En el alma del médico aquella agonía vespertina se filtraba lenta ysilenciosa humedeciéndole los ojos e incitándole a morir en el seno de lanaturalezaincompasiva y piadosa a la vez en su misma indiferencia...
-¿De dónde -reflexionaba- habrá nacido la idea de una vida ulterior?Durante el largo período paleolítico el hombre no se cuidó de enterrar a losmuertosy la carencia de sepulturas en la época cuaternaria lo confirma. Lacreencia mística aparece en el período neolítico. ¿Se fundará en elespíritu de conservaciónprincipio activo de la vidasegún Epicuro ySchopenhauer? ¿Habrá nacido -como pretende Herbert Spencer- de la dualidad delyode la comparación de los fenómenos del sueño con los de la vigilia?
A Barandafamiliarizado con el espectáculo de la muerteno le asaltabanlas dudas y temores de Hamlet. Morirsegún élera descansar para siemprevolver al mismo estado de la preexistencia.
- V -
Transcurrieron diez días y el fastidio de Alicia aumentaba.
-Me vuelvo a Parísaunque me ase de calorque no me asaré -dijo unamañana-. ¡Esto es muerte! Si quieresquédate con Plutarco.
Baranda trató en vano de disuadirla. Estaba resuelta.
-¿Qué dirán los porteros al verte volver sola?
-¡Los porteros! ¿Qué me importan a mí los porteros? ¡Como si noestuvieran enterados de todo! En París me distraigo: voy a las tiendasmepaseo por el Bois...
-Aquí también puedes pasearte. Podemos hacer muy bonitas excursiones alTréporta Dieppe...
-No. Déjame a mí de excursiones. Para nadaademásme necesitas. Quédatey ve a tu Tréport y a tu Dieppe. Yo me vuelvo a París. Es cosa hecha.
-Pero...
-No hay pero que valga. Si me quedo aquí un día másreviento. ¿Qué ojoshumanos resisten esa playa y esa gente que parece de Ménilmontant? ¡Ohnono! A París. -Y se puso a hacer el equipaje.
El médico se alegró en parteporque todo lo que fuese tenerla lejoslealegraba; pero tembló ante la idea de aquella mujer sola en París derrochandoel dinero en coches y trapos. Ademásel hecho de venir al campo presumía paraél una pérdida porque durante ese tiempo no ganaba. Había alquilado la casapor dos meses y no era cosa de dejarla por el capricho de Alicia.
-Puesto que insistes en irtevete. Yo me quedo. Necesito reposo y aire. Misaludcada vez peor...
-No me des explicaciones. Haz lo que quieras. No soy yo quien paga. -Yla misma tarde cogió el tren camino de Parísno sin pedirle al médico milfrancos.
Barandaal verse solo en aquella casapensó en Rosa. ¡Con qué placerpasaría una temporada junto a ella a orillas del mar! Luego recapacitó:
-¿Y si la otra da en el chiste de volverse y nos coge con las manos en lamasa? ¡Ojalá! Aquí nadie nos conoce. Lo más que puede suceder es que me déotro escándalo. Mejor. Así acabará la cosa más pronto.
Había llegado a un punto en que todo le era indiferente. Alicia no era tontay ya evitaría sorprenderle. ¿Qué conseguiría con ello? Empeorar susituación.
Era un día claro y fresco que convidaba a andar. Rosael doctor y Plutarcosalieron por la carreterahacia Cailleux. Mimí iba delante corriendo yladrando. Se encontró con otro perro. Se olieron en salva sea la parte yempezaron luego a orinarlevantando la patacontra un poste del telégrafo. Mimíorinaba primerodespués el otrosobre el mismo punto.
-Diríase un diálogo de vejigas -observó Plutarco.
Las gavillas de trigo en forma de conossemejaban a cierta distancia monjesorando de rodillas. En un montículo tres molinosmoviéndosefingían uncalvario giratorio. Las vacas rumiaban sacudiéndose las moscas con temblores dela pielunas echadasotras en pie. De cuando en cuando se metían la lengua enlas narices o volvían de repente la cabeza para sacudirse la nube de insectosque las mortificaban sin descanso.
Los trigales temblaban como sacudidos por invisibles corrientes eléctricas.A lo lejos una hilera de álamos larguiruchos corrían fantásticamente agitadospor el viento.
Siguieron andando. Un rebaño de ovejas de amarilloso vellón pacía en losrastrojos y un perro felpudode ojos sanguinolentos que chispeaban al travésde la maraña de pelos que le caía sobre la frentelas vigilabaladrando aintervalos a la que se salía del redilmientras el pastor dormía a piernasuelta. Entre los trigos sangraban las amapolas. La perspectiva humosacalientecomunicaba al espíritu una sensación soporífera. No había unárbol. A medida que andabanse desenvolvía a sus ojos ya un tablero delechugasya otro de remolachasya otro de tomatesya otro de zanahorias. Elmar estaba muy azulsin oleajesin respiración casialetargado por el sol.Unas cuantas velas diminutas se arrastraban en el horizonte brumoso comogaviotas a flor de agua.
Barandabajo el quitasolsaboreaba en silencio la placidez bochornosa delmediodía. Rosaque había venido muy pálidaya tenía colores y sus pupilasal influjo solarbrillaban con intensos visos turquíes. Iba recogiendoflorecillas silvestresinodoras y pálidasque colocaba luego en el ojal desus amigos. Se detuvo a ver un cordón de hormigas que arrastraban una moscamuerta.
-¡Qué curioso! -exclamó-. ¡Cómo se ayudan las unas a las otras! ¡Quéunión reina entre ellas!
-Y con todo -arguyó el médico- carecen de ternurasegún las experienciasde John Lubbock.
Rosa se paró luego a contemplar los ojos redondos y húmedos de las vacasque parecían rumiar tristezas y sueños. Algunas bicicletas pasabandescribiendo una estela de ruido y de polvo.
A lo lejos los chalets y las villas agrupados relampagueaban alsol. Una vieja ordeñaba una vaca colosalde ancha y riquísima ubrequepateaba sacudiéndose las moscas.
Baranda iba contento; pero su paseo era como el del preso a quien sacan a daruna vuelta para meterle después en el calabozo. Alicia le aguardaba en París.¿Qué estaría haciendo? No sabía de ella. Su prolongado silenciono dejabade inquietarle. Deseaba verlasin atinar a explicarse por qué.
Entraron en una ferme. Las gallinas escarbaban en el estiércol. Elgallocon la cabeza erguidalas contemplaba. De pronto corrió tras una queabriendo las alasse echó para recibirle. Rosa volvió la cabeza un tantoruborizada.
Pidieron leche. Allí mismoa sus ojosla ordeñaron. Una viejaenvueltala cabeza en un pañuelopasó por el patio arrastrando los zuecos. Una marranarecién parida la seguía gruñendo.
Salieron. Un carro cargado de paja rodaba rechinante por la carretera. Variosgrupos de segadoresdiseminados aquí y allárecordaban Les glaneusesdeMillet. Plutarco se detuvo a ver dos perros que jugaban jadeantes sobre layerbaluchando por violarse el uno al otro.
-¿Cómo se explica usteddoctorque el perroque tiene tanto sentidomoralmodelo de constancia y de altruismosea a la vez el animal másimpúdico?
¿Quién le ha dicho a usted que el impudor excluye ciertos sentimientosgenerosos? El perro no es más cínico que el gallo; es ardiente. Prueba de elloes que cuando está satisfecho no piensa en nada pecaminoso. Se echa y duerme.
Se sentaron en un banco. Mimí era objeto de las caricias de todos. Lehablaban y el animalitoponiendo las orejas eréctilesfijaba la atención.Entendía.
-Ustedes son -dijo entristecido Baranda-cada cual a su modomis únicoscariños.
A Rosa se la humedecieron los ojos; Plutarco le miró con profunda gratitudy Mimí le saltó a las piernas. Después añadió:
-A ustedmi querido Plutarcole recomiendo Rosa. Estoy seguro de morirantes que ustedes.
-¡Ohdoctorno diga usted eso! -exclamó Plutarco conmovido.
-Tú nos entierras a todos -agregó jovialmente Rosatratando de disimularsu emoción.
-Al tiempo. Siento que las fuerzas me faltan. Hasta la memoriaque me fuesiempre fielempieza a flaquearme. ¡He padecido tanto! Ya es hora de volver-agregó tras un largo silencio.
Plutarco y Rosa se miraron como no se habían mirado nunca. Los ojos de aquelhombre casto adquirieron un brillo ardiente que sacudió los nervios de lafrancesa. En lo profundo de sus almas sintieron ambos como un estremecimiento devergonzosa complicidad incipiente...
El ardor diurno se había transformado en un fresco ligeramente punzante. Lanaturaleza iba extinguiéndose en el silencio de la tarde y en la calma sedantedel crepúsculo. Las palabras del médicodichas en aquella hora derecogimiento universaltenían algo de siniestrasalgo que recordaba a unmoribundo testando.
Sonó el Angelus y a Rosa se la antojó que todos aquellos molinos queabrían los brazos en la soledad de la llanuraimploraban misericordia. Unavaca mugía y su mugido catarroso se alargaba por el campolentolentolento... El mar se había alejado de la costa. El sol iba a su ocasoprimeroamarilloluego purpúreo. Todo respiraba la paz filosófica del adiós deldía.
Cada cual iba sumergido en su propio pensamiento. Plutarco aplicó el oído aun poste del telégrafo. Funcionaba formando un sonido análogo al que seproduce cuando se pasan los dedos por los bordes de una copa.
Una nube de golondrinas pasó tijereteando el aire. El segadorcon la hoz alhombrodiscurría entre los trigos caídosevocando la tradicional figura dela muerte.
Una sombra rubicunda se tragaba el paisajedel que sólo quedaban loscontornos cenicientoscasi metafísicos.
- VI -
Después de cenar bajaron a la playa que estaba desierta. Los guijarrosbajosus piescrujían como nueces. En el cielolustrosamente negrobrillabanmiríadas de estrellas titilando en el agua. El mar y el cielo se confundían enuna inmensa mancha caótica salpicada de puntos luminosos. El faro alargaba conintermitencia sus antenas rectilíneas esclareciendo el oleaje. En lontananzapestañeaban minúsculas lucesunas de las barcas de pescaotras de lospueblos circunvecinos. De pronto vieron acercarse un bulto con un farolillo.Rosa tuvo miedo. Era un pescador de crevettes que venía con la red a laespalda y una chistera en la mano. Entre las colinas chispeabancomoluciérnagaslas lámparas de los chalets y las villas.
-¡Qué reposoqué silencio! -exclamó Rosa.
-No se oye más que el flujo y reflujo del mar -añadió Plutarco.
De los bañistasunos estaban en sus casasotros habían ido al Casino deAultal teatroo a jugar a los petits chevaux.
Después de haberse paseado de un extremo al otro de la playase sentaronsobre los galetes quea su frescor mineralunían el del relente y el efluviomarino.
Alguno que otro perro ladraba en el sosiego de la nochecon ladridoenigmático.
Baranda se echó boca arriba fijando los ojos en la bóveda estrellada.
-¿A qué obedece el movimiento del mar? -preguntó Rosa.
-A las atracciones del sol y de la luna -respondió Plutarco.
-Todo en la naturaleza parece inmóvilmenos el mar -añadió Rosa.
-Pura ilusión -repuso Baranda-. Esas constelaciones puede que sean lasmismas que admiraron los pastores de Caldea. A poco que se observe se nota quetodo cambia. Copérnico fue el primero en destruir el error geocéntricodemostrando que la tierra es un planeta como los demásque gira en torno delsol. Esas estrellas son soles como el nuestrorodeados de satélites. Parecenfijos y se mueven. Cambian de lugaraproximándose o alejándose tinos deotros. Muchos han desaparecido y otros nuevos les reemplazan. Todo cambiatodose modifica. El sol se dirige hacia la constelación de Hércules...
El médico hablaba natural y desordenadamente siguiendo la onda errátil desu pensamiento medio dormido por la brisa.
-¡Qué maravilloso es el mundo estelar! -dijo Plutarco-. Si tuviera tiempome consagraba a la astronomía. Es una de las ciencias que más me cautivan.
-¿Y distan mucho esas estrellas unas de otras? -continuó preguntando Rosacon la curiosidad del ignorante a quien domina un gran espectáculo.
-Mercurio dista del sol -contestó Baranda poniendo en prensa la memoria-quince millones de leguas...
-Es para volverse loco -le interrumpió Plutarco.
-Venusveintiséis. Saturnotreinta y siete. Martecincuenta y seis.Júpiterciento noventa y dos... Todos giran alrededor del sol y a la vez sobresí mismosarrastrando en pos de sí su cortejo de satélites.
Rosa sintió como un vértigo. Su imaginación no podía concebir semejantesdistancias.
-¿Y cómo ha podido medirse la rapidez con que se mueven? -continuó Rosa.
-Sabemos -contestó Baranda- que los átomos se mueven en una proporción dequinientos a dos mil metros por segundo. No es aventurado suponer que un cuerpocelesteque se compone de innumerables átomosalcance una velocidad detreinta a ochenta kilómetros durante el mismo espacio de tiempo. Pero de pocote asombras. Hay estrellas cuya luza pesar de su rapidez vibratoria detrescientos mil kilómetros por segundotarda siglos en llegar hasta nosotros.
-Lo que a mí realmente me anonada -prosiguió Rosa- es el espacioeseespacio sin fin...
-Si es difícil comprender lo infinito en el espacio -replicó Baranda-figúrate lo difícil que será comprenderle tratándose de un seres decirdealgo infinito. El espacio es y no puede menos de ser infinito. Supongamos eluniverso encerrado en una esfera. Más allá del límite de sus paredes habráespacio siempre.
Hubo un silencio. La respiración metálica del mar infundía en el almamedio mística de Rosa un terror secreto. Aquella inmensidad no podía moversepor sí solasegún ella. Alguienuna causa superiorla imprimíasin dudaaquella eterna agitaciónaquel eterno ir y venir que daba angustia y que eracomo una alegoría de las pasiones humanas. Cada generación busca su playacontra la cual se estrella después de luchar con las corrientes encontradascon los huracanes y de tropezar aquí y allá contra los arrecifes...
-¿Por qué unas estrellas son de un color y otras de otro? -preguntó Rosaapartando los ojos del mar y volviéndoles hacia arriba.
-Eso obedecedesde luego -contestó Baranda-a su composición química.Sabido es que en ellas se ha hallado sodiomanganesiocalciobismutohierromercurioantimonioetc. El P. Secchi ha sometido al espectroscopio más detrescientas estrellas. El espectro de los soles blancoscomo Sirio y otrosledio las rayas del hidrógenodel sodio y el manganesio. El color blancoresponde a la juventud; el amarilloa la edad viril que tira a la vejezy elrojoa la decrepitud y la muerte. El mismo sol declinacomo lo prueban susmanchas y sus fáculas.
-Llegará un día entonces -prosiguió Rosa- en que no haya estrellas...
-Noporque a las que van desapareciendo sucederán las nebulosasque es elperíodo gestativo del astrocomo quien dice.
-¿Y qué son las nebulosas?
-La nebulosa no es una concepción abstractacomo creen algunos. Es unaespecie de bruma lechosa y multiformevisible al telescopio y aun a la simplevista. Ejemplo: la vía láctea. El solal principiofue una nebulosaes deciruna atmósfera difusa que se ha ido condensando poco a poco. El díaen que se solidifique acabará la especie humana y entonces se podrácomo hadicho Fayepasear por su corteza como se anda sobre las lavas de los volcanesapagados.
El presentimiento de la desaparición absolutade lo inútil del esfuerzohumano ante el enigma del universoles sumió en una tristeza silenciosacasivisceral.
-Kant fue el primero¿verdaddoctor? en explicar el origen del mundo porla hipótesis de la nebulosa primitiva -dijo Plutarco.
-Síentre los modernos; pero su hipótesis tiene mucho de fantástico ypoco o nada de consistente. La verdaderala confirmada por la termodinámicaes la de Laplace. Kant afirmaba que la nebulosa primitiva se componía departículas independientes que se movían alrededor del centro con rapidezautónoma. Laplace sostenía que la nebulosa era una atmósfera gaseosa yelástica cuyas capas se movían de consumo en torno de un eje común.
¿Saben ustedes que hace frío? -se interrumpió incorporándose.
Despuéslevantándose la solapa del gabánañadió:
-Debe de ser tarde.
-Sobre las once -contestó Plutarco.
-Pues a casa.
La fosforescencia del mar llamó la atención de Rosa.
-Son los protistasde Haeckel -dijo Baranda encaminándose hacia la cuestaque conducía de la playa a la terraza del Hotel Continental-: organismosmicroscópicosmonocelulares que pueblan profusamente la superficie marina.
El pueblo dormía. Sólo alguna que otra luz brillaba en la oscuridad de lascolinas. Un piano sonaba a lo lejoslos perros ladraban a intervalos en elsosiego de la nochecon ladrido enigmáticomientras el mar hervíarompiéndose contra los derrumbaderos y las peñas.
- VII -
Al día siguiente salieron por la tarde a dar un paseo como de costumbre.
-Prefiero -dijo Baranda- estos paisajes melancólicos de Europa a lospaisajes de una alegría estrepitosa de América. Esta luz tenuetamizadainclina el pensamiento a la reflexión poéticasuave y resignadaal paso queaquel exceso de luz zodiacal no sugiere sino hipérboles vacías e imágenes sinclaroscuro. Un cielo grisuna claridad tibia y un campo de palidecesmulticoloras despiertan en mí más ideas y emociones que un cielo deslumbranteuna atmósfera cálida y un bosque lujurioso.
-A mí me pasa lo mismo -dijo Plutarco.
-Yo creo que una de las causas de lo prosaicode lo cursi de casi todosnuestros literatosobedece a la exuberancia de luz. No sé de poetas másramplones que los nuestros. Mucha palabreríaeso sí; pero ni una ideani unaemoción. Nada sinceronada sobriamente artísticonada hondo.
-Que no le oigan a usteddoctor. Se le comerían vivo. ¡Ellos que se llamanentre sí: «Velázquez del verso»«Donatelos de la prosa»«egregios»«maravillosos»...!
-Nuestra vanidad puede que también radique en el exceso de sol. En nuestrospaíses se padece una irritación crónica del cerebro.
-¿Y qué me dice usted de la envidia? En cuanto sale alguien independienteque no adulaque no se casa con nadiea formarle el vacío.
-Es el procedimiento jesuítico.
-Nono le discuten. Le aíslan. ¡Y ay del infeliz que tenga que vivir deellos!
-¿Eso me lo cuenta usted a mí? ¡Si usted supiera la guerra que me hanhecho en mi paísel odio que me profesanen parte porque vivo en elextranjeroen parte porque me burlo de sus ídolos de arcilla...! Ellosquisieran que volviese. ¿Sabe usted para qué? Para darse el gusto dedesdeñarme.
El paisaje era espléndido. Dos mares se movían. En primer términounorubiode trigodorado por el soly en segundo términootroazulsalpicadode espumas.
-Eso es más interesante -dijo Baranda- que el hígado de nuestra razaquees el órgano predominante en ella.
El cielo se fue tiñendo de un rosa pálido primero y de un rojo de almagredespués.
-¡Qué mejor refugio para el alma entristecida -añadió el médico- que lacontemplación de la naturaleza! Ella nos enseña a ser estoicosa ver consuprema ironía las pequeñeces de los hombres.
De pronto Plutarco se detuvo.
-Juraría que es Alicia -dijo fijándose en una hermana de la Caridad quepasó apresuradamente junto a ellosesquivando sus miradas.
-Nousted ve visiones -contestó Baranda sonriendo.
-¿Visiones? ¡Ca! Yo le digo a usted que es Alicia -y echó a andarcasicorriendotras la monja. Estaal notarloapretó el pasomientras Rosa y elmédicoentre sorprendidos y temerososse les quedaron mirando. A medida quePlutarco la seguíala hermana aceleraba el paso hasta echar a correr. Plutarcocorrió tras ella.
Entonces la monjaparándose en secole gritó en un mal francés:
-Si da en seguirmepido socorro.
Plutarcotemiendo insistirretrocedió.
-Es Alicia -balbuceó jadeante.
-No -contestó Rosa temblando.
-Pero ¿está usted seguro? -añadió Baranda.
-Lo que es segurosegurono; pero tengo casi la convicción. Su vozalterada por la carrerame pareció la de Alicia y su acentoese acento es elsuyo.
-Pero ¿qué diablos ha venido a buscar aquí y en ese traje? Está loca. Nome cabe duda.
-Lo que le digo a usteddoctores que si viene a repetir la escena delBosquese lleva chasco.
-¡Ahno par exemple! -dijo Rosa con cierta energía.
-No lo permitiré -agregó Baranda.
-Se ha disfrazado para que no la conozcamos y ha venidosin dudaparasorprenderledoctor.
-Y se ha perdido de vista -continuó el médico mirando al horizonte-. EnOnival no hay más que dos hoteles: sería fácil saber en cuál está.
-¿Y si no está en ninguno -arguyó Rosa- sino en una pensión o en algunade las casas que alquilan cuartos aquí?
-¿Qué hacer entonces? -dijo Baranda.
-Nadadoctordejarla y seguir nuestro paseo.
¿Quiere ustedcon todoque vaya a la villa a prevenir a la criada?
-¿Y qué sacamos con eso?
-Pues evitar que entre allí y nos dé un escándalo.
La villa no estaba lejos. Plutarco fue y volvió en un relámpago.Entretanto Rosa y el doctor no cesaban de mirar a todas partes como quien temeun asalto. Apenas se hablaron.
-Pues estuvo en la villa -dijo Plutarco echando los bofes.
-¿Cómo? -exclamaron a una Rosa y el médico.
-Verán ustedes. Cuenta la criada que una hermana de la Caridad tocó lapuerta preguntando por usted. Al decirla que había usted salidoañadió sihabía salido usted solo o con la señora. Agregó que estaba nerviosa y quehablaba el francés como une vache espagnole. AlicianadaAlicia. Herecomendado a la criada que cierre la puerta y que sólo a nosotros nos abra. Yahora que entre.
-¡Qué ocurrencia de mujer! -exclamó Rosa-. Yo no he visto nada igual. Esuna toqueé.
-¡Bah! -dijo Baranda-. Sigamos nuestro paseo y lo que fuere sonará.
Andandoandando llegaron a un molino. Por un plano inclinadohecho decadenas y tablitassubía un caballo ciegosubíasubía y nunca llegabahaciendo girar aquella a modo de correa metálica que ponía en movimiento elmolino.
Daba angustia verle trepandotrepando sin cesarfatigosoresbalándosepor aquella pendiente movedizamientras el trigo caía hecho polvo en una caja.El médico halló cierta similitud entre el destino de aquel pobre animal ciegoy el suyo. Ambos subían por una cuesta penosa y dura sin esperanza de reposoano ser en la muerte. Cuando el caballo jadeantesudorosose paraba para cobraralientoun latigazo le recordaba que debía seguir andando sin tregua como siformase parte de aquel mecanismo que se movía gracias a él. El ruido de suscascos se confundía con el del herraje de la correa y el del molino quetrituraba el trigo. Fueraen el campo verde y luminosopacían otros caballossueltos y alegresde piel lustrosa y ojos fulgurantes...
El mar se había retirado lejosmuy lejos. En el horizonteentre un boscajede nubarrones grisesllameaba el sol. Grandes brasas de ópalo y naranjacentelleaban en el fondo. Desgarraduras bermejas atravesaban el seno de una nubede un violeta profundo. Por el marcasi inmóvilrodaban ligerísimos copos deespuma. Un inmenso nublado se deshizo de pronto en flecos de áureos bordesencendidos. Brujaselefantesenanos sin cabezatorsos y brazospájaros deabiertas alasbloques de estatuas a medio esbozarcomo las esculturas deRodincorrían empujados de aquí para allá por el vientotransformándose enlos mil caprichos que la imaginación de la luz combina en la tela celeste.Anchos vellones policromoscomo las telas de Libertyflotaban en islas defuegoen golfos de cinabrioen selvas escarlatasen lagos azulesenredándose a las cumbres de montañas de oro que se derrumbaban en fantásticoderrumbe con los cambiantes cegadores de una danza serpentina.
-Ahí tienen ustedesamigos míos -dijo el doctor-un espectáculo que nome cansa nunca: la puesta del sol.
-Yo soy como los incas del Perú -añadió Plutarco-: idólatra del sol; perola hora en que realmente le amo es ésta: la hora de la gran anemia universal.
-¡Y pensar que ese sol que tanto nos maravilla es sólo «un simple soldadoen el gran ejército celeste»!como dice Young -agregó Baranda-. Millones deestrellas le sobrepujan en magnitud y brillo.
-Por supuesto que es mayor que la tierra -preguntó Rosatemiendo decir undesatino.
-¡Ohsí! Trescientas treinta mil veces mayor que nuestro globo -respondióel médico.
-Y su constitución química -continuó Rosa- no será la misma que la de latierra.
-Por el espectroscopio sabemos -respondió Baranda- que en el sol hay hierrocalcioníquelcobaltosodiocobreplomoaluminiooxígenoetcétera. Lacromosferapor ejemploo sea la capa gaseosa rosada que se advierte alrededorde la superficie luminosase compone de hidrógeno.
-¿Y dista mucho de la tierra? -continuó Rosa.
-Se calcula que dista de nosotros unos ciento cuarenta y ocho millones dekilómetros. Y a pesar de su lejaníanos vivificaen términos de quesidurante un mes se apagasetodo movimiento cesaría en la corteza terráquea.Sin calor solar no habría vegetación y sin vegetación no habría animales. Esél quienmerced a la conservación de la energíaempuja las cataratashacerodar los ríos y los maresfructificar el germenandar nuestras máquinas devapor...
Rosa admiraba aquel esfuerzo de la imaginación humana por explicarse losfenómenos cósmicos; pero interiormente no creía en aquellas razonescientíficas que se la antojaban oscuras. Hubiera preferido una explicaciónespiritualistamientras más absurda mejorde acuerdo con sus sentimientosreligiosos. Por respeto y cariño a Baranda no se atrevía a contradecirle ennombre de su catolicismo. De modo que la Biblia -pensaba- ¿es una sarta demitos? Porque en ella se dice lo contrario de lo que la ciencia afirma.
Plutarcoa pesar de sus aficiones astronómicasapenas prestaba atención ala charla del médico. Iba preocupado con la extraña aparición de Alicia. -Talvez -meditaba- nos la encontremos al llegar a casa y el doctor no está paraemociones fuertes.
Aquellos días de reposode amena compañía y de aire puro le habíanmejorado relativamente; pero no estaba bien. Los riñones le dolían y sefatigaba del menor esfuerzo. Sólo preguntándole lograban hacerle hablar. Porlo común permanecía silencioso y ensimismado.
- VIII -
El mar estaba agitadísimo aquella mañana de mediados de Septiembre. Laresaca era muy fuerte. Al llegar a la orilla las olas chocaban unas contra otrasrompiéndose en turbios espumarajos. El cadáver de una raya danzaba entre eloleaje y las hoyas rojas se sumergían y emergíancomo enormes tomatesacapricho de los tumbos de la marea que subía invadiendo toda la playa hastallegar a las casetas. Al descendercon una rapidez incontrastablearremolinabalos guijarrosque sonaban como si les triturasen en una paila de aceitehirviendo. El cielooscuramente grisestaba muy bajo.
El médicoarrebujado en su bufandacon la gorra hasta las orejas y lasmanos en los bolsillos del gabángozaba con el espectáculo del mar queacariciaba a las rocas con efusiones de un amor salvaje. Una lluvia menuda ytenaz desdibujaba y entenebrecía los objetos.
Por las calles fangosas y malolientes del pueblo pasaban de prisa algunosbañistas con las capuchas de los impermeables caídas sobre los ojos. El vientolevantaba irrespetuoso las faldas femeninas y volvía del revés los paraguas.Por las bocacalles que daban al mar pasaba zumbando con un cortejo de papeles ybasuras. Una mancha blancuzca hormigueaba a lo lejos en la llanura brumosa. Eraun rebaño de ovejas. Los árboles temblaban arqueándose como histéricos.
Junto al establecimiento de baños termales empezó a apiñarsecon avidezcrecienteun grupo de bañistas envueltos en sus peignoirs.
-¿Qué ocurre? -preguntó Baranda acercándose al gentío.
-Una mujer que se muere -dijo uno-. Apenas entró en el mar empezó a darvoces pidiendo socorro.
-Pero ¿está muerta? -añadió acercándose más.
Uno de los bañeros alejó a Baranda alegando que hasta que no viniera elmédico municipal nadie podía tocarla.
La mujer estaba tendida en el suelosobre una tablamedio desnudacon lacabeza cubierta con una toalla. Era muy blanca y robustagrandede largas ycontorneadas piernas. ¿Quién era? Nadie lo sabía. Había venido sola y noteníaal parecerfamilia. Quiéndecía que era alemana; quiénque erainglesa o rusa. No estaban mejor informados en el hotel donde se alojaba. Alcabo de una hora llegó el médico con dos soldados. La mujer había muerto. Esmás: la habían sacado cadáver del agua. Envuelta en una sábanaal travésde la cual se marcaba la cadera macizasobre una camillala llevarona lastres o cuatro horasentre dos marinerosal camposanto. Iba solasolaaltravés de la llanura desiertabajo la lluvia inclemente.
Rosaconmovidarompió a llorar.
-¡Pobre! -gemía-. ¡Pobre! -Y se quedó mirando con respeto supersticioso aaquella inconmensurable masa de aguarugiente y crespa.
Cada cual comentó el hecho a su guisa.
-Debían esperar veinticuatro horas -objetaba uno-. ¿Y si resulta que estáviva? -Y citó varios casos de muerte aparenteno sin horror de loscircunstantes.
-Esa está muerta -contestó otro-y bien muertapor desgracia.
¡Triste destino! -sollozó una vieja-. Llegó anoche y al primer baño...Diríase que vino expresamente a ahogarse.
Y todos volvían los ojos hacia la inmensa llanura espumosa.
-Hoy es día muy peligroso para bañarse -observó un bañero-. La mar estámuy picada y el oleaje es muy recio.
-¿Ha visto usted a mi hijo? -preguntó acongojada al bañero una señora deluto que venía del pueblo atraída por la noticia de la muerta.
-No -contestó el bañero.
-Le busco por todas partes y no le hallo.¿Le vio usted bañarse?
-Señorano lo sé. ¿Sabe nadar?
-¡Ohsímuy bien!
-Pues si sabe nadar no tema ustedpor más que la mar no está hoy parabromas. Veavea usted la resaca. Esta playa tiene el inconveniente de ser muydesigualy cuando hay resaca se forman grandes hoyos en que cabe un hombre.
-¿Y el chico es grande o pequeño?
-De doce años -contestó la madre-. ¿No podrían echar un bote al agua ensu busca? -añadió-. Tal vez la corriente se le ha llevado lejos. Le pago austed lo que me pida.
Y el botero se echó al maren medio de aquella furia de olasen busca deljoven.
La señoradespués de recorrer febricitante toda la playa y de haberabierto todas las cabinas y buscado en todos los rinconesse volvió al hotelcon el alma en un puño.
-Yo no puedo hacer nada -decía nerviosamente el propietario delestablecimiento-. Todo el mundo quiere hacer su voluntad. Por más que lesaconsejo que no se bañen en días asícomo si cantara. No es culpa mía si seahogan. Por otra partelos baños de mar no se deben tomar sin previo dictamenfacultativo. Hay personas cardíacas e histéricas a quienes el agua fríaproduce un efecto mortal. Esa señora -la muerta- no debió bañarse. Ya veustedtenía un aneurisma. Yo lo lamento. Pero ¿tengo acaso la culpa?
Los boteros se cansaron inútilmente de dar vueltas y vueltas por la costa.
A las cinco de la tardecuando ya nadie se acordaba del jovenel oleajearrojó sobre la playa un cadáver. Era el suyo. Allí mismosin pérdida detiempole colocaron desnudo en una parihuela. Estaba pálido como la ceraconla boca y las narices llenas de una espuma azulosa y coagulada. Dos hombresunode cada ladole subían y bajaban los brazos rígidos y glacialesmientras eldoctor le tiraba rítmicamente de la lengua con unas tenazas. Luego le frotaroncon un guante cerdoso empapado en alcohol. En torno del cadáver se movía unamuchedumbre afligida preguntándose por lo bajo si había esperanzas desalvarle. Nono había ninguna. Según Barandala muerte databa de algunashoras. Entretantoen el hotella madre se retorcía sin consueloentreconvulsiones y gritos.
¡Qué sincera compasión despertaba su dolor sin nombre en el alma de lasotras mujeres! Porque el único sentimiento real y hondoque no cambiaes elde la maternidad -pensaba Rosa.
De aquel cuadro lúgubre se desprendía una angustia indecible. Bajo un cielode pizarraen una atmósfera húmeda y fríasobre la playa desierta queparecía una prolongación solidificada de aquel mar turbulento y sombríodormía para siempre un cuerpo jovenaún no manchado -a juzgar por lo suave yliso de su piel de virgensin una arruga- por las impurezas del amor carnal.
Aquella casi adolescencia muertaantes de la virilidady muerta de un modotrágicoarrancaba silenciosas lágrimas a todos.
-Dichoso él -dijo Baranda-que ha desaparecido sin esas dos agonías: la deir envejeciendo y la de morirse poco a poco en una cama...
![]()
![]()
- IX -
Cuando el médicode vuelta del campoentró en su casaAlicia no estaba;había salido. A la impresión de triste descoloramiento que le produjo laciudad después de dos meses de comunión diaria con el mar y la llanura sinlímitesse unió la que le produjo su casa silenciosa y fría como unsepulcro.
-La señora no está -le dijo la porteraganosa de chismear-. Por lo comúnno come en casa y vuelve tarde.
-Durante mi ausencia ¿ha venido alguien a preguntar por mí?
-Que yo sepano. Sólo han venido los amigos de la señora -y por las señasque le dio supuso que eran los de siempre.
-Con quien más ha salido -prosiguió- es con esa señora polaca a quienllaman la marquesa.
-Síla marquesa de Kastof. Una tía.
La portera compartió la opinión del médico con una sonrisa.
-¿Se fijó usted si durante mi ausencia la señora hizo algún viaje?
-No lo séseñor; pero creo que sí. A lo menos una noche no durmió encasa. ¿Quiere el señor que le haga un caldo o una taza de café? -añadió aloírle quejarse de fatiga.
-No. Sólo deseo echarme. Estoy cansado.
-¿No le ha hecho bien el mar al señor?
-Sí-contestó incrédulo.
Cuando la portera le pidió permiso para retirarseel médico la puso en lamano dos luises.
-Graciasseñormuchas gracias. Si en algo me necesitano tiene más quellamarme. Estoy siempre en la portería.
-Oiga usted. ¿Qué dijo la señora cuando volvió del campo?
-¡Ahseñor! Que aquello era muy feo.
-Y de mí ¿no dijo nada?
-Tantas cosas ha dicho de usted otras veces que ya ni me acuerdo. Siemprehabla mal de usted.
-Y ya usted sabe que yo no la niego nada.
-Síseñorlo sé. Es usted demasiado bueno. Todo el mundo lo dice.
-Bueno. Adiós.
Baranda entró en su gabinete. Todo estabaal parecercomo lo habíadejadosalvo el polvo que cubría los muebles y los libros. Con todoal abriruna gaveta notó que varios sobres que dejó cerrados estaban rotos. Eranapuntes y notas personales sin importancia para nadie. Después advirtió laausencia de las acuarelas de Gustavo Moreauque tenía en el despacho. En lasala se fijó en que faltaban varios cuadros y un jarrón de porcelana con unpedestal de ónix.
-¿Quién se habrá atrevido a llevárselos? -se preguntaba paseándose concierta inquietud.
En esto llegó Alicia acompañada de la marquesa.
-Buenas tardes -la dijo el médico.
Aliciasin responderlesin mirarle siquierase llevó a su amiga alsaloncito.
A poco llegó Plutarco con un mozo de cuerda que traía el equipaje.
-¿Me quieres decirAliciadónde están las acuarelas y los cuadros de lasala? -la interrogó en voz alta.
Aliciasin contestarlesiguió hablando muy quedo con la marquesa.
Barandaaproximándoseinsistió:
-Que dónde están las acuarelas y los cuadros.
El mozo de cuerda dejó los baúles en el pasillo y se fue.
Exasperado el doctor por este silencio ofensivose atrevió a gritarla:
-Te pregunto que dónde están los cuadros...
-A mí ¿qué me cuentas? ¡Yo qué sé!
-¿Cómo que no sabes? ¿No has estado aquí durante mi ausencia? ¿Quién haentrado aquí? ¿Quién me ha robado los cuadros?
Plutarco contemplaba silencioso y pálido la escena. Alicia y la marquesa semiraban sin desplegar los labios.
-O me dices quién me ha robado los cuadros o ahora mismo doy parte a lapolicía y te hago llevar a la cárcel.
La marquesa se movía nerviosa en la silla con ganas de tomar la puerta.
El doctor hizo subir a la portera.
-¿Ha visto usted -la dijo- salir a alguien de aquí con unos cuadros?
La porteradespués de mirar a Alicia con cierto embarazorespondió contimidez:
-Noseñor. A nadie.
-¡Rayos! -exclamó dando una patada- ¿Quién se ha llevado entonces loscuadros? ¿Quién?
Al ver que todos callabancontinuó dirigiéndose a la portera:
-¡Hable usted o llamo al comisario de policía!
-Hable usted -insistió Plutarco-no tenga miedo. Hable.
-Yo soy quien va a hablar -dijo Alicia encarándose con el médico-. Yempiezo por decirte ¡que eres un canallaun cínico! ¿Nieganiega que te haspasado todo este tiempo con Rosa?
-¿Ve usteddoctorcómo era ella? -añadió Plutarco.
-¿Vio usteddoctorcómo era ella? -repitió Alicia gangosamenteburlándose de Plutarco-. Síera yo. ¿Y qué? Quería convencerme y me heconvencido. En cuanto a los cuadros les he vendido porque necesitaba dinero.Ahora da parte a la Policía. Haz lo que quieras.
Barandaarrojándose sobre ella coléricola dio un puñetazo en la cara.
-Bien hecho -exclamó Plutarco-. Lástima que sea uno solo.
Alicia dio un grito y cayó desplomada.
-Nola culpa no es sólo de ella -dijo la porteracolocando a Alicia en elsofá-. Esa señora es quien la ha ayudado a vender los cuadros.
-¿Yo? -contestó la marquesa poniéndose lívida.
-Síusted.
-¡Fuera de aquí! -bufó el médico cogiéndola por un brazo y echándola ala calle- ¡Fuera de aquíalcahueta indecente! ¡Fuera de aquí!
La marquesa tomó la puerta más que de prisa sin atreverse a replicar.
Alicia fingió un soponciosuponiendosin dudaque con este ardid y latrompada todo acabaría. Comprendiendo lo vituperable de su conducta y temerosaesta vez de que el médico pudiera matarlapermaneció callada e inmóvil en elsofá.
-Me siento malo -dijo Baranda derribándose sobre una silla-. Quieroacostarme.
La cama no estaba hecha y el cuarto era un hielo. Mientras la portera lahacíaPlutarco encendió el chubesqui.
-Bien ha podido usted pasar la escoba aunque hubiera sido una vez -dijoPlutarco a la portera.
-La señora no me dijo nada...
-Se necesita una sirvienta. A ver si mañana mismo la trae usted. Y ahorahaga usted una taza de caldo o caliente un vaso de leche. Si no la haycorrapor ella.
-Eso lo puedo yo hacer muy bien -dijo Alicia desperezándose como sidespertase de un sueño.
Plutarcomirándola con soberano despreciocontinuó arreglándolo todo.Él mismo ayudó al médico a desnudarse ymetiéndole en la camale arropócuidadosamente. Luego se fue a cenar y volvió en seguida.
Barandatemblando de fríose quejaba de la cabeza y de agudos doloreslumbares. Durante la ausencia de PlutarcoAlicia se le apareció con un vaso deleche que el médico rehusó.
-De tinadani la gloria si existiese.
-Mejor -dijo ella algo corrida-. Después de todoa ver cómo no revientas.¡Lo que te habrás divertido con la otra! Ahora di que soy yo quien teha puesto así.
El médicodespués de reflexionarconvino con Plutarco en no volver sobreel asunto. ¿Qué lograba él con dar parte a la policía? Meter a Alicia en lacárcel y no recuperar los cuadros. Sería un escándalo mayúsculo queredundaría en perjuicio suyo.
-Cuando esté mejor ya veremos lo que se hace. Me siento muy mal y no tengofuerzas para nada. A vertómeme el pulso. Creo que tengo fiebre.
-Síestá usted febril -respondió Plutarco-. El disgusto.
En esto subió la portera con una carta.
-Ábrala ustedPlutarco -le dijo el médico.
Era una carta en que una de sus mejores clientas le acusaba indignada dehaber revelado el secreto profesional. Sólo Aliciaa quien el médico habíaconfiado privadamente -y no en son de chisme sino más bien de lástima-queaquella señora padecía de la matrizse lo podía haber contado.
-¿De quién es y qué dice la carta? -preguntó el médico al ver quePlutarco tardaba en darle cuenta de su contenido.
Plutarcoperplejono supo al pronto qué decir.
-¿Alguna mala noticia? -añadió Baranda impaciente.
-Mala precisamenteno.
La duda para el médicodada su nerviosidadera peor que la certidumbre.
-A verdémela acá -prosiguió sacando un brazo de la cobertura.
Plutarco se la dio maquinalmente.
-Acérqueme la vela -añadióyfrunciendo el entrecejocon una mano aguisa de pantalla ante los ojosse puso a leer. Incorporándose de pronto ledijo que llamase a Alicia.
-¿Conque has ido a contar a esa señora lo que yo te conté en secretoeh?
-¿Yo?
-¡Sítútúmiserable!
Alicia trató de escabullirse; pero Plutarco la detuvo. Nunca había visto almédico tan nervioso y agresivo. El aire del mar le había irritado. Echándosede la cama la golpeó a su antojo.
-¡Canallacanalla! ¡Estoy harto de tihartoharto!
-¡Cobardecobarde! -gritaba ella defendiéndose.
Baranda se desplomó sobre la cama lívidodesencajadocon la nariz afiladay los ojos radiantes de fiebre. Los dientes le castañeteaban y grandes cercosvioláceos sombrearon sus párpados carnosos. Plutarco pasó la noche junto aél como una hermana de la Caridadmientras Aliciavestidaroncaba tirada enel canapécon una botella de cognacmedio vacíaentre los brazos.
-Bebo para olvidar -decía.
- X -
A la noticia de la enfermedad de Baranda se llenó la casa de gente.
-Es el mal de Bright -dijo el médico que le asistía-. Vea usted los orines:son sanguinolentos. Vea usted la edema de la faz.
Plutarco convino en todo con su cofrade.
-Leche a pastoaguas alcalinas -continuó el médico-; fricciones secaseinhalaciones de oxígeno. Y reposomucho reposo. Nada de emociones fuertes. Sipudiera irse a un clima cálido y seco... le haría mucho bien.
-Doctor -le dijo aparte Plutarco-¿no podríamos trasladar al enfermo a unacasa de salud? Porque lo que es aquí... -y le contó la triste historia de suvida doméstica.
-Eso lo veremos más adelante -contestó el médico tratando de zafar elcuerpo.
Luego agregó:
-Si los dolores lumbares persistenle pondremos unas ventosas. ¿No tieneperturbaciones visuales y auditivas?
-Creo que no.
-Ya vendránya vendrán -y tomando el sombrero se despidió del paciente yde su amigo.
Ya en la puertale recomendó que no dejase entrar a Alicia en lahabitación.
-Hay que evitar toda emoción.
Entretanto en el saloncillo charlaba Alicia con sus amigas.
-¿Qué quiereshija mía? -dijo a la Presidenta-. Se ha pasado dos meses deorgía con la otra. Está reventado.
-No hables así -respondió Nicasia-. Eres terrible.
-¡Defiéndeledefiéndele! Era lo único que me faltaba.
-Ni le defiendo ni le acuso. Me da lástima. Es un ser que sufrey todo serque sufre no puede menos de inspirarme simpatía.
-Tiene usted razón -arguyó con su natural hipocresía la Presidenta-; peroeso no impide que busquemos la causa del mal.
-Cualquiera creería que es usted médico -contestó riendo Nicasia.
-Poor man? -exclamó mistress Campbell.
-Síes muy digno de piedad; pero también esta infeliz... -añadió laPresidenta señalando a Alicia.
-Ahora todos se vuelven contra mí -dijo Alicia-. Sísoy una infame quetiene la culpa de todo.
-¿Y qué tal ha pasado la noche? -preguntó don Olimpio fingiendo uninterés que distaba mucho de sentir.
-Mal -respondió Alicia con indiferencia-. Es decircreo que mal. Quien debede saberlo es Plutarco.
-¡Qué amigo! -exclamó Nicasia.
-Sícon su cuenta y razón -insinuó Alicia.
-Hijano seas tan mal pensada. Él trabaja y se gana la vida.
-¡Psi! -silbó Alicia.
-Yo quisiera verle -dijo la inglesa-. Poor manpoor man! -y sedirigió al cuartosin más ni más.
-¿Cómo estádoctor? -le preguntó acercándose a la cama.
-Malmuy malseñora -contestó el médico con voz apagada.
-¡Ah! ¡Cuánto lo siento! ¿Qué puedo hacer por usteddear?
-Nadaseñora. Gracias.
La inglesaacercándose hasta el lechose puso a arreglarle las sábanasydespués de acariciarle las barbasle dio un beso en la frente.
Luego se le quedó mirando con ojos fijos y febriles.
Al entrar Plutarco en la alcoba le dijo:
-Ya usted sabe: si en algo puedo ser útil no tiene más que avisarme alhotelrue Lord Byron.
Y le dio su tarjeta.
-Graciasseñora -respondió Plutarco.
Su altruismo de sojana se reveló en aquel momento. Seguía enamorada delmédico; pero la compasión que le inspiraba era más fuerte que su amor.
Al salir de la alcobala Presidenta la preguntó con malicia:
-¿Y cómo va el enfermo? ¿Habló usted con él?
-Sigue lo mismo. ¡Pobre!
A poco llegó el diputado Grilleque manifestó vivo interés por elmédico. Mientras departía con Plutarcola inglesa contaba sus impresiones delverano. Había estado en Biarritz.
-¡Qué playa más hermosa! -decía-. Todas las mañanas íbamos a Bayona enbicicleta y muchas tardes a San Juan de Luz o San Sebastiánen automóvil. Porlas nochesal Nouveau Casino. Aquello es muy alegre y divertido.
-Pues nosotras -dijo la Presidenta- hemos pasado un mes en Cabourgque esuna playa muy chic. Toda la colonia hispanoamericana estaba allí.
-También estuve en Fuenterrabía -continuó la inglesa-. ¡Ohun pequeñoparaíso de verdura! El verano que viene le pasaré allí. ¡Cuánta luzcuánta ruina poética y melancólica!
-Pueshija -dijo Alicia-yo he pasado un verano muy agradable en París.Por las tardes al Boisalguna que otra noche a los Embajadores o aFolies-Marignyy después del almuerzoa las tiendas. ¿VerdadNicasia?
-Te habrás asado de calor -dijo doña Tecla.
-Usted olvida que soy del trópico. A mí el calor me gusta. Es cuando vivo.El invierno me aflige y amilana.
La inglesa no sabía cómo quitarse de encima a Marco Aurelio cuyas continuasdemandas de dinero la encocoraban. Fue un capricho senil que pasó pronto y delque se mostraba arrepentida. Mientras estuvo en Biarritz la escribió uncentenar de cartas que empezaban con fingidas protestas de amor y acababan consúplicas pecuniarias. Entre bromas y veras la había sacado más de veinte milfrancos. Un viaje al Cairo era el único medio de poner fin a aquellaexplotación.
Doña Tecla y don Olimpioarruinados por la Presidentase preparaban avolverse a Ganga de un día a otro. Alicia se quedó medio dormida en unabutaca. A cada ratoen los intervalos de su modorraentraba en el comedor paraatizarse un trago de cognac.
-En esta calle -observó la inglesa- hay mucho ruido.
-¡Ohno me hable usted! -dijo Alicia desperezándose-. Tenemos la gareSaint-Lazare a dos pasos y el bureau de ómnibus en la esquina.
-Y el tranvía eléctrico que pasa por la puerta -añadió Nicasia.
-A ciertas horas -continuó Alicia -la calle parece un trueno.
-Tanto ruido tiene que hacerle daño al doctor -indicó Nicasia.
-También culpa mía -agregó Alicia con sarcasmo.
Después de tomar el tétodos se fueronmenos Nicasia que se quedóacompañando a Alicia. La Presidenta cuchicheó con ésta largo rato en lapuertaprimeroy en el comedordespués. Mimí salía de la alcoba delenfermo. Después de estirarsesacudirse las orejas y de dar una vuelta por lacasacon aire triste y decaídose volvió junto al médico metiéndose bajola cama.
La Presidentadespidiéndose de Aliciala dijo:
-No te descuidesno te descuides.
-¿Quieres que te sea francaAlicia? Esa mujer no me gusta. Me parecehipócrita.
-¿Por quéNicasia?
-Siempre anda con secretos e insinuaciones. No te fíes.
-¡Fiarme! No me fío ni de mi sombra.
-No creas que te quiere. Recuerda cuando se le metía a tu marido por losojos.
-A propósito. Voy a llevarle la leche.
Plutarco dormitaba en una butacarendido de fatiga. Baranda dormíaprofundamente.
-La leche -dijo Alicia despertándole.
El médico se volvió contra la pared.
-¡La leche! -repitió Alicia imperiosa.
-Déjele usted que duerma -contestó Plutarco.
Aliciaaproximándose a la camarepitió más recio:
-¡La leche!
-¡Diantre con la mujer! -exclamó el médico irritado-. No la quiero.Déjame en paz.
-¡Ayqué ordinario y qué mal agradecido! -y tirándole la leche con vasoy todo sobre la camasalió furiosa.
Plutarcoreprimiéndose para no pegarlarecogió el vaso y secó lassábanas.
¡-Qué fieraqué fiera! -exclamó el médicorevolviéndose en la cama-.No la deje usted entrarPlutarco.
-Si se cuela como una sombra.
-Cada vez que entreéchela.
-Ya vesNicasia. No ha querido la leche. Luego dirá que soy una histéricaque le amargo la vida. Yo misma se la he llevado.
-¡Ayhija!eres insoportable. Si no la quiere ahoraya la tomará luego.No le violentes.
-Pero ¿en qué le violento? Si no se la hubiera llevadohabría dicho quele abandono. Vayaque mi situación es deliciosa...
-¿Cómo quieres que te reciba después de lo que le has hecho? Permítemeque te diga que tu conducta para con él es muy reprensible.
-¿Y la suya? ¿Te parece bien que se haya pasado dos meses con la queridapúblicamente? ¿Eso no es reprensible?
-Sílo es. Pero tu deber es perdonar.
-Yo no perdono. No puedo.
-No hay nada más hermosonada más noble que el perdón. En laincertidumbre en que vivimos de poder juzgar a los demás -nadie sabe losmóviles que nos impulsan a obrar- lo que aconseja la moral cristiana es elperdón.
-Déjame a mí de filosofías. ¡Cómo se conoce que eres viuda!
-Pero ¿acaso crees tú que yo no perdoné muchas veces? Por eso logré queme amasen. No se cazan moscas con vinagre. Si tú hubieses perdonado desde elprimer díaestoy segura de que tu marido hubiera cambiado; pero ¿quéhiciste?
-Llorar mucho -contestó Alicia-. Me casé con muchas ilusionescon muchoamor. Pero ¡ah! ¿Sabes tú lo que significa sorprender al hombre a quien seama en brazos de otra? Eso es peor que la muerte. Es el terremoto moral. Si mehubiera sido fielle hubiera adorado. Tú lo has dicho: no podemos juzgar a losdemás.
Después de una pausa continuó:
-Ya sé que él dice que soy una histérica. Los hombres lo arreglan todo coneso. Lo seréno lo niego; pero la causa de mi locura no es sólo mihisterismo. Me dirás que nunca he carecido de nadaes cierto; pero una mujercomo yo no se conforma con eso sólo. Yo necesito algo máslo que necesitamostodas las mujeres: ¡cariñorespetoestimación! Mi ignorancia no disculpa suproceder. Yo no he leído en los librospero he leído en la vida. Él morirásin haberme conocidoaunque con la pretensión de haberme juzgado. Así son loshombres: ilusos y vanidosos.
Lo que hay es lo que hay -prosiguió tras un silencio-. Que se cansó muypronto de mí. Y no le demos vueltas.
La lámpara arrojaba una luz tibiadiscreta e insinuante que incitaba a lasconfidencias. En la casa reinaba un silencio interrumpido a intervalos desdefuera por el cascabeleo de los coches y las trompetas de los tranvías y losómnibus.
-Y ahora te pregunto yo una cosa -continuó Alicia irguiéndose en labutaca-. Ese hombre¿no puede testar a favor de la otra y dejarme en la calle?¡Y figúrate mi situación! Sobre cornuda... ¡Ohno! -y se puso a pasearsefebril-. ¡Y quieres que perdone! ¡Si yo pudiera decirte lo que siento! ¡Si yopudiera comunicarte las ideas que pasan por este cerebro inculto y losestremecimientos de mi corazón!
Se sentó bruscamentey apretándose las sienes con las manos se puso amover la cabeza y los pies. Luegolevantándose y dejando caer los brazosexclamó:
-¡Soy más desgraciada de lo que imaginas!
Nicasia no sabía qué responder. Estaba compungida.
Alicia continuó:
-La idea de que la otra se quede con todo lo mío me vuelve loca.¿Qué quieres? Soy mujer de pasiones y la pasión es ciega. ¡Qué raro! Soyindia -¿a qué negarlo?- y las indias suelen ser apáticas y sumisas. ¿Cómote explicas tú eso?
-Los ingleses son flemáticos y yo he conocido algunos muy irritables. No sedebe generalizar -contestó Nicasia.
- XI -
Pasaban los días y los días y el doctor no mejoraba. Alicia se oponía aque se le trasladase a una casa de saluda pesar de las reiteradas instanciasdel médico que le asistía.
-Aquí no tiene aire ni quien le cuide como se debe -decía Plutarco- ¡Leestá usted matando!
-¿Quién puede atenderle mejor que yo? -replicó Alicia-. Node aquí nosale.
Plutarco se quedó atónito ante aquel cinismo inconsciente. No sólo no leatendíasino que cada vez que entraba en el cuarto era para insultarle.
-¡Cuándo acabarás de reventar! -le decía.
Muchas vecesa media nochecuando el enfermo dormíase colocaba sigilosacomo un gatoen la alcoba y sé ponía a revolver el escritorio y a registrarlas ropas del médico que colgaban de la percha. Si hallaba dinerola vuelta dealgún billete con que se pagó la boticase le guardaba en el seno. La alcobapermanecía toda la noche tibiamente iluminada. Así se explica que Barandahubiese podido sorprenderla una noche.
-¿Qué haces ahí? -la gritó.
-¡Ayqué susto me has dado! -respondió-. Vine a saber si dormías.
-Nono duermo -agregó el médico con intención.
Otras noches roncaba vestidadurmiendo la monaen el sofá de la sala.Plutarco se la acercaba quedomuy quedosilbando y entonces cesaba de roncar.A las cuatro o las cinco de la madrugada se despertaba de muy mal humoryhablando consigo mismamedio en sueñosse desnudaba acostándose de una vez.A las siete ya estaba en pie dando vueltas por la casa.
-¡Por Dios! -exclamaba Plutarco en voz baja-. No haga usted ruidoque va adespertarle.
-Y a mí ¿qué me importa? -y continuaba yendo y viniendo del comedor a lacocinano sin tropezar en el pasillo con algún mueble.
-¿Qué tal noche ha pasado? -preguntaba luego como podía preguntar quéhora era.
Plutarcosin responderlavolvía en puntillas a la alcoba y cerrabasuavemente la puerta.
Algunas nochescuando Aliciaborrachadormíaentraba Rosadespués deaguardar largo rato en el descanso de la escalera a que Plutarco la abriese.Pasaba una media hora junto al paciente y luego de besarle con infinita ternurasalíacasi sin pisarresguardada por Plutarco que la acompañaba hasta lapuerta. Rosa solía permanecer hasta dos horas en la escalera y al menor ruidobajaba precipitada y silenciosamente como un ladróntemerosa de que Aliciapudiese sorprenderla. Peinaba al enfermole perfumaba la barba con unpulverizador que traía ella misma y le frotaba con un guante de cerdas losriñones. La presencia de aquella mujer tan dulce y cariñosa le levantaba elespíritu.
Plutarcoa la postreno tuvo más remedio que poner en autos al comisariode policía y al juez de paz de lo que pasabay dos médicos certificaron queel paciente carecía de asistencia y que debía trasladársele a toda prisa auna casa de salud.
Alicia estaba con Nicasia y otras amigas en el saloncito. De pronto se oyóel rodar de un coche que entraba en el zaguán. Era la ambulancia. Doshombres subieron una camilla que colocaron a la puerta del gabinete del médico.La sorpresa de Alicia fue tan honda que no supo qué decir. Se quedóestupefacta. Sacaron al paciente de la cama. Al mirar el cuadro del Grecose lefiguró una copia de aquella escena. Luego le colocaron en la camilla. Sus ojostristes se pasearon dolorosamente por las paredes y los muebles; después sefijaron en Aliciacomo si se despidiera de ella para siempre. Aquel adiósmudolargode una melancolía penetranteno pudo menos de enternecer a todos.
Aliciareaccionando en aquel momento críticorompió a llorar gritando:
-¡Yo quiero darle un beso! ¡Quiero abrazarle por última vez! ¡Ohyo leamoyo le amo! ¡NicasiaNicasiase lo llevanse lo llevan! ¡Ya no volveréa verlo!
Se detuvo en la puerta de la escalera vigilando la camilla para echarseencima cuando fueran a sacarla. Plutarcocomprendiéndolola dijo de pronto:
-Aliciase necesita un pañuelo.
Y aprovechando el momento en que entraba en su cuartobajaron al enfermo queechó una última mirada de angustia a su casaa aquella casa donde tantohabía padecido. Diríase el entierro de un vivo. Le metieron en el carro quepartió hacia la casa de salud entre el bullicio de París que brillabaacariciado por la melodía rubicunda de un largo crepúsculo de otoño.
Cuando Aliciaal volver con el pañuelose dio cuenta de la añagazamontó en cólera. Luego se introdujo en la alcoba yechándose sobre la camaque aún conservaba el hueco caliente del enfermose deshizo en sollozos ylamentos.
-¡Se lo han llevado! ¡Se lo han llevado! ¡AyNicasia! ¡Cuánto sufro!¡Cuánto sufro! ¡Qué sola estoy! ¡Qué sola me han dejado! -Y sus lágrimascorrían abundantes y calientes.
-Si es por su bienhija. Consuélate. Ya volverá -la decía Nicasiatambién compungida.
Entretanto el perrito se paseaba por la alcoba buscando con ojos llorosos yadoloridos al ausente.
La aflicción de Alicia era más de rabia que de verdadero pesar. Habíanpodido más que ella. Pasada la crisisexclamó:
-Ahora mismo voy a ver al comisario de policía para decirle que se hanllevado a mi marido sin mi consentimiento. La policía me dirá dónde está.Vaya que si me lo dirá. Nadie tiene derecho de secuestrarle. Yo le haré volveraquí. No puede ni debe tener mejor asistencia que la mía. Bien han podidodecirme esos canallas adónde ha ido. Me han tratado como no se trata a nadieanadie. ¡Esto es infame! ¡Esto es inicuo! ¿Quiénsino Plutarcopuede ser elautor de todo esto? Y ahora Rosa estará con él. ¡Nono y no! AcompáñameNicasia.
Y salieron juntas a ver al comisario. Ésteque estaba al corriente de loque ocurríafingió no saber nadapero prometió dar a Alicia las señas dela casa de salud.
Aliciaen su aturdimientose puso sobre la robe de chambre un gabándel médico y en la cabeza desgreñadaun sombrero rojo. Parecía una gitanavestida con el traje de una cantatriz de ópera de tres al cuarto.
Pasó la noche inquieta hablandohablando sin cesar. Nicasiamuerta desueño en una butacaabría de cuando en cuando los ojos.
-Sísí -silabeaba maquinalmente.
-¿Por qué no viene alguien a decirme siquiera cómo ha llegado? -continuabaAlicia-. Es criminal abandonarme de esta manera. ¿Qué he hecho yo para esoque he hecho yo?
A cada cláusulase atizaba un trago de cognac.
-No te quepa dudaNicasia; ese comisario es un sinvergüenza. Está en elajo.
-Sísí -respondía Nicasia cabeceando.
Y hasta el amanecer estuvo paseándose Alicia por toda la casacomo unremordimiento hecho carne.
XII -
La casa de salud estaba en Neuilly. A la entrada había un jardín plantadode acaciaspinoscastaños y sicomoros. En una gran muestra que daba sobre lacalle se leía: Hydrothérapie médicale.
El doctor ocupaba un cuarto del segundo pisocon un balconcitosobre eljardíncubierto por una enredadera. De cuando en cuando se veía la cornetteblanca de alguna hermana de la Caridad que subía con una taza de caldo.
Aquellomás que hospitalparecía por lo silenciosopulquérrimo yapacibleuna granja holandesa.
Contiguo al cuarto del enfermo estaba el de Rosa que no cesaba de prodigarletodo género de cuidados. Por la mañana le lavaba el cuerpo con agua tibia yalcohol de pino; luego le daba fricciones secas en ambos lados de lasvértebrasle atusaba la barba ysi hacía solle sacaba al balcón en unasilla.
El paciente iba poco a poco reponiéndose.
-Ya verá ustedcompañero -le decía el médico de la casa de salud- cómodentro de unas semanas puede usted volver a su clínica. Las inhalaciones deoxígeno le harán mucho bien.
-Yo lo creo -agregaba Rosa.
Baranda sonreía tristementecon fingida credulidad.
Era un mes de Octubre primaveral que anunciaba un invierno benigno. El doctorse entretenía algunas mañanas en dar de comer en la mano a los gorriones queacudían en bandadas al balcón. Las hembritasabriendo las alas y el picopedían piando a los machos que las nutriesen. Y los machosmetiéndolas elpico hasta el esófagolas atiborraban de migas de pan.
Estos idilios ornitológicos le causaban una melancolía indecibleunaenvidia taciturna. Pero Rosa ¿no estaba junto a él mimándole? Echaba de menosa Alicia. Sus nervioshabituados a la gresca diariasentían la nostalgia deldolor moral. Se explicaba que el hombre se adaptase a todola esclavitudinclusivey que echase de menos el grillo y las rejasuna vez en libertad. Elesclavo no se subleva por sí solo; necesita del hombre imperioso que le sacudacomunicándole un impulso artificial. ¡Cuántos pueblosa raíz de salir de laservidumbresuspiran por el tirano!
Plutarco se encargó de la clientela de Baranda.
La visitaba en sus domiciliosporque en casa del médico no se atrevía aponer los pies.
Un día se apareció Aliciasin más ni másen la casa de saludreclamando a su marido. Al entrar en su cuarto advirtió varias prendas de mujercolgadas de la percha.
-¿Creías que esto iba a durar siempre? -le dijo al enfermo que se puso atemblar aterrado en su presencia-. Ahora mismo te vuelves a casa. Ahora mismo.¿Conque Rosa vive contigoeh? Ahora comprendo por qué insistías tanto enquerer salir de casa. Nono era la falta de aire ni de asistencia. ¡Era quequerías estar con esa sinvergüenza!
Rosaencerrada con llave en su habitaciónoía todo esto con el alma en unhiloconteniendo a duras penas la respiración.
-¿Qué quiere usted que hagamos? -decía a Plutarco el director delestablecimiento-. Es su mujer legítima y yo no puedo oponerme a su pretensión.Y crea usted que lo deploro.
-Pero es que esta vuelta al domicilio conyugal significa la muerte delenfermo -exclamaba Plutarco.
-¡Ah! ¿qué quiere usted? La ley está con ella -replicaba el director dela casa de salud-. Yo no puedo oponerme. Ademásun escándalo me perjudicaríamuchísimo.
-Síyo soy su mujer legítima. Esa mujer que ha estado aquí con éldurante mi ausencia es su querida -replicaba Alicia con imperio.
Barandadesfallecidoderrumbadocomo el presidiario a quiendespués deuna penosa evasiónechan otra vez el guanteno hablaba; de sus ojosagonizantes salía un largo quejidomás desgarrador que si hubiera salido desu boca.
Y volvieron a meterle en la camillay de la camilla al carroy del carro asu alcobay todo aquel fúnebre trajín se le antojó como un aprendizajesepulcral. Aquel hombre vivo sabía experimentalmente lo que era morirse. Comosuenasin metáfora.
Al llegar a casaMimí salió a recibirle con una alegría inmensa.Mientras estuvo ausente no salió una sola vez de bajo de la camano comió yse pasaba las noches aullando.
Baranda sentía tal cansancio que no sabía dónde poner los brazos y laspiernas. Si hubiera podido se los hubiera quitado como anhela uno quitarse lasbotas después de una caminata. En los riñonessobre todoel dolor erainsufrible. Sentía como el peso de una hernia. La voz era débildescoloridasorda. Diríase que salía de una laringe de algodón y que se difundía porunas paredes de paja.
- XIII -
Baranda se negaba a tomar alimentosno por que fuesen malos -Alicia lecompraba aposta huevos de diez céntimos y leche aguanosa-sino por lo que éldecía a Plutarco:
-¿Para qué seguir viviendo? La vida es una adaptación del individuo almedio. Desde el punto en que el ambiente nos es hostilla vida se haceimposible. Para mí (lo digo sin pizca de lirismo) no hay más solución que lamuerte. Es másno la temo. La idea de seguir viviendo con Alicia me da horror.
Y se quedaba absorto como delante de un gran peligro.
-Por mucho que prometiese enmendarse ¡lo ha prometido tantas veces! todoseguiría igual o peor. El pretexto es Rosa. Si no hubiera Rosas habría...cardos. Creo poco en los motivos. Si así fueratodo el mundo obraría enigualdad de circunstancias lo mismo. ¿Por qué un banquero que quiebra sesuicida y otro huye? ¿Por qué una mujer caída se encenaga y otra lucha porrehabilitarse? ¿Por qué yo no me he matado? El motivo no tiene la pujanzasuficiente para hacernos obrar en oposición con nuestro carácterpara cambiarnuestra substancia.
En esto entró Alicia en la alcobaen aquella alcoba en que se respiraba unaatmósfera caliente de ácido úrico.
-¿Vas a tomar o no la leche? -le dijo con tono autoritario.
-Te he dicho que no. Si Rosa estuviera aquíla tomaría.
-Pues te morirás en ayunasporque lo que es esa tía no pone los piesaquí. ¡No faltaba más! ¡Cuidado que se necesita tupé...! ¿Qué te pareceNicasialo que me propone ese tipo? ¿Qué harías en mi caso?
-Yo accedería. Ese hombre ya no es hombre. Es un cadáver. ¿Qué peligropuede haber?
-Lo que es peligro... ¡Pero no me da la gana! ¿No quiere tomar la leche?¡Que no la tome!
Un día en que Alicia estaba ausenteBaranda se levantó yapoyándose enPlutarcobajó las escaleras. No podía tenerse en pie. Las piernas leflaqueaban. Entre Plutarco y el cochero le ayudaron a entrar en el fiacre que lecondujo a casa de Rosaen la rue Mogador.
-Doctorel día está muy crudo. Abríguese bien -le recomendó Plutarcotemeroso de que pudiera constiparse.
-Pierda cuidado -respondió el médico sacando la cabeza por la ventanilla.
Allí en casa de la queridapermaneció hasta el oscurecer. Rosaal verleno pudo disimular su asombro y su miedo.
-¡Oh! ¿Por qué has venido? -le dijo besándole.
-Porque no podía estar sin verte.
-Ohmon coeur adoré! -añadió Rosa abrazándole con intensa ternura.
Le dio la mejor lechelos mejores huevos; le mimó con exquisita delicadezay le besó en los ojosen la frenteen las manos.
-¡Estoy muy malo! -suspiró-. Ya me quedan pocos días. Me siento como unapersona medio viva y medio muerta que viviese en un semiletargo y a quien losobjetos aparecen nebulosos y las gentes espectrales. Cuando me hablan me figuroque me hablan desde muy lejosdesde muy lejos...
Rosa lloró a mares.
-¡Ohnono puede ser! -sollozaba.
-Aquí te traigo esto -la dijo sacando del bolsillo un sobre cerrado-. Sondiez mil francos. Siento no poder darte más. ¡Has sido tan buena conmigo! ¡Teestoy tan agradecido!
Rosa se le echo encima y le estrechódeshecha en lágrimasentre susbrazos.
Desde su vuelta de los trópicosel médico la había ido dando sumasparecidas que ella depositaba en la caja de ahorros. Pasaban de ochenta milfrancos.
-Puedes emplear tu dinero -la dijo- en un seguro vitalicio. Es lo mejorpuesto que no tienes hijos. ¡Ohcon qué gusto me quedaría aquí! -exclamóluego echándose en la cama.
Rosahaciendo de tripas corazónbromeó con él un rato. Despuésrecordaron el buen tiempo estudiantilsu grenier del barrio latino ylloraron juntos sobre el cadáver del pasado. Hablaban de sí mismos como depersonas desaparecidas para siempreintentando vanamente galvanizar aquellasmemorias pulverizadas por el tiempo...
La despedida fue conmovedora. Ella le besó la cabezala bocalos ojoselcuellolas manosla ropa. La depresión de las acciones vitales era en él tanprofundaque apenas se dio cuenta de aquella explosión de cariño y detristeza de su querida. Estaba como idiota.
Casi a gatasy ayudado por el cocherologró llegar hasta el primer piso enque vivíadeteniéndosecadavérico y asmáticoa cada cuatro escalones.Alicia no había regresado. De modo que no supo lo de la salida. Plutarco leaguardaba en la alcoba.
-Doctorha cometido usted una imprudencia. Ya se ha acatarrado usted -ledijo paternalmente al oírle estornudar.
-Síme siento muy mal. Tengo calentura -y daba diente con diente.
Se llamó al médico a toda prisa.
-Es la «grippe» -dijo-. Dada la debilidad general del pacienteesto puedecomplicarse.
Baranda había enflaquecido tanto que desaparecía bajo las sábanas como unniño. Los cabellos y la barba eran casi de nieve y la nariz y la frenteparecían de marfil. Se le hincharon los párpados y las piernas y la cabeza ledolía como si le escarbasen los sesos. Se vio obligado a pasar muchas noches enuna butaca porque no podía permanecer tendido.
Hubo junta de médicos.
-Se muere -opinaron.
Uno de ellosllamando aparte a Plutarcoañadió:
-Si no ha hecho sus últimas disposicionesque las haga en seguida.
Aliciaal oír estas palabrasle preguntó a Plutarco con ansiedad:
-¿Ha testado?
-Síhace tiempo. Y la deja a usted todos sus bienes -respondió Plutarcocon desprecio.
-Usted ¿cómo lo sabe? -replicó Alicia con creciente nerviosidad.
Plutarco entró en el gabineteabrió una gaveta y sacando un papel (laminuta del testamento) se la mostró a Alicia.
-Vea usted. La deja a usted todo lo que hay en la casa y un seguro de vida decien mil francos.
-¿Nada más? ¡Valiente cosa! Y a usted; ¿no le deja nada?
-Síla biblioteca y los instrumentos de cirugía. Vea usted.
-¿Y A Rosa?
-No la mienta.
-¡Qué extraño! Se lo habrá dado en efectivo.
Luego añadió bruscamente:
-Déme acá ese papel. Nicasialéeme esto.
-¡Si creerá que la engaño!...
Nicasia confirmó las palabras de Plutarco.
-Yo -añadió éste- no la hubiera dejado un céntimo. Porque ¡cuidado si hasido usted infame!
-Ya veshija. ¡Lo que te has atormentado y lo que le has hecho padecer! -ladijo Nicasia.
-Nosi no era por eso -repuso Alicia.
Barandacon voz muy débilclamaba por Rosa.
-¡Quiero verla! ¡Quiero verla! ¡Que me la traiganque me la traigan!
Alicia dudó un momento. Despuésvolviéndose a Plutarcole dijo:
-Que venga.
La casa se llenó de gente. La Presidenta preguntó:
-¿Se ha confesado?
-No -respondió Alicia.
-¡Y tú le dejas morir así! -exclamó doña Tecla casi furiosasaliendo desu letargia habitualcon asombro de los presentes.
-Hay que llamar a un sacerdote. Al de la capilla españolaque es amigo yconfesor mío -agregó la Presidenta-. Ahora mismo voy por él -y salió en subusca.
Plutarcodesde el pasillooyó todo el diálogo.
La noche se arrastraba lenta y triste. En la alcoba sólo se oía el tic-tacdel relojla tos de Baranda y los ronquidos de Mimí. Cada vez queAlicia se encontraba a Rosa en el pasillocamino de la cocinala insultaba.
-¡Canallaramerafranchuta! -la gritaba con ademán airado. Rosapalidecíapero no contestaba.
-¿Y es esa la pájara que tanto te ha hecho sufrir? -preguntó doña Tecla.
-No vale nada -agregó don Olimpio.
Plutarco recibió al curaque no tardó en llegar.
-Señor -le dijo- el doctor Baranda no es católico.
-Será entonces judío -contestó con viveza el clérigoque era catalán.
-Noseñor; no es judío.
-Será librepensador -prosiguió el cura con cierta sornapero sin desistirde su propósito.
Plutarco se le plantó delante.
-El doctor no cree en curas -le dijo seca y enérgicamente.
-¿En qué cree entonces ese hombre?-insistió dirigiéndose a la alcoba.
Plutarcocogiéndole por el brazose le impuso:
-Usted toma la puerta en el acto.
Y el curafuriosobajó las escaleras acompañado de la Presidentaqueinsistía en que se quedara.
-Pero usted no ha consultado al enfermo-dijo a Plutarco con mal disimuladaira.
-Síhay que consultarle -recalcó doña Tecla.
-¿Usted tambiénvieja idiota? -exclamó Plutarco fuera de sí-. A verlargo de aquí todo el mundo. ¡Largo!
-¡Ehpoco a pocomi señor don Plutarco!
Intervino Marco Aurelio encarándose con él.
-Usted también¡largo de aquí! ¡Fuera!
-¡Le mandaré a usted mis padrinos!
-¡Sus padrinos! Y yo no les recibo. Yo no doy la alternativa de hombre dehonor a un granuja que vive del juego y de las cocotasa un granuja cuya madrees una prostituta que robó en las tiendas de Nueva York y que no estuvo presagracias a un hermano suyo -otro bandido- que sacó la cara por ella.
Marco Aurelio se puso lívido.
-¡Fuera de aquíhato de sinvergüenzas y chismosos!
Plutarco hablaba con tal imperiotenía la expresión facial tan dura yamenazanteque nadie se atrevió a replicarle.
-NoNicasiaquédese usted. Es usted la única persona decente que entra enesta casa. ¡Y éstas son las que hacen las reputaciones!
-¡Ufqué genio! -exclamaba doña Tecla encaminándose a la puerta.
-Un loco -añadía don Olimpio tomando el sombrero.
-Ya le mandaré mis testigos -repetía Marco Aureliotomando las deVilladiegocon cierta cobarde altanería de gallo que huye. La Presidentaechaba espuma por la boca.
Sólo se quedaron Alicia y Nicasia.
En el silencio de la noche no se oía sino el toser del enfermo y el pitarlejano de las locomotoras de la gare Saint-Lazare.
Nicasia se acostó en la cama de Aliciay Aliciamás borracha que nuncase quedó dormida en el sofá.
A eso de las cuatro de la madrugadaRosano pudiendo soportar el caloralcalino de la alcobasalió al pasillo a respirar un poco. En esto despertóAliciay dirigiéndose a ellala colmó en voz baja de improperios.
-¿Qué hace usted aquí? ¡Lárguese! Intrusaesta es mi casa.
Como Rosa no la contestaseprosiguió:
-¿Me quiere usted decir qué porquerías le hace usted a ese hombre parahaberle embaucado así? Por eso y sólo por eso la ha preferido a usted¡sucia!
Rosa la empujó suavemente para evitar que la tocase con las manos en losojos. Entonces Aliciasin poder refrenarsela dio un puñetazo en la cara.
Rosa dio un grito.
En el umbral de la puerta apareció un espectro en una larga camisa dedormirlos pies en el suelocon la barba y los cabellos blancosque abriendolos brazos crecía como una aparición. Sus ojos brillaban con brillo siniestro.
-¿Qué la has hechoqué la has hechomalvada? -gritó con voz fuerte ysonora.
Luego se desplomó exánime.
Al ruido acudieron Nicasiamedio desnuday Plutarco.
Rosa llorando exclamó:
-¡Le ha matadole ha matado!
-¡Canalla! -rugió Plutarco propinando a Alicia un soberano empellón.
Le levantaron del suelo y le acostaron en la cama. Estaba muerto
- XIV -
Mientras el cadáverbajo la bruma glacial de un día de Noviembreatravesabacamino del Père Lachaiselos bulevares exteriores -pobressucios y fangosos como grandes calles de provincia-Alicia y Nicasiaa la luzde una lámpara de petróleorevolvían los cajones del despacho del difunto.En el fondo de uno de ellos encontraron viejos retratos suyos.
-Así era cuando le conocí -suspiró Alicia-. Así era -y se quedópensativa mirándole.
-¿Sabes que huele a podrido? -exclamó Nicasia volviendo la cabeza-. ¿Quéserá?
Era el cadáver del perrito que yacía bajo la cama.
-Tenía más corazón que tú -observó Nicasia con supersticiosa tristeza.
-No me digas eso -contestó Alicia-. Así era cuando le conocí en Ganga-continuó sin apartar los ojos del cartón-. Si él padecióyo también hepadecido. Créeme. No me olvido de mis noches sin sueñocuando él me dejabasolasolita en alma en esta casa vacía y silenciosa. Y mientras él estaba conla queridayo me pasaba las horas enteras llorandollorando. ¡Ahcómo lequería entonces! El fue toda su vida un hipócritaun libertino. Ya sé que amí me acusan -túla primera- de haber sido con él interesada y dura. Mevolví egoísta desde el día en que supe que se gastaba el dinero con la otra.¿Iba yo a economizar sabiéndolo? Buena tonta hubiera sido. Los celos meexasperaron y el desdén con que me trataba me volvió loca. Pero ¿a quiénpuedo yo explicarle lo que pasaba por mí? Yo misma no acertaría a explicarlo.Sólo sé que sufría y que en mi despechouna rabia intensa me empujaba atorturarlea la vez que me torturaba a mí misma. Era un placer dolorosoparecido al que debe de sentir el asceta cuando se martiriza.
-Te comprendote comprendo -la interrumpió Nicasia.
Siguieron registrando las gavetas.
-¿Qué habrá en este cofrecito? -se preguntó Alicia-. Le he tenido variasveces en mis manos y no he podido abrirle. A ver si con estas pinzas... -y sepuso a forcejear hasta que hizo saltar la cerradura. Eran cartasamarillentas yborrosas. En el fondobajo los paquetesencontraron una fotografía.
-¿Quién será ésta? -dijo Alicia.
Luegovolviendo el retratoañadió:
-Tiene dedicatoria. A verleeNicasia.
-«A mi...» -y se quedó suspensa.
-Siguesigue -continuó Alicia con ansiedad.
-«A mi adorado tormento».
Nicasia y Alicia se miraron estupefactas.
-A ver la firma -insistió metiendo las narices en la cartulina y leyendoimaginariamente con el deseo.
-«Tu Julia. Santo 18...»
Aliciadespués de forzar largo rato la memoria exclamódándose unapalmada en la frente:
-¡Ya sé! Esa es la primera novia que tuvo. Miraese es su busto. ¡Ohcuántas veces me habló de ella! ¡Era tan puratan inocente«un lirio delvalle»como él decía! A verléeme las cartas.
Nicasia deshizo uno de los paquetes cuidados mente atados con una cintapajiza por el tiempo.
Leyó primero para sí. Alicia seguía con los ojos la lecturadevorada porla impaciencia y la curiosidad. Nicasiaal terminarlase quedó mirando aAlicia con lástima.
-¿Qué dice? ¡A ver! -añadió ésta frunciendo las cejascon los ojossecos y ardientes.
-Pueshijaque no veo la pureza. Aquí se habla de «la deliciosa noche deamor que pasé entre tus brazos» y de «tus caricias de fuego»...
-¡Ahmiserable! ¡Ahgrandísimo hipócrita! ¡Y me la pintaba como unavirgen pura! ¡Si no hay una sola mujer honrada! ¡Si no hay un solo hombre queno sea un canalla!
Y rompió a llorar desesperada. Luegorevolcándose en aquella cama dondetantas veces habían gozado juntosrugió de irade amorde celosdeimpotencia. Y maldijo la hora en que le conoció y bendijo la hora de su muerte.
Despuésirguiéndosedesgreñadacon los ojos como dos carbunclosexclamó:
-¡Canallacanalla! ¡Ha hecho bien en morirse!
Por últimose quedó interrogandocon los ojos fijosel busto de Juliaaquel busto de mármol que la mirabaa su vezfijamentecon sus ojos fríos ymuertos...
- XV -
Grilleel diputado por la Martinicapronunciósubido a una tribunaelelogio fúnebre de Barandamientras el cadáver de éste se quemaba en el gran fourcrématoiresegún disposición testamentaria.
-«Si su vida fue un martirio a fuego lento -decía el orador-a fuego lentotambién se derrite su cadáver».
El cortejo se diseminó por las avenidas de la inmensa necrópolisen cuyoseno yacen tres millones de muertos y sobre cuya superficie se levantan más deochenta mil monumentos.
¡Cuántos rincones ignorados! ¡Cuánto sepulcro roto por entre las grietasde cuyas lápidas crece viciosamente la ortiga! Con dificultad podíandescifrarse sus nombres que tal vez corrieron un día de boca en boca. Sobremuchos caían a manta las hojas secas formando una alfombra pajiza. De laslápidas de algunos aún colgaban fragmentos de coronas y ramos de floresmarchitas.
No lejos del hornocuyas ingentes chimeneas recuerdan las de una fábricaestá el cementerio musulmánespecie de mezquita fortificada. Entre la yerbasobresalen algunas piedras tumularessin inscripcionessalpicadas de guijarrosy de tiestos rotos.
-Entre los mahometanos se estila arrojar piedrasen prueba de piedadsobrelas tumbas de los amigos -observó Grille.
-Es preferible que nos las arrojen en muerte que no en vida -contestóPlutarco.
En ciertas avenidasen que se amontonaban los ladrillos y la mezclajardineros y albañiles escardaban y limpiaban el cementerio sumido en una brumamelancólica. En un rincón dos sepultureros cavaban una fosa. Luego bajaron unsarcófagogrande y pesadocubriéndole de tierra queal caer sobre la taparesonaba como un tambor de palo. Alrededor de la hoya lloraban unas mujeres.
-El Père-Lachaise -dijo Plutarco- no invita a morirse. Haycementerios simpáticos y risueños que convidan a la meditación y al nirvana.Esteno.
De las excavaciones salía una humedad palúdica apestosa. A cada pasoencontraban el sepulcro de alguna celebridad: el de Balzacel de CasimiroDelavigneel de Gerardo de Nervalel de MicheletDelacroix y otros.
-Sólo por evocar estas sombras augustas se puede venir aquí -dijosolemnemente Grille.
Plutarco iba leyendo al azar los epígrafes mortuoriosmuchos de los cualesle movían a risa por lo pedantescos. De pronto se detuvo ante un monumentomedio en ruinas y del todo abandonado. El orín ha roído la verja que lecircuye y el musgo cubre la lápida.
-¿Quién será éste?-preguntó.
Grilleinclinándoseleyó: Barrás.
Andando a la ventura tropezaron con el mausoleo de Abelardo y Eloísa.
-¡Aún hay amor! -exclamó Grille-. Vea usted cómo está eso de violetasde lilas y rosas.
Volvieron al four crématoireen torno del cual se extienden dosgrandes galerías sin puertasllenas de lápidas y retratos.
Allíen féretros liliputiensesse guarda a los incinerados. Acababan dedepositar las cenizas de Eustaquio Baranda en su nicho. Junto a él una mujer deluto colocaba piadosamentedeshecha en lágrimasun ramo de violetas. EraRosa.
En el fondo de la avenida principal yergue un monumento: «Souvenirs auxmorts de Bartholomé». Desde allí contempló Plutarco la muerte del sol.Parísabajose envolvía en una bruma de oro que densificaba poco a poco elhumo ceniciento de las chimeneas. Allámuy lejosse esbozaban la Columna deJulio y el Panteón. La mancha negra de los cipreses inmóvilesque orillan lasalida del camposantocontrastaba con el claror lechoso del cielo en el cenit.
Al bajarcamino de la gran puertase detuvo ante un hormiguero femenino querodeaba un sepulcroregándole de flores. Sobre un busto joven caía el ramajede un sauce. En la lápida delantera se leen unos versos que empiezan:
«Mes chers amis quand je mourrai...»
En la lápida de detrásotros que comienzan:
«Rappelle-toi lorsque la nuit pensive...»
Plutarcoperdiéndose entre la muchedumbre que se atropellaba a la salidapensó con infinita tristeza:
-¡Pobre! Ahora sí que descansa.
ParísSeptiembre y Diciembre 1902
